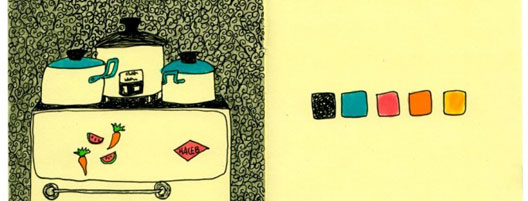EL ALMUERZO
Por Samuel Andrés Arias*
Los zapatos cubiertos de barro se deslizan sobre la trocha durante el ascenso. Ligia, la pequeña mujer que los calza tiene algo más de cincuenta años. En su rostro casi no hay arrugas y sus ojos azules resaltan sobre la brillante piel blanca, pero el largo cabello entrecano y su frecuente expresión dolorosa la muestran mucho mayor. Su vestido negro, que estrenó hace tres años, en la última Semana Santa que pasó en el pueblo y que le quedaba ajustado, hoy está empapado y cuelga de sus huesos.
Se sigue resbalando, los tenis azules de tela se hunden en el lodo y con ellos las piernas ocres hinchadas por las dolorosas várices.
Con las manos empuñadas y pegadas sobre el pecho sostiene una bolsa negra y varias monedas que sobraron de la compra que hizo en la verdulería que queda junto al paradero de los buses. Arriba, en el horizonte deformado por la lluvia, se ve, junto a otros similares, el pequeño rancho: las tablas grises, amontonadas y húmedas que apilaron cuando llegaron a la ciudad. A la entrada, debajo de una teja oxidada de zinc que sobresale del techo a manera de alero, junto a la puerta abierta de maderas podridas, está el viejo sentado en una butaca, con la espalda curva y la mirada extinta puesta en el vacío.
Ligia se acerca despacio y le acaricia la oreja derecha con la mano mojada. El viejo no responde.
Así ha sido siempre. Desde que nos dimos permiso de tocarnos hace más de treinta años. La mano tibia de ella, no fría como hoy, tocándome la nuca y acariciándome las orejas. Cuando llegaba del jornal, ella estaba cocinando sancocho o un pedazo de carne frita con arroz y yuca o sólo huevo, arroz y plátano, lo que fuera, pero siempre había qué comer.
Cuando llegaba del jornal, con el racimo de plátano sobre el hombro, lo descargaba, me sentaba afuera de la casa a tirarle maíz a las gallinas y a esperar que ella saliera, me tocara las orejas y me dijera que la comida está servida, que pase rápido porque se enfría. En la mesa me contaba que Uriel fue devuelto de la escuela, que Lucía, la niña, está preñada, que la vaca dio cría, que la gata se robó la carne de la comida, que el compadre le cogió una teta, que Ramiro se va a casar, que se incendió el potrero de atrás, que se llevaron cinco reses y dos gallinas, que el almuerzo está listo, que si quiere limonada o tinto, que le regaló una pila de yuca a doña Tomasa, que está enferma. De eso ya no tengo nada. Aquí no hay tierra, no hay jornal, no hay gallinas, no hay familia, sólo unos ojos que me sirven menos cada día. A veces tengo su mano. Ya no todos los días. De vez en cuando. Para eso no necesito este par de ojos inútiles, para sentirla no necesito ver, sólo necesito mis orejas, para que las pueda tocar. Hoy me quiere, aunque esté mojada, hoy me quiere.
El interior de la casa no se ve con claridad. La luz eléctrica no funciona cuando llueve. Sobre el piso de tierra se alcanzan a distinguir media docena de vasijas plásticas de diferentes tamaños que recogen el agua de las goteras. Al fondo, la luz que emiten las llamas del fogón de gasolina dibuja en la penumbra la silueta de Lucía que prueba el contenido humeante de la olla. Lucía es la versión alegre y joven de Ligia. Viste un jean azul, unas chanclas rojas de caucho y una camiseta blanca que tiene estampado al político que ganó las pasadas elecciones a la alcaldía. Su cabello rubio oscuro lo lleva recogido en una moña y sus ojos azules están fijos en la escasa comida que cocina.
La vieja descarga la bolsa sobre la mesa plástica y se acerca con cautela.
El repiqueteo de la lluvia sobre el techo y el sonido de las gotas que caen en los recipientes no le permiten a la hija escuchar la llegada de su madre. La vieja se ubica detrás y le hunde los dedos índices de las dos manos en los costados. Lucía brinca asustada.
—¡Mamá, qué me hacés quemar!
La vieja se empina y le besa el cuello.
—Vengo contenta.
—¿Y eso por qué?
—Porque traigo comida.
—¿De dónde la sacaste?
—Pues la compré.
—¿Y con qué?
—Pues con plata, con qué más va a ser.
—Pues sí, ¿pero de dónde?
La vieja se ríe, se escurre el pelo mojado y le responde:
—¡Pues de la universidad!
—¿Cómo así, amá, que de la universidad?
Esta vez suelta una carcajada, toma un trapo roto que alguna vez fue una toalla y mientras se seca le cuenta:
—Don Arturo, el vecino me recomendó con un profesor que necesitaba hacer unas entrevistas a la gente de aquí.
—¿Pero como así? Usted no me había contado nada.
—Pues yo no tengo que contarle todo lo que hago —le dice la anciana y le acaricia el cabello a la hija.
—Amá, quitáte esa ropa mojada que te va a dar una broncomonía.
—Dejáme así. Aquí junto al fogón en tantico se me seca —dice la vieja mientras toma la cuchara de palo y la hunde en la olla para revolver el trozo de hueso con escasas hilachas de carne que flota en el agua–sal junto a un par de papas medio podridas—. Esto huele medio maluco.
—Fue lo mejor que pude conseguir hoy. Yo creo que el tipo de la carnicería de Prado le tiene ganas a Martina, hoy le dio un pedazo de carne pulpita. A las demás, como siempre, sólo hueso poroso. Pero contá pues lo de la universidad.
—Pues nada. Llegué a mediodía. El profesor me invitó a almorzar. Yo me hice la pendeja y en un descuido del hombre envolví la carne en la servilleta y la guardé en el bolso. ¿Sabes qué? botemos está porquería y comamos algo decente, al menos hoy —dice la vieja quitando la olla del fogón—. Sacá la comida de la bolsa, calentamos la carne para el viejo, cocinamos la pasta, levantamos arrocito, fritamos un huevo para cada uno y hacemos aguapanelita caliente, apenas pa este frío.
Lucía toma el rostro de la madre entre las manos y le da un beso en la mejilla.

Mientras cocinan la vieja le cuenta todos los detalles de la reunión en la universidad. Poco a poco los golpes de la lluvia sobre el techo cesan y al poco tiempo la luz eléctrica ilumina todo el rancho.
—Hablamos como hasta las dos de la tarde y cuando acabamos el profesor me dio veinte mil pesos. A mi me dio pena, pero él me explicó que eso le pagaban a todas las personas que entrevistaban. De ahí saqué y me vine en bus —dice la anciana emocionada —. Estoy mojada por la caminada del paradero de allí abajo, de tres esquinas, hasta aquí.
—Qué tan de buenas, mamacita.
—Esto ya estuvo. Andá traé al viejo a almorzar mientras yo sirvo.
La vieja va llenando los tres platos con comida y los va ubicando en la mesa plástica. Después de poner las tres tazas de aguadepanela, mira todo servido y sonríe. Prende el destartalado televisor. Están transmitiendo las noticias. Las imágenes grumosas muestran los destrozos de la lluvia en un barrio vecino. Una mujer anciana llora y describe cómo la quebrada desbordada arrasó con su frágil hogar. Ligia siente culpa por su sonrisa y se persigna. El viejo entra apoyado en el hombro de Lucía y se sienta en uno de los cuatro lados de la mesa.
Déjese morir como yo. Eso le diría. Si perdió el rancho, déjese morir. No lloré más, y menos en televisión. A la gente le gusta ver llorar a otros en televisión. No les de ese gusto. Sólo espere y verá que más tarde que temprano todo se pondrá peor. Todo, siempre se pone peor. Dígamelo a mí que también lo perdí todo. Lo bonita que estaba la finca. Ya eran veinte las reses. Comprada una a una con lo que quedaba cada año de la cosecha de café. Con todo y la broca el cafetal se estaba levantando. No seríamos ricos, pero no teníamos las tripas pegadas al espinazo como acá. Esto es muy hijueputa. Gracias a Dios hoy huele a comida y no a mierda. Al menos no tengo que ver lo que me trago. Estoy cansado de comer mierda. Estoy cansado. Primero se llevaron las reses. ¿Qué podíamos decir? Si me negaba nos mataban y se las llevaban. Igual nos mataron, no esos ladrones, sino los que vinieron después.
¿Por qué les dieron las reses? Nosotros no les dimos nada, nos las robaron. ¡Mentira! Gritaba la vieja que los mandaba; ustedes son sus amigos, ustedes los ayudan. Nosotros no somos nadie, nosotros sólo somos campesinos, nosotros no tenemos que ver con nadie. ¡Mentira! Repetía y nos insultaba. Ligia, Lucia y los niños lloraban, Brayan tenía cinco años y Wilmer, apenas, unito. Uriel estaba hospitalizado en el pueblo y Ramiro con su mujer y su hijo en su finca. Revolcaron la casa, le prendieron candela y adiós.

¡Pa que aprendan, hijueputas!, nos gritaban, ¡pa que aprendan! Agradezcan, antes les estamos haciendo un favor. Ahí les dejamos, pa que estrenen casa en el pueblo con la plata que les dejaron esos malparidos. Entonces, no llore, no llore porque la quebrada se le llevó la casa. Agradezca a Dios que fue él quien le quitó el rancho y no una vieja hijueputa con otros cabrones amenazándola con volarle la cabeza. El agua desapareció su rancho en un segundo, yo tuve que quedarme viendo cómo ardía cada tabla, cada mueble, cómo se volvía ceniza toda mi vida. Usted puede tener la esperanza de que lo que Dios le quita a uno, algún día, Dios lo proveerá, pero es mentira, si me pudiera ver a mí.
—¡Uy, quien pidió pollo! —dice Uriel, el hijo mayor, al entrar al rancho.
—Sírvase, mijo, que todavía está caliente —le dice la vieja.
Con ayuda de sus muletas, que maneja con destreza, se acerca al fogón, toma un plato y lo llena de comida.
—Ahora es que se lo trague todo y no deje nada para que los niños coman cuando regresen —le dice Lucía.
—¿Cuál es su joda conmigo? —replica el hombre—, déjeme en paz.
—Tiene razón, mija, almorcemos en paz, al menos hoy que tenemos con qué —dice la vieja y acomoda una butaca a su lado para Uriel.
Comen en silencio por un rato. La luz amarilla de la única bombilla en el rancho se mezcla con irradiación gris de la pantalla del televisor. La noticia del día es el desbordamiento de la cascada. Las voces de los damnificados alternan con las de los políticos y las autoridades.
—Siempre es que ser pobre es muy hijueputa, no —dice el Uriel sin parar de comer— cuando no es a bala es con barro que terminan quitándole el rancho a uno. Pareciera que Dios nos tuviera inquina.
—Qué es eso tan horrible que dice, mijo —replica la vieja y se echa la bendición— Midiosito no tiene nada que ver en esto. Todo lo malo que nos pasa son pruebas del Señor para templar nuestra fortaleza…
—Como no, vayase con ese manto a misa, amacita —responde Uriel—. Lo raro es que el puto examen sólo lo tenemos que presentar los que estamos jodidos…
—Dejá de hablar tanta güevonada y más bien contá dónde te la pasaste toda la mañana —interrumpe Lucía.
—Al caído caerle, parece que fuera la orden —continúa el hijo—. Pues estaba con los pelaos echando carreta un rato. Arreglando el país.
—Hablando mierda y metiendo bazuco, será —le increpa Lucía.
—¡Ah, esta perra ya va comenzar a montármela! —grita Uriel—. ¡Mamá, decíle que no me joda la vida!
—No te estoy jodiendo la vida. Vos te la estás jodiendo solito metiéndote esa mierda.
—¿Vos crees que es por gusto? Si te doliera una pata que no existe, como me pasa a mí, me entenderías.
—Ese es un cuento chino para justificar su vicio…
Así tengan uno, quince, veinte o treinta años, uno siempre sufre por los hijos. Eso sí, cuando uno está de malas, está de malas. Cuando las maldiciones han de llegar se organizan para aparecer juntas. La «cuatro narices» lo picó una semana antes del incendio de la casa. Estaba rozando un monte y la víbora le saltó de una rama de un árbol. Lo mordió en la rodilla. Él mismo la mató con la macheta. Ramiro estaba ahí. Recogió la cabeza de la víbora y como pudo subió a su hermano sobre la bestia y lo llevó de una vez a la casa de Roncancio, el curandero de la vereda Los Arrayanes. El viejo lo bañó en aguardiente, le dio no sé que menjurjes y le puso unos emplastos que nunca supimos de qué en el lugar de la picadura. A la noche, cuando llegamos, Roncancio no nos lo dejó ver. Tiene que descansar y estar solo para que le haga efecto la cura, nos dijo. Le hicimos caso y nos fuimos para la finca. Ligia no quería. Quería quedarse en la puerta del rancho de Roncancio velando la enfermedad del hijo. Yo no la dejé. Igual en la casa tampoco durmió.
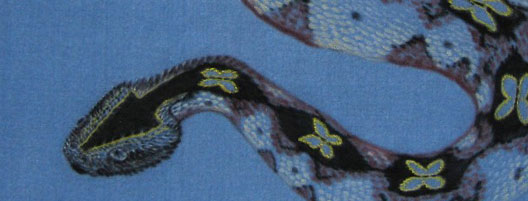
Se quedó afuera, arropada con una cobija, mirando la noche, fumando y tomando tinto sin decir nada. Al día siguiente, cuando llegamos donde Roncancio, la pierna ya estaba morada y de lo hinchada parecía la de un buey. Uriel tenía los ojos abiertos, pero no reconocía ni reaccionaba. ¡Viejo hijuputa! Le gritó Ramiro al curandero. No me maltrate y más bien me pagan. Son cien mil pesos. Agradezcan que si no es por mí, el pelao ya estaría muerto. ¡Si me lo está entregando más muerto que vivo! Gritó Ligia. Ramiro le iba a cascar, pero yo lo paré y le dije que más bien me ayudara a cargar a su hermano para llevarlo al hospital. Fueron cuatro horas de camino hasta el pueblo. Íbamos despacio porque en cada brinco de la mula, Uriel daba un gemido. Al rato de que lo entramos en el hospital salió el médico. Nos pegó una baseada la más madre. Nos dijo que si Uriel se moría sería nuestra culpa y que había que mandarlo a la ciudad, que en ese hospital no se podía hacer nada, que seguro iba a perder la pata y de pronto también los riñones. Nosotros no entendíamos por qué. Ramiro queriendo ayudar sacó de una bolsa la cabeza de la cuatro narices y le preguntó al médico si le servía para la cura. El tipo no se la recibió y le dijo no sea tan güevón.
Ninguno de nosotros tenía la plata para acompañar a Uriel a la ciudad. Se vino solo. Luego pasó lo de la casa y lo de Ramiro, todo en una semana. Cuando lo volvimos a ver fue aquí. Perdió la pierna, pero lo más grave es que el veneno se le subió a la cabeza. Durante mucho tiempo no hablaba, nos miraba mal a todos. Cuando al fin nos dirigió la palabra, fue para insultarnos, como si alguno de nosotros fuese la serpiente que lo pico. No dormía, se quejaba de dolor todo el día. Yo no sé de dónde, pero una vez Lucía apareció con un par de muletas. Cuando él las vio se puso a llorar. Por varias semanas no las cogió, pero un día, cuando no había nadie, se fue sólo para la calle y apareció hasta la noche. Todos estábamos asustados de que le hubiese pasado algo. Llegó sonriente, beso a su mamá en la frente y se acostó a dormir.
—¡Carajo, que no es vicio, es para que no me duela!
—A otro perro con ese hueso —replica Lucía—, ese cuento se lo comerá mi mamá, pero no yo.
—Precisamente estábamos hablando con los muchachos de mi problema —cuenta el Uriel—Apenas les salga una vuelta que están cuadrando, nos van a ayudar con el billete para mi prótesis y los ojos del viejo.
—No te hagas ilusiones con esos manes. Después te la cobran caro.
—¿Entonces que querés que haga?¿Querés que me quede sentado todo el día afuera, callado, acariciando el perro como mi papá? ¿Eso es lo que querés? —pregunta Uriel—. Yo lo que necesito es la puta pierna para conseguir un camello y ayudar en la casa, a ver si la vieja deja de matarse trabajando y los pelaos vuelven a la escuela; porque la otra hija que les queda les sirve para mierda.
La otra hija que le queda. La otra hija que le queda. La otra hija que le queda. A mí ya no me quedan hijos. Ramiro, Ramiro, Ramiro, Ramiro… Esta oscuridad me lo trae a toda hora, ya no está, pero sigue siendo mi hijo más fiel. ¿Cómo se le puede acabar la vida en vida a uno en una semana? Cuando esa hijueputa nos dejó viendo cómo ardía nuestra casa, se fue para la finca de Ramiro.
Nunca supimos qué pasó esa noche. Ligia corría hasta el pozo con un par de baldes y le tiraban agua al incendio, Lucía y los niños se quedaron en el suelo llorando, yo me mantuve en píe hasta que la noche volvió a ser negra, hasta que se apagó el último carbón a la madrugada. Ligia no paraba de aventar agua. La agarré y le dije que ya no más. Todavía sin sol nos fuimos para la finca de Ramiro. Allá no hubo incendio, pero fue peor.
Cuando llegamos ya no había nadie. El portón no estaba asegurado, Panqueba no ladró, estaba extendido en un charco de sangre en el suelo. Las paredes de la casa estaban llenas de amenazas escritas en rojo. Adentro, como hasta ahora estaba amaneciendo, no distinguíamos bien las cosas, la casa estaba revolcada, todo patas arriba. Brayan fue el que los encontró. Con un solo tiro mataron a las dos. Cristina, la mujer de Ramiro, tenía abrazada a Dayana, la niña. El tiro le voló la cabeza a la niña y le dio en el pecho a la mamá. Todavía me duelen los gritos de Wilmer, Brayan, Lucía y Ligia. Todavía en las sombras de mi ceguera veo sus rostros apretados, llenos de lágrimas y mocos, untados de sangre, de sesos y de tierra. Yo no lloré, no todavía.

No encontraba a Ramiro. En el patio no estaba. ¿Se lo habrán llevado?, ¿lo habrán matado? No sabía. Caminé por todo el patio, volví a entrar en la casa, anduve por el cafetal y nada. Cuando estaba entre los mandarinos lo encontré, bueno, al menos un pedazo. Parecía una maleta. Era su tronco, sin brazos, sin piernas y sin cabeza. No lo toqué, tampoco lloré, seguí buscando, quería tener a mi hijo completo. Poco a poco encontré un brazo, luego una pierna, luego la otra y el otro brazo. Me devolví a la casa, revolví todo adentro. Ligia y Lucía no entendían que estaba haciendo. La busqué por todas partes, me metí en las fincas de los vecinos y nada, nada, nada. Nunca encontré la cabeza de Ramiro.
—¡Conmigo no te metás! —grita Lucía—. Vos sabes que me votaron del trabajo y no he podido conseguir otro.
—Por ladrona, por piroba.
Lucía se levanta y por encima de la mesa extiende el brazo y le da una cachetada a Uriel. El vaso de aguadepanela del viejo se riega sobre su ropa.
—¡Conmigo no te metás, hijueputa! —grita Lucía
—¡No más! ¡Terminan de comer tranquilos o se largan de aquí! —grita Ligia—. El único día que tenemos comida decente y ustedes amargándonos el almuercito. Miren cómo volvieron a su papá. No parecen hermanos, parecen bestias.
Lucía se levanta, toma la toalla con la que se había secado su mamá cuando llegó y busca una camisa para el viejo. El viejo, dócil, se deja limpiar y cambiar la camisa.
Ligia continúa comiendo en silencio. Uriel, suspira, bebe de un sorbo lo que le queda de líquido y le pregunta a Lucía:
—A propósito, usted que hacía ayer por la tarde chillándole al hijueputa ese del barrio de abajo.
—Yo no estaba llorando.
—¿Por qué miente si toda la noche estuvo en las mismas? Casi no deja dormir con tanta berreadera.
—Mija, qué le pasó. ¿De verdad estaba llorando? —le pregunta la anciana angustiada.
Lucía mira el rostro de su hermano. Se queda callada unos segundos y responde:
—Estoy otra vez preñada.
—¡Esta es mucha pendeja! —exclama Uriel—. Mamita, ¿cómo se deja preñar de nuevo? Usted puede ser todo lo puta que quiera, pero no se da cuenta que estamos aguantando hambre. ¿Cómo le vamos a dar de tragar a otro pelao?
—¡No me joda!
—… ¡Perra hijueputa! ¡Cómo que no la joda! Si tiene aguantando hambre a ese par de pelaítos y le da por tener otro más…
—¿de verdá, mija, está embarazada? —pregunta la mamá.
—Sí mamá, tengo tres meses.
—¡Es que es una perra!
—¡Vos te callás! —le grita la anciana a Uriel y le pregunta luego a Lucía—. ¿Y quién es el tipo, va a responder?
—Como siempre, mamá, el infeliz dice que no es de él.
—Y hasta razón tendrá —interviene Uriel—. El trabajo de esta bandida es andar comiéndose a todo el que le haga cambio de luces.
—¡Qué te callés te digo! —grita de nuevo Ligia—. Por el bebé no te preocupes. Ya las otras veces te he dicho que cada niño es una bendición de Dios.
—Una prueba más de la bronca que nos tiene ese man…
El rostro y los ojos de Ligia se enrojecen. El dorso de su mano golpea el rostro de Uriel. Con la voz temblorosa y muy baja le dice:
—Ya no más. Vos te callás…
—¡Pero mamá, la que quedó preñada es ella y me cascás a mí! —grita Uriel—. Además, cual bendición va a ser si ésta los deja podrir, o no te has dado cuenta de cómo andan esos dos pelaítos llevados del putas por el pegante.
—¡Qué te callés te dije!
—¿Saben qué? —dice Uriel mientras coge sus muletas—. Me abro de aquí.
—¡Largáte, hijueputa, largáte! ¡Andá a meter bazuco que es lo que te gusta! —le grita Lucía.
Uriel sale del rancho. Lucía se tira sobre la única cama con el rostro contra la almohada y llora mientras aprieta con ambas manos las sábanas. Ligia recoge los trastos sucios, apaga el televisor y pone a hervir agua en el fogón.

El viejo se queda un rato en la mesa. Luego se levanta y camina arrastrando las manos por las paredes hasta alcanzar el borde de la puerta. Afuera tantea y encuentra su silla. Todavía huele a lluvia. Una vez sentado estira su mano hacia el suelo y toca el pelaje sucio de Tony. Mete la mano al bolsillo de su pantalón y saca un trozo de carne, la mitad de la que su esposa le había puesto en el plato. Siente las cosquillas que le produce en la palma el hocico húmedo. El perro se traga el bocado. Una mano tibia se desliza despacio desde la nuca hacia la oreja izquierda del viejo. Dos dedos la pellizcan. El viejo sonríe. Huele a café.
__________________________
* La ciencia me paga el sueldo y la literatura me da para vivir, aunque sólo he recibido unas cuantas monedas de la ingrata. El cine me desaburre de las traidoras que acabo de mentar. He publicado relatos, crónicas, reseñas y ensayos breves en revistas como El Malpensante, Etiqueta Negra, Odradek, Revista Universidad de Antioquia y en otros medios de Latinoamérica. Tengo una novela inédita ansiosa de encontrar una editorial querendona (y de buena familia) que se enamore de ella. Blog: https://elcuadernodesamuel.blogspot.com