EVITANDO LOS EXTREMOS SIN CLAUDICAR EN LA INTENCIÓN CRÍTICA

Por H. C. F. Mansilla*
En una época de enormes trastornos ecológicos, de un crecimiento demográfico inusitado y de una creciente desilusión con los resultados de los procesos de modernización en Asia, África y América Latina, la literatura ha contribuido a fomentar un razonable escepticismo frente a las grandes certidumbres que caracterizaron a la era moderna. La literatura es uno de los modos más eficaces para preservar un propósito crítico sin caer en las exageraciones que nos prescriben las modas intelectuales. Creo que las grandes obras de la literatura universal —si las modas intelectuales del momento me permiten usar esta expresión altisonante— son el mejor camino para evitar los extremos sin abandonar un propósito realmente crítico.
También en las periferias mundiales se empiezan a perfilar el cuestionamiento de las pretendidas leyes del desarrollo histórico, la desconfianza hacia la razón instrumental y la duda frente a los modelos provenientes de las prósperas sociedades del Norte. También en el Tercer Mundo comienza a extenderse la idea de que algunos de los más graves problemas de la actualidad —desde la destrucción de los bosques tropicales hasta el hacinamiento en las grandes ciudades— provienen paradójicamente de los éxitos técnico–materiales del Hombre en su intento de domeñar la naturaleza y de construir una civilización centrada en la industria y la urbanización, y no necesariamente de sus fracasos en el mismo terreno. Una de las ironías de la historia contemporánea reside en el hecho de que los considerados como realistas y pragmáticos (gobernantes, planificadores, empresarios y asesores técnicos de toda laya) no han sabido reconocer los efectos negativos de la explotación acelerada de los recursos naturales, de la apertura de toda región geográfica a la actividad humana y del gigantismo económico y demográfico. Han sido los artistas, los poetas y los escritores quienes prematuramente descubrieron temáticas controvertidas, como los aspectos deplorables asociados al progreso material. Ellos han podido percibir mejor los resultados ciertamente inesperados y contraproducentes del racionalismo instrumentalista, el cual aun hoy conforma en el Tercer Mundo la casi totalidad de los esfuerzos en pro de aquello que se designa con los conceptos mágicos de progreso, crecimiento y desarrollo.
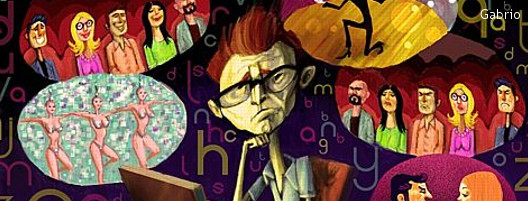
La exitosa cultura metropolitana ha producido obviamente resultados por demás beneficiosos para toda la humanidad, pero también ha traído consigo la dictadura de la mediocridad, la cursilería y el mal gusto, la pérdida de la solidaridad entre los mortales, la desaparición de la heterogeneidad socio–cultural y la formación de una consciencia colectiva provinciana y frívola, recubierta con un eficaz barniz de falso cosmopolitismo. Frente a este estado de cosas, que empieza ahora a ser visto con una desconfianza creciente, parece indispensable el señalar ante todo el carácter ambivalente del progreso económico–técnico, de la razón técnica y de sus consecuencias prácticas. Lo que puede ser un factor de indudable progreso, como una gran represa hidráulica, puede constituirse en la causa de un desarreglo ecológico de gran escala, que a largo plazo anule los beneficios del adelantamiento material. Los esfuerzos gubernamentales y privados en favor de la salud pública y de la prevención de enfermedades endémicas, que se iniciaron en la primera mitad del siglo XX, han ocasionado en el Tercer Mundo a partir de 1950 un incremento poblacional de ritmo exponencial y proporciones inauditas en toda la historia humana, lo que ha significado para los países en cuestión una sobre–utilización de recursos naturales (ahora en clara disminución), un marcado empeoramiento de la calidad de la vida de sus ciudadanos, un erosionamiento progresivo de sus suelos agrícolas cada vez más escasos y el entorpecimiento de la vida cotidiana, signada por las congestiones de tráfico y los complicados procedimientos burocráticos.
Escritores latinoamericanos, como José Enrique Rodó, Mario Vargas Llosa y especialmente Octavio Paz, han tenido el mérito de criticar tempranamente el sinsentido de la vida en las admiradas y vilipendiadas sociedades opulentas de Occidente. Según Octavio Paz, los políticos de las grandes potencias se han caracterizado por una mezcla de miopía y cinismo, mientras que las masas se han consagrado al «nihilismo de la abdicación», al «hedonismo vulgar» y al «erotismo convertido en técnica, vaciado de arte y pasión». De acuerdo a este escritor, el mundo altamente desarrollado es también tal como lo pintan los productos de su aburrida literatura: «túneles, cárceles de espejos, subterráneos, jaulas suspendidas en el vacío, ir y venir sin fin y sin salida». Este es el mundo que nos espera.
Esta visión pesimista del mundo y de la evolución humana debe ser, a su vez, relativizada, pues posee un carácter dogmático si se la eleva a la categoría de un saber supremo y siempre válido. Yo he sido, por ejemplo, un intelectual incómodo en un medio que privilegia la astucia como principio vital, y justamente mi historia personal sirve para amortiguar las exageraciones del escepticismo intransigente, que siempre ha sido una estrategia de defensa de los pensadores frente a los juegos de la astucia práctica. Por ello siempre pensé que mis escritos interesarían solamente a algún erudito imprevisible de tiempos futuros. Elaboré mis libros y ensayos pensando exclusivamente en algún oscuro investigador de siglos venideros, con el altivo y único propósito de dejar para la esquiva posteridad el testimonio de alguien que no se plegó a las tendencias de moda, a las grandes líneas ideológicas predominantes y a las imágenes de la estulticia generalizada que producen los medios masivos de comunicación. Y, sin embargo, a menudo he encontrado órganos críticos de divulgación de ideas —como la Revista Cronopio— que están dispuestos a publicar mis pesados textos.
El principio rector que me ha guiado es muy simple. El maestro Theodor W. Adorno solía repetir en el aula las famosas palabras del novelista británico George Orwell, el autor de la utopía negra «Mil novecientos ochenta y cuatro»: la única labor del intelectual es decir al público lo que este no quiere escuchar. Esto me ocurrió hace más de medio siglo, cuando las universidades alemanas irradiaban todavía principios humanistas y antes de que estas instituciones se convirtieran en centros de formación de técnicos y tecnócratas, un fenómeno que afecta a casi todas las universidades del mundo. En mi época universitaria (1962–1974) la enseñanza más valiosa era poner en cuestionamiento lo obvio y sobreentendido y dudar de las modas avasallantes del momento, precisamente por encarnar la fuerza normativa de lo fáctico. Es importante señalar que decir lo que la gente no quiere oír constituye una misión intelectual que no brinda réditos materiales ni reconocimiento de ninguna clase, y mucho menos una audiencia política aceptable.
En el otoño de la vida me acuerdo con gratitud de mis maestros. Ellos me enseñaron el entusiasmo por las ideas, la admiración ante la belleza del cosmos y el asombro frente a las patologías de la vida social. Y la necesidad de combinar todo ello con rigor y disciplina para esclarecer lo que parece incomprensible. Si bien no podemos pretender una comprensión cabal de la realidad, debemos usar nuestros esfuerzos intelectuales para construir un camino precario y provisional que nos permita vislumbrar algo cercano a la verdad, si es que existe algo tan inasible como la verdad. Siguiendo este programa, he tratado desde la primera juventud de evitar dos extremos: la seguridad dogmática en torno a presuntas verdades establecidas por creencias inconmovibles, por un lado, y el pesimismo doctrinario con respecto a nuestras capacidades cognoscitivas, por otro. Los asuntos humanos se mueven generalmente en medio de un complejo entramado de tonos grises, en el cual las certidumbres adquiridas duran poco tiempo, pero donde tampoco se puede postular el todo vale o el relativismo categórico de los postmodernistas en cuanto principio rector permanente.

En el contexto donde me tocó vivir —el ámbito de lo gris, es decir: de lo ambiguo— parece útil referirse a algunos temas centrales que no han merecido la atención debida de parte de los intelectuales latinoamericanos. Se puede privilegiar una visión teórica que haga énfasis en las rupturas y los cortes revolucionarios que ha sufrido el país, pero también es importante un análisis que estudie las notables continuidades que subyacen a la evolución de todas las naciones. Entre las continuidades se pueden mencionar las siguientes: el curioso arraigo de la cultura política del autoritarismo en todos los sectores sociales y étnicos, el poco interés por la perspectiva de largo plazo, el prestigio muy limitado atribuido a la institucionalización de la administración pública, la escasa consideración de los derechos de terceros, la tendencia a la anomia generalizada, es decir a la ley de la selva, y la clara preeminencia de que goza la astucia sobre todas las formas de inteligencia.
En sociedades tradicionalistas como las latinoamericanas, la actuación adecuada de todo individuo está dirigida a embaucar al prójimo o, por lo menos, a intentarlo. La divisa normativa de la gente es: piensa mal y acertarás. Constituye también una estrategia de defensa, un procedimiento para hacer frente a enemigos reales o imaginarios, contra los cuales no se puede o no se debe luchar de frente. Esto presupone un plan de estrategia instrumental para neutralizar los intentos de engaño que provienen de los otros. La astucia, y no la inteligencia, es, en el fondo, lo que predomina sin excepción en la esfera política. Pero los partidarios de las mañas y artimañas, de las trampas y zancadillas con efectos políticos olvidan una dimensión fundamental de la problemática. Francis Bacon, el gran pensador y estadista británico, explicó que hay una diferencia importante entre la sabiduría genuina y la perspicacia práctica: el pícaro puede moverse muy bien en los entresijos del poder y las instituciones mediante una estrategia instrumental, pero no comprende el conjunto ni puede percibir los fenómenos que van allende lo muy conocido. El bienestar de la sociedad a largo plazo exige conocer a tiempo las connotaciones sociopolíticas y culturales que duran décadas, y por ello la sabiduría sería un bien superior a la astucia.
La generalización del estado anómico, la prevalencia sistemática de la astucia sobre la inteligencia y la disgregación de las instituciones pueden conducir a la naturalización de lo fáctico. Se acepta lo existente en un momento dado como si fuese lo lícito y lo sensato, y luego como si fuera la única norma fundamental de vigencia social universal y, por ende, lo único éticamente recomendable. Así se justifican las costumbres del instante por ser las predominantes y se santifican las prácticas del lugar por ser las exitosas de la coyuntura. El resultado final es aceptar como lógico y permanente el código convencional de la astucia —es decir: lo momentáneo por excelencia—, lo que equivale a una declinación civilizatoria, a una caída en niveles histórico–culturales que ya habían sido superados en etapas anteriores.
En contraposición a todo esto deberíamos intentar un análisis sobrio de los diversos fenómenos de autoritarismo, que nos muestra las imbricaciones existentes entre el progreso material, el desarrollo tecnológico, la decadencia del individuo, el rol de los medios masivos de comunicación y la instauración de un populismo modernizado, que puede tener, paradójicamente, una enorme resistencia a cambios razonables. Los regímenes populistas muestran un marcado desinterés por la protección de ecosistemas en peligro y, en general, por medidas pro–ecológicas favorables al medio ambiente en el largo plazo. América Latina exhibe un amplio abanico de sistemas sociales ya urbanizados y semi–industrializados, en los cuales se puede constatar una población dilatada de individuos atomizados, que viven un desamparo existencial y que están a la espera ansiosa de la figura paternal–patriarcal que les enseñe sin muchas contemplaciones el sendero correcto. Y en esta constelación encontramos a élites celosas de sus prerrogativas, rutinarias en sus valores de orientación, convencionales en su comportamiento y extremadamente egoístas a la hora de compartir la responsabilidad gubernamental.

Admito que la frase «Evitando los extremos sin claudicar en la intención crítica» suena bien y dice poco. Un sentido común guiado críticamente nos sugiere evitar los extremos. No deberíamos, por ejemplo, postular la vigencia universal e irrestricta de normas racionalistas emanadas del desenvolvimiento de la modernidad occidental, y por otro lado, no podemos aceptar que existe una variedad tan enorme de valores normativos y modelos de organización social, que resultaría imposible hacer confrontaciones y menos aun establecer jerarquías y gradaciones entre ellos. Si bien no podemos pretender una comprensión cabal de la realidad, debemos en cambio usar nuestros esfuerzos intelectuales para construir un camino precario y provisional que nos permita vislumbrar algo cercano a la verdad, si es que existe algo tan inasible como la verdad.
____________
* Hugo Celso Felipe Mansilla nació en 1942 en Buenos Aires (Argentina). Ciudadanías argentina y boliviana de origen. Maestría en ciencias políticas y doctorado en filosofía por la Universidad Libre de Berlín. Concesión de la venia legendi por la misma universidad. Miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua y de la Academia de Ciencias de Bolivia. Fue profesor visitante en la Universidad de Zurich (Suiza), en la de Queensland (Brisbane / Australia), en la Complutense de Madrid y en UNISINOS (Brasil). Autor de varios libros sobre teorías del desarrollo, ecología política y tradiciones político-culturales latinoamericanas. Últimas publicaciones: El desencanto con el desarrollo actual. Las ilusiones y las trampas de la modernización, Santa Cruz de la Sierra: El País 2006; Evitando los extremos sin claudicar en la intención crítica. La filosofía de la historia y el sentido común, La Paz: FUNDEMOS 2008; Problemas de la democracia y avances del populismo, Santa Cruz: El País 2011; Las flores del mal en la política: autoritarismo, populismo y totalitarismo, Santa Cruz: El País 2012.
