SOBRE LA BÚSQUEDA DE LA «ARCHIRREALIDAD» EN LA CULTURA CONTEMPORÁNEA
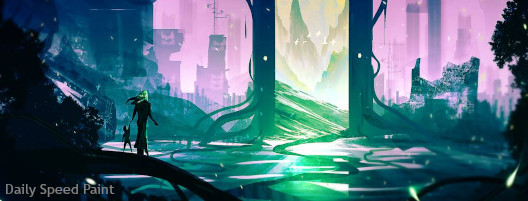
Jorge Machín Lucas*
Decía Ortega y Gasset (1883–1955) en La rebelión de las masas, de 1929, que «la “realidad” del presente» es «ya falsa de por sí» (Madrid: Revista de Occidente, 1962. 30). Sin duda, debiera haber extendido este aserto a todos los tiempos. Esta es una cuestión eminentemente ontológica, psicológica, perceptiva, ya que esa realidad parte del ser tanto como este de otra bastante diferente a la anterior. La que es falaz es la que percibimos pero por suerte podemos funcionar en y con ella porque nosotros tampoco somos auténticamente lo que creemos ser. Hay una especie de equivalencia entre las sustancias de ambas entidades virtuales que las hace compatibles hasta que se acabe el artificial juego de una vida parida por, integrada en y nutrida por la verdad eterna de la muerte. Esto no es pesimismo, es la real irrealidad.
Todo este pensamiento, aunque ya lejano, está inspirado críticamente por la augusta tradición existencialista moderna, de parcial y deformada raigambre de las Confesiones de San Agustín (354–430 d.C.) sobre todo desde su interés por el análisis del tiempo en el libro XI de esta última obra (Barcelona: Círculo de Lectores, 1971. 323-352). En el siglo XX, Martin Heidegger (1889–1976) dinamizó y transformó estas ideas con su concepto de futurición hacia el deceso, algo localizable en su obra capital Ser y tiempo de 1927 (Madrid: Trotta, 2003) y en sus Estudios sobre mística medieval (Madrid: Siruela, 1997), centrados en parte en el teólogo y filósofo de Hipona.
Volviendo a mente tan esclarecida y profética como fue la de Ortega, que anticipó la importancia clave en el siglo XX de los absolutismos y totalitarismos venideros, de la Unión Europea o de temas como la postmodernidad, la fragmentariedad en la globalización, el narcisismo y la barbarización sociocultural, habría que reprocharle el haberse quedado varada en la más inmediata costa de la percepción común, de lo que llamamos lo sociológico y lo convencional. Dentro de ese reducido e impostado espacio de conocimiento, impuso su noción de razón histórica (39), que pretendió superar a la para él limitada cartesiana, producto de una hipersubjetiva lógica consensuada por los humanos.
Ortega debía haber tenido en cuenta que a estas dos razones ancladas en nuestra subjetiva mente se les debe oponer otra razón superior, tal vez infinita: la razón irracional, aún improbable pero no imposible. De orden superior, es la única que podría aspirar a un conocimiento más completo aunando lo perceptible y lo imperceptible, lo «conceptualizable» y lo no «conceptualizable» por la ciencia empírica o por la teórica. Esta razón aparentemente bifronte (esos términos opuestos son dos caras de la misma moneda), al intuir y al imaginar lo que puede haber más allá del alcance de los sentidos, de la mente y de su mundo de apariencias, a pesar de no poder demostrar nada de ello con certeza todavía, podría abrir más líneas de exploración que las convencionales. Sería capaz de mostrar nuevos caminos no necesariamente esotéricos, sino naturales, aprovechables científica, social y moralmente en un futuro. A lo mejor un día la evolución técnico-tecnológica dirá, impulsada y amparada por estas suposiciones, si existen, por ejemplo, otras energías más allá de las actualmente conocidas y que ahora mismo atribuimos un tanto arrogante, despectiva y temerosamente al espectro de lo paranormal y de la charlatanería.
En ese orden de cosas entre racional e irracional se movía la razón poética de María Zambrano, la infiel e ignorada discípula orteguiana, autora de obras tales como Hacia un saber sobre el alma de 1950, El hombre y lo divino de 1955, Claros del bosque de 1977 o De la aurora de 1986. En ellas se pretendía convocar a la (sin)razón de la (ir)realidad, o sea, al resultado de la tensión dialéctica entre opuestos con ansias engendradoras y comunicárnosla. Esta es una en la que ambas razones y realidades son dos caras de una misma moneda, de una «archirrazón» y de una «archirrealidad» superiores e incontestables. Tan opuesta a este tipo de pensamiento no formal, la comunidad científica haría bien en integrarlo en sus pesquisas con sus infra o ultrarrazones e infra o ultrarrealidades con respecto a los sentidos medios. ¿No lo está haciendo ya con los ultrasonidos en medicina? Lo que habría que conocer mejor son nuestros límites epistemológicos, nuestro desconocimiento y nuestra ignorancia para buscar el modo de acercarnos a ellos y de expandirlos o de traspasarlos. ¿Sufrimos, sin saberlo, de hemiplejia intelectual o de parálisis parcial de la capacidad de razonar? ¿Es conveniente buscar un modo de «(ir)razonar» creativamente y en beneficio de mayorías?
Difícil es definir por el momento cómo está constituida esa (sin)razón y cualquier intento de hacerlo nos llevaría a la ciencia ficción, a la literatura autorreferencial, al arte abstracto, a la música no armónica, a la mística o al esoterismo barato. Lo que sí se puede ahora mismo es advertir de su más que posible existencia corroborada por el hecho de que la ciencia está aún evolucionando y por la multiplicidad de testimonios de gentes normales acerca de la realidad punzante de lo oculto y de lo infra o ultrasensorial. La ciencia debería tratar de avanzar más por ese camino para intentar encontrar nuevas fuentes de saber más completo.
Todo este tema ha movido ríos de tinta en literatura, que se han desbordado cuando la razón pactada daba muestras de fragilidad, de incoherencia o de injusticia. Pudo ser durante periodos de turbulencias, de guerras (por ejemplo, el apogeo del romanticismo durante el periodo napoleónico del XIX o el de la literatura de vanguardias —surrealismo y otros ismos— en el periodo de entreguerras del XX), de absolutismos (la importancia de la mística frente a los excesos dogmáticos, normativos y temporales o seculares de la religión durante periodos imperiales) o de un largo ostracismo de la imaginación o de toda realidad aumentada (el movimiento pendular que va de la razón clásica a la escolástica medieval, del humanismo renacentista a la decepción barroca, de la insuficiente ilustración a los excesos de la cosmovisión romántica, del realismo, naturalismo y costumbrismo positivistas del siglo XIX a los pararracionales modernismo y simbolismo y del realismo social del siglo XX al arte abstracto, al realismo mágico o a la novela experimental, entre otras dialécticas hegelianas de menor calado que nos llevarían sintetizadas a esa (sin)razón e (ir)realidad superiores).

A falta de un conocimiento preciso acerca de ese espacio–tiempo ulterior, como indicio de su existencia se puede describir algo acerca de lo muy incompletas y muchas veces inviables que son nuestra razón y realidad, aparentemente lógicas o históricas, para insinuar la necesidad de mejorarlas y de completarlas con ese saber del que carecemos por ahora. Esto es así porque lo que mal llamamos irracional —es simplemente más razón, los que no somos suficientemente racionales somos nosotros— en el fondo es, además de lo imperceptible, lo que consideramos como los puntos ciegos, los vacíos, las paradojas, los oxímon, las aporías y todo tipo de contradicciones irresolubles de nuestra tan sacrosanta como criminal razón de Estado, entre el Estado de derecho y el de desecho.
De ello son culpables nuestros inacabados, falseados y deturpados dispositivos cerebrales, nuestros insaciables egos y muchos interesados y limitados sistemas de conocimiento enseñados mediante un «trágala» en las escuelas, en los institutos, en las universidades y en los trabajos. En pocas palabras, nuestra imperfecta razón en evolución o ya en involución ha sido no pocas veces producto de una muy interesada subjetividad, del error y de la mentira de todos y del intento de alcanzar, mediante negociaciones, comercio y prostitución de la lógica, una ética de mínimos o un mal menor que minimice daños y peleas a corto o a medio plazo y que maximice beneficios a largo, sobre todo para los vencedores de las luchas de poder, sus herederos y sus amigos. Es la orgiástica razón de muchos gobiernos, de los ricos y de los opresores: la de mantenerse con las riendas en sus manos lo máximo posible. Una razón industrial y económica que para progresar y vivir mejor llega a contaminar, a deforestar, a afectar a la salud, a crear catástrofes sanitarias, a eliminar al opositor y a destruir el planeta también con aguas crecientes.
No olvidemos esto en este contexto cultural: nuestras tan cacareadísimas razón y realidad son las que nos llevan al desamparo vital en una futurición constantemente llena de peligros y encaminada tan solo hacia la muerte, un fatum de nuestra condición de arrojados al mundo visto por existencialistas postheideggerianos como Jean-Paul Sartre (1905–1980), Albert Camus (1913–1960) y el absurdo de Samuel Beckett (1906–1989), entre otros. En ese viacrucis vivimos cainitas y despiadadas luchas de poder, de lógicas sesgadas y egoístas. Son el resultado de las inconsistencias de acciones que decían estar hechas con miras a un hipotético e inapreciable beneficio para el procomún al que nos guiaba una protectora e indetectable «mano invisible», y valga la redundancia, un laissez-faire sin control gubernamental, a lo Adam Smith (1723–1790). En realidad, eran actos netamente individuales o grupales; y el supuesto trickle-down (filtrado, chorreo o goteo económico desde la empresa privada hacia todos) en el que se amparaban, era más imperceptible para las clases medias-bajas que el más allá que tantos niegan. ¿Ese es el final de la historia del que solo habría que hacer pequeñas correcciones y modificaciones siguiendo a Francis Fukuyama (1952) en The End of History and the Last Man (New York, NY: Free Press, 1992)?
Para superar esta conflictiva realidad a medias o a menos que eso, ya muchos intelectuales y escritores nos advirtieron que había que unir lo aparentemente racional con lo irracional. Se pueden destacar, como breves ejemplos, a los franceses Nicolas Malebranche (1638–1715), que juntó a Descartes con San Agustín, y a Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955), que trató de unir ciencia y religión. También hicieron algo parecido Xavier Zubiri (1898–1983), Thomas Merton (1915–1968), Ernesto Cardenal (1925–2020) y la teología de la liberación (Gustavo Gutiérrez –1928–, Ignacio Ellacuría —1930–1989—, Leonardo Boff —1938—, Jon Sobrino —1938—, etc.), todos los cuales se debatieron entre las urgencias de la realidad, del compromiso sociohistórico y de Dios como creador un tanto pasivo de ella que nos delega su autoridad aun a pesar de nuestras limitaciones. Es la unión de lo exotérico y lo esotérico, de lo inmanente y lo trascendente o del microcosmos y el macrocosmos.
La cuestión, que no es baladí, es que para atisbar aunque tan solo sea el principio de esa (sin)razón de la (ir)realidad o «archirrealidad» tanto el artista como el científico deben aprender a disociar, a distanciarse o a alienarse de manera controlada de lo que les han enseñado que es su realidad, de la que se han convencido con no poco espíritu crítico. Es necesario aprender a desarrollar cierta no enfermiza psico o sociopatía, ciertas anomalías antisociales reducidas al intelecto y al pensamiento crítico y creador, y nunca una psicosis extrema para acercarse de manera inteligente y útil a los discursos más próximos a la mística, a la religión y a la fantasía. Hay que saber relativizar, distorsionar y deformar la lógica tradicional, recibida genéticamente o aprendida socialmente, y expandir la belleza convencional con lo que consideramos como feo.
Hay que llevar a la ciencia (simbolizada por unas supuestas lógicas representativas de la figuración) hacia el arte, dos parientes, y viceversa y juntar sus modos de indagación y de expresión. Esto es lo que trata más o menos de reproducir la abstracción con su imaginación: un discurso nuevo, una gnoseología expandida que todavía nos supera. Es lo que decía pretender el informalista barcelonés Antoni Tàpies (1923–2012), el cual ansiaba representar el origen del ser y de la vida en el caos primordial de la sopa primigenia. Así se intentan combinar lo referencial y lo autorreferencial en el arte de Pablo Ruiz Picasso (1881–1973) o de Wassily Kandinsky (1866–1944), entre tantos otros pintores recientes, para llegar a más conocimiento, aunque sea poco, de esa realidad superior, de esa «archirrealidad».

¿No era eso lo que hacía, muy a pesar del espíritu propagandista de Stalin (1878–1953), el gran compositor clásico soviético Dmitri Shostakovich (1906–1975) combinando consonancia y disonancia, sonidos agradables y desagradables, o lo que extremaron, por ejemplo, los experimentos del austriaco Arnold Schoenberg (1874–1951), del húngaro Béla Bartók (1881–1945), del francés Edgard Varèse (1883–1965), del estadounidense John Cage (1912–1992), del franco-griego de origen rumano Iannis Xenakis (1922–2001) o del austriaco, húngaro y rumano György Ligeti (1923–2006)?
Asimismo, ese es el espacio que quizá quiere convocar la música experimental, entre distorsiones, consonancias y disonancias, de la alucinógena psicodelia de Pink Floyd en Ummagumma (1969); del grupo de rock progresivo King Crimson, comandado por Robert Fripp (1946), sobre todo desde el año 1981 con su álbum Discipline tras siete años de búsqueda espiritual de su líder; de Frank Zappa (1940–1993) en obras de influencia clásica moderna como es su último álbum The Yellow Shark (1993); o de gran parte del jazz y del fusion desde John Coltrane (1926–1967) en un álbum como A Love Supreme (1964–5) hasta la Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin (1942) en, como botón de muestra, Visions of the Emerald Beyond (1974–5).
En conclusión, el pacto, no pocas veces cínico e hipócrita, de la razón, sea esta científica o histórica, se ha pretendido superar desde el arte de las dos últimas centurias mediante una muchas veces calculada experimentación o descomposición de la forma y por tanto de los contenidos —en literatura hispana, por ejemplo, Vicente Huidobro (1893–1948), Octavio Paz (1914–1998), Juan Benet (1927–1993), Osvaldo Dragún (1929–1999) o José Ángel Valente (1929-2000)–. Ella pretende insinuar los perfiles del núcleo o base de una realidad superior, posiblemente infinita, a nuestra percepción tras la interacción entre la tesis y la antítesis de nuestras arbitrarias nociones de razón y sinrazón, de realidad e irrealidad, de forma y antiforma y de retórica y antirretórica. De allí se genera una síntesis, lo que el escritor Félix de Azúa (1944) llamaría «El texto invisible» (Cuadernos de la Gaya Ciencia (mayo de 1975), Barcelona, 7-23), la cual remite a un ontos y a un logos que nos han creado y que a un mismo tiempo nos dan libertad en pequeños actos y nos predeterminan y dominan en los más grandes. En suma, la descomunal inteligencia de Ortega llegaba a la razón, a la realidad y a la historia pero, como sucede con el resto de los mortales, no al infinito de nuestra imperceptible pero pensable «archirrealidad».
__________
* Jorge Machín Lucas es catedrático de estudios hispánicos de la University of Winnipeg. Se licenció en filología hispánica en la Universitat de Barcelona, en donde cursó también estudios graduados y escribió un trabajo sobre la obra novelística de Juan Benet. Se doctoró en la Ohio State University en literatura española sobre la obra poética de José Ángel Valente. Trabaja temas de postmodernidad, de intertextualidad, de irracionalismo y de comparativismo en la novela, poesía y ensayo contemporáneo español. Fue profesor también cuatro años en la University of South Dakota. Es autor de libros sobre José Ángel Valente y sobre Juan Benet, aparte de numerosos artículos sobre estos dos autores y sobre Antonio Gamoneda, además de un par sobre Juan Goytisolo y Miguel de Unamuno, entre otros.
