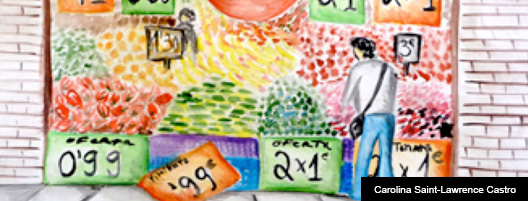UN DÍA EN EL PARAISO
Mis padres tenían una tienda de frutas en una “galería” enorme. Cuatro paredes altas que parecían desbordarse en el aire y un techo descomunal. Nunca supe donde estaban las columnas que la sostenían. Siempre tuve la impresión de que en el momento menos esperado toda la estructura se vendría a pique, pero nunca ocurrió. Incluso el día que hubo un terremoto de 6. 5 en la escala de Ritter, resistió las sacudidas como si nada hubiese pasado. Solo unas cuantas grietas insignificantes marcaron su cuerpo de animal primitivo y milenario. Dicen que los curas italianos que colonizaron estas tierras levantaron la galería antes de trazar las primeras calles del pueblo. La verdad es que parecía más una iglesia que se había quedado demasiado grande para los feligreses.
En eso habían terminado todos los sueños de mi padre, sus proyectos, sus fincas, su ganado, la producción en serie de cacao, sus caballos de pura sangre, su papel de hacendado. Era la mejor tienda de todo el mercado. Mi madre se las había ingeniado para importar la fruta ella misma, de los países del sur, sin intermediarios. Países que en ese entonces para nosotros eran más un sueño que una realidad. Una página de las mil y una noches. Único libro que teníamos por entonces en casa.
Yo y mis hermanos odiábamos tener que ir casi todos los días a ayudar con las cuentas y las ventas en la tienda. Las mujeres no estaban para tales cosas, aparte de mi madre que tenía el control de la familia. Sin embargo no nos quedaba otra alternativa. Yo por eso decidí dedicarme a los estudios y a sacar buenas notas para justificar mi reticencia casi visceral de trabajar en la tienda. Los hijos mayores tenían que trabajar, los menores si eran buenos estudiantes podían estudiar. Pero íbamos a la tienda especialmente porque necesitábamos dinero para llevar las chicas al cine, invitarlas a comer, regalarles alguna chuchería, y en ocasiones para cubrir el coste de algún capricho personal. Nos las ingeniábamos para alterar las cuentas y los balances de compras y ventas ya que mi madre no nos daba ni siquiera un centavo por nuestros servicios. En la ciudad donde vivíamos, en pleno corazón de la selva amazónica, no había bibliotecas públicas y las bibliotecas de los colegios no tenían más que algunos viejos ejemplares de libros religiosos donados por la Iglesia o misioneros extranjeros. De todos ellos, recuerdo El catecismo astete y otro que se llamaba Principios de urbanidad… los peores libros que he tenido que aguantar en mi vida. Lo único que me pareció bueno, por el título, fue el Elogio de la Locura de Rótterdam. Lo leí muchas veces pero no entendí nada… eso me alegraba sobremanera porque me exigía volver a leerlo. Creo que los curas lo tenían en la biblioteca de equivocación.

La situación de la familia sin embargo nos obligaba a trabajar incluso los domingos. Estábamos acostumbrados a vivir bien. Quiero decir, a que nada nos faltara y especialmente cuando se trataba de la comida. Así que una vez perdidos entre el color de las frutas, sus formas caprichosas y su olor abundante y exquisito todo era fácil y casi anónimo. El tiempo volaba y era como si uno no estuviera ahí o no existiera. Como si se nos hubiera sido asignado un papel en una obra dramática de mucho éxito que se mantenía en cartelera por muchas temporadas, sin que supiéramos a ciencia cierta cuál era nuestro papel definitivo…
La única piedra en el zapato era que cuando aparecía una chica por el mercado, conocida o no, dejábamos el papel abandonado y desaparecíamos del escenario como por arte de magia. Yo siempre recurría a mis problemas de estómago que nunca tuve para poder lidiar con mi madre y su autoritarismo. De mis hermanos nunca supe nada, pero ellos se esfumaban en un santiamén, como hechiceros expertos, y antes de que mi madre se diera cuenta la obra había terminado dejando a muchos de los espectadores en ascuas. Había como un pacto secreto entre nosotros para no hablar de cosas embarazosas y desagradables. Cuando regresábamos a nuestros puestos de combate, ya fuera de peligro, las miradas de mi madre asesinaban como un cañonazo a boca de jarro. Por supuesto que en el baño yo siempre terminaba haciendo mis necesidades más íntimas, o leyendo las páginas de los periódicos que dejaban ahí, como único papel disponible para asearnos.
La tienda era tan próspera que mi madre se quedó poco a poco a cargo de ella y mi padre se dedicó a otros menesteres que le dieron a la familia más estabilidad económica y cierta felicidad. Lo de las frutas es para las mujeres, solía decir mi padre. Yo no tengo paciencia para lidiar con los caprichos de todas estas viejas encopetadas, actuando su papel de señoras ricas y que a veces se comportan como si nosotros fuéramos sus sirvientes. Alguna razón tenía, pero era más cosa de su carácter y su espíritu nómada que otra cosa, lo que lo empujaba a este tipo de razonamientos. Como todos éramos bien parecidos, viejas y jóvenes venían a comprar a la tienda. Y por supuesto nosotros habíamos aprendido a aprovecharnos de la debilidad de las señoras y las señoritas y otros muchos tipos de especies.
Uno de mis hermanos había entrado de lleno en el negocio. Tanto y de tal forma, que mi madre se comportaba con él como si fuera su único hijo, su único heredero, su tesoro escondido, aunque éramos trece. Además las clientas siempre lo preferían a él. Tenía un algo que los demás no teníamos. Podría afirmar que un alto porcentaje de mujeres venía a comprar a la frutería porque él estaba ahí y con la esperanza de que él las atendiera. Quizás todo lo que tenía era “duende” para las viejas, porque más guapo que yo y casi todos mis hermanos, para ser sincero, no lo era. Él se había convertido en algo así como en la columna vertebral del negocio y cuando sobraba mucha fruta al acabar la semana contrataba chiquillos pobres o huérfanos que iban al mercado a buscarse la vida, los cargaba con grandes canastos repletos de fruta y se desplazaban de barrio en barrio vendiendo los remanentes. Nunca vi que regresara a casa con los canastos llenos. Siempre vendía todo y sus ayudantes parecían adorarlo… cosas como estas nos dejaban a los demás hermanos en desventaja con mi madre, pero en el fondo nos alegrábamos de que así fuera.
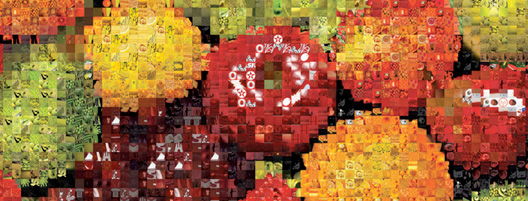
A mí siempre me pareció que mi hermano parecía gozar de su talento, aunque nunca nos lo dio a entender con claridad, ni exigía nada a cambio por tales servicios adicionales. En su rostro podíamos leer que le estaba haciendo un favor extra a la familia y por lo tanto era mejor que cerráramos la boca y punto. Mi madre le daba cierto porcentaje por cada fruta vendida y nosotros siempre nos alegrábamos igualmente que así fuera, ya que él se había convertido en nuestra fuente de préstamos… eso sí, sin que pudiéramos evadir servicios y ciertos intereses.
Un día tocado por la curiosidad le pedí que me dejara ir con él… que me gustaría ayudarle, le dije. Que quería aprender el oficio, que necesitaba ganarme unos pesos para mis necesidades personales. Sonrió, me miró indiferente y me dijo casi deletreándome las palabras al oído que eso no era para mí… que yo era diferente, demasiado diferente… le dije que quizás él tuviera razón, pero que me diera una oportunidad. Si no funcionaba, no volvería, me olvidaría de ello y todos tan contentos, insistí. Pasaron muchos días, meses, sin respuesta alguna de su parte que yo pensé que no había caso y me olvidé del asunto… hasta que un día, bien de mañana, cuando todavía estaba en la cama se me acercó y me dijo con una voz entrecortada, puedes venir conmigo hoy si aún lo quieres, pero tienes que jurarme que mamá ni nadie se van a enterar de esto. Le dije intentando no mostrarle mi excitación del momento, que tenía mi palabra, que sería una tumba… pero en mis adentros, su forma de decírmelo me despertó una vez más el virus de la curiosidad. De tal forma que me levanté de la cama, lo abracé y le di las gracias.
Su pequeño ejército llenó los canastos y salieron muy temprano. Yo los estaba esperando en la esquina de una calle adyacente. Nos detuvimos en algunas casas de familias muy conocidas en la ciudad, más que para vender, para entregar ciertos encargos ya concertados de antemano. Toda la transacción se hizo en silencio y tan rápido como fue posible. No le pregunté nada para no romper el hechizo de la curiosidad que cada vez más me picaba en lo más sensible de mi intimidad.
Pasamos dos o tres barrios sin detenernos a buscar clientes, o a entregar algún pedido. Miré a los cargadores y me percaté que cada vez estaban más lejos de mí. Iban rápidos como el viento; como si su carga fuera imaginaria o simplemente se hubiesen olvidado de ella. Fue entonces cuando me di cuenta que íbamos derecho a la zona de tolerancia, la Vega, como la llamaban, al barrio de las putas, maricones, proxenetas, mendigos, desplazados, niños abandonados, travestís, y fracasados al orden del día… todo estaba tranquilo. Aunque uno se podía imaginar que esa tranquilidad solo podía ser el resultado de una noche de abundancia, de perdición, de loca fanfarria, de placeres prohibidos… Un olor entre agrio y perfumado recorría el barrio, penetraba en la ropa, se quedaba en la piel. No nos detuvimos un solo instante como yo pensaba que iba a pasar. Todo estaba cerrado. Nos dirigimos directo a una casa grande pintada de color amarillo y azul. Parecía una pequeña isla iluminada por el sol, flotando en un océano de quietud. Entramos. Primero él como si fuera el mismo dueño del lugar, como si supiera que lo esperaban. La puerta no estaba asegurada. Después entré yo con la cabeza baja y ya casi muerto por la curiosidad y detrás de mí los cargadores sudando gotas de felicidad por todo el cuerpo, la respiración larga como un pan delicioso y los ojos abundantes y casi flotando en el aire, como seres de otro mundo.

Dentro de la casa solo había un cuarto enorme y alargado, casi exacto a la garria pero más pequeño. A todo su alrededor pequeños cubículos, casi como si hubieran sido incrustados en las paredes. La mayoría estaban cerrados. Solo dos o tres medio abiertos. Se podía ver una cama, y una mesa pequeña con flores frescas en un vaso. Como si hubiese llegado con los ojos cerrados los abrí lentos y voraces, aunque los tenía bien abiertos desde que llegamos. Pensé que era ciego y que de repente había recuperado la vista. En el piso del cuarto por todos lados, cientos de mujeres desnudas volvieron la vista casi simultáneamente para saludar a mi hermano con alegría. Pensé que ese era su reino y él, el único soberano. Él se quedó mirándolas a todas como si las contara una a una con el propósito de saber que todas estaban, que ninguna faltaba, que su tesoro escondido estaba intacto y seguro. Un tesoro que de vez en cuando sacamos de su escondite para disfrutar, para sentirnos tranquilos, para saber que todavía sigue ahí donde lo dejamos, para poder dormir al menos unas horas durante la noche.
Los chicos dejaron los canastos en el suelo y se sentaron en un rincón esta vez transidos y casi devorados de tanta felicidad. Derrotados en un mundo de maravillas y de sueños imposibles, solo para poder continuar con vida. Yo me quedé paralizado mirándolas a todas como si no las hubiera mirado o no pudiera mirarlas. Temeroso de que los golpes de mi corazón me delataran. Me convirtieran en una estatua inservible.
Mi hermano como si se hubiera olvidado por completo de mí, se acercó a cada una de ellas como siguiendo una lista secreta, se arrodilló su lado, las besó delicadamente en la mejilla y a cada una de ellas uno a uno les entregó sus frutos frescos, olorosos, jugosos, tiernos… los mejores de la cosecha de los países de más allá del sur que alimentaban su reino. Se tomó todo el tiempo del mundo como si fuera lo único que supiera hacer o le gustara hacer o hubiera hecho toda su vida, ahora y siempre y ayer y nunca. Los chicos corrían hasta donde él estaba, cada vez que él levantaba su mano, con el fruto deseado y después como resortes recién fabricados y aceitados, volvían a su lugar como si la distancia no existiera o como si pudieran estar en los dos lugares al mismo tiempo. Nunca había visto tal felicidad en un rostro humano. Quizás el sufrimiento que siempre los acompañaba hacía más intenso el contraste que yo en mi mente intentaba descifrar.

Hice algunos gestos como para llamar la atención. Bajaba la vista y la levantaba repetidamente como queriendo desatar un nudo ciego, pero a pesar de mi insistencia me di cuenta que nadie se fijaba en mí, que yo no existía, que era un invitado fantasma. Sentí náuseas y un miedo extraño hizo presa de mí. Yo mismo tenía la sensación de que no era más que un aparecido en un cuento fantástico. Un espíritu inútil que había perdido la materia, la forma y ahora no podía reconocer los gritos de su sangre, la voracidad de su carne… sus pasos perdidos…
De repente y sin razón aparente me sentí más tranquilo. Pensé que si no existía para nadie, ni siquiera para mí, entonces podía moverme donde quisiera sin problemas. Fue lo que hice. Me dediqué a contemplar una a una las piezas de la colección inagotable del tesoro de mi hermano. Hice como si lo imitara. Eso sí sin besarlas para poder cumplir con mi tarea sin romper el encanto. Mis dedos se acicalaban entre sí como pequeñas serpientes que no hubiesen comido por siglos. Los ojos se me hacían agua, la lengua un precipicio…
Había putas tiradas por todos lados. Unas con las piernas abiertas como refrescándose el sexo hinchado y enrojecido, bien trabajado y gozado la noche anterior. Otras, las piernas apoyadas en las paredes y el rostro abandonado en el piso frío. Otras descansaban sobre su estómago, los brazos tirados adelante, abiertos en abanico igual que las piernas dejando el ojo del culo a la intemperie. Había culos de todos los tamaños y formas y colores. Gordos, aplastados, renegridos, lánguidos, quemados por el sol, castigados, resplandecientes, y bien redondos y jugosos como las frutas que mi hermano les acababa de entregar… otras estaban sentadas, inclinadas apenas hacia atrás, una de las piernas recogidas o las dos mostrando parte del culo y el sexo bien abierto como un túnel del que se alcanza a percibir una gota de luz al final… otras se habían quedado entre dormidas como los niños pequeños, las rodillas dobladas debajo del vientre, los pies sosteniendo el culo, las manos cruzadas bajo el pecho y la cara abandonada en el piso… no había una sola de pie, y solamente unas cuantas acostadas de lado… algunas aprovechaban el vientre de otras como almohada mientras se acariciaban el sexo o eran acariciadas, y muchas descansaban, sus piernas sobre el culo de las que descansaban sobre su estómago…
Eran tantas que era difícil caminar entre ellas, pero caminé por donde más pude y como pude, como si la misión que se me hubiese encomendado fuera observarlas en detalle a todas sin olvidarme de ninguna de ellas, ni de nada… quise ser pintor para pintarlas a todas, dibujante para dibujar sus curvas y sus sueños, escultor para esculpirlas y eternizarlas a todas… no sé cuánto tiempo estuvimos allí, aquel día de abundancia y de gloria. Fue la primera vez que me di cuenta que el tiempo no existe. Que es solo una vana ilusión. Una maquina invisible e inservible que nos inventamos porque tenemos miedo de ser felices, de ser libres, de visitar a las putas después de una noche de farra…

También fue la primera vez que conocí la felicidad de primera mano y en carne propia, a pesar de mi primera parálisis y del miedo que sentí al sentir que no era yo el que estaba en el lugar de las delicias, sino un ser completamente desconocido de mí mismo… un calco, una pobre imitación, un suspiro de nadie… pero al fin, feliz…
De regreso a casa ya estaba anocheciendo. El barrio empezaba a despertarse como si se llenara de pájaros. Durante todo el trayecto de regreso no pronunciamos palabra. Los cargadores iban adelante saltando como niños que bailan una ronda y que no pueden ni quieren dejar de bailar… algo entonces hizo clic en mi cabeza y como si hubiera recuperado la mirada, vi, como si todavía estuviera en el lugar de los hechos, muchos niños. Todos igualmente desnudos. Había cientos de ellos por todos lados. Gorditos, negritos, feítos, mal-formados, bonitos, de brazos, gateando, haciendo solitos, montando a caballo, contando estrellas… Todos tirados por todas partes en el suelo del cuarto como pequeños objetos preciosos de otro mundo… igual que sus madres…
Llegamos a casa. Yo me hice el que estaba en mi cuarto y que había salido a tomar el aire fresco afuera. Mi padre no estaba. Los cargadores se tomaron varios vasos de jugo y luego desaparecieron como si de repente se les hubiese acabado el papel. Mi hermano le entregó las cuentas a mi madre casi ausente. No se dijeron una sola palabra. Nunca supe si mi madre sabía lo que yo ahora sabía. Tenía mis sospechas, pero mi juramento era algo por lo cual ahora más que nunca estaba dispuesto a dar la vida. Un juramento, un secreto, una promesa, son el corazón mismo de la felicidad…. sin ellos la vida no sería más que un montón de ilusión… un hueso sin carne abandonado en el camino…
No sé cuántas veces más regresé con mi hermano y sus cargadores a la otra frutería. A la frutería de la carne, a la frutería de la vida, a la frutería de la felicidad, del silencio, de la complicidad, del amor, de los olores infinitos… solo sé que fueron muchas veces; quizás tantas como putas descansando en el piso de la casa de mis sueños había y hay y siguen habiendo… como niños acaballados en el infinito… y como siempre el mismo trayecto sin palabras y sin nombres, sin el peso de la gramática, y con una sola misión clara y precisa que cumplir… mirar, observar, disfrutar y todo sin ser visto y sin tener que estar presente para nada…
Con el paso de los años las buenas familias y la curia montaron grandes empresas espirituales para acabar con el paraíso. Por supuesto que lo lograron. Lo que si nunca lograron fue derrotar mi felicidad. Las huellas siempre frescas en mi memoria, las serpientes en mis dedos, el abismo de mi lengua… mis días de gloria, mis noches de placer, mis sílabas hechas de sangre y piernas y culos, y chochas de todos los tamaños y para todos los gustos, y niños jugueteando en el umbral de la eternidad…
Hoy en día cuando la tristeza y el desasosiego me embargan y salgo a caminar sin rumbo por las calles de la ciudad donde vivo, o me quedo en casa haciendo nada, a mi memoria vuelven esos días eternos y entonces sé que se puede ser feliz… que la felicidad existe… que soy feliz… que todavía tengo 11 años…
—
Acronopismos y otras delicatesen Cronopio es la nueva columna de opinión de temas variados, y de relatos, de Manuel Cortés Castañeda, para Revista Cronopio.
_________
* Manuel Cortés Castañeda, nacido en Colombia, es licenciado en Español y Literatura de la Universidad Nacional Pedagógica (Bogotá), director y actor de teatro. Cursó estudios de doctorado en la universidad Complutense (Madrid). Enseña español y literatura del siglo XX en Eastern Kentucky University. Ha publicado seis libros de poesía: Trazos al margen. Madrid, España: Ediciones Clown, 1990; Prohibido fijar avisos. Madrid, España: Editorial Betania, 1991; Caja de iniquidades. Valparaíso, Chile: Editorial Vertiente, 1995; El espejo del otro. París, Francia: Editions Ellgé, 1998. Aperitivos, Xalapa, México: Editorial Graffiti, 2004; Clic. Puebla, México: Editorial Lunareada, 2005. Dos antologías de su trabajo literario han aparecido recientemente: Delitos menores, Cali, Colombia: Programa editorial Universidad del Valle. Colección Escala de Jacob, 2006; y Oglinda Celuilalt, Cluj-Napoca, Rumania: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006. Ha sido incluido en antologías tales como Trayecto contiguo. Madrid, España: Editorial Betania, 1993; Los pasajeros del arca. La Plata, Buenos Aires, Argentina: El Editor Interamericano, 1994. Libro de bitácora. La Plata, Buenos Aires, Argentina: El Editor Interamericano, 1996. Donde mora el amor. La Plata, Buenos Aires, Argentina: El Editor Interamericano, 1997. Raíces latinas, narradores y poetas inmigrantes, Perú, 2012. Además, escribe sobre poesía, cuento y cine. Actualmente está traduciendo al español textos de poetas norteamericanos de las últimas décadas: Charles Bernstein, Leslie Scalapino, Andrei Codrescu, Susan Howe y Janine Canan, entre otros.