CAJAMBRE

Por Armando Romero*
Ilustraciones de Sara Serna
Si el grito de Ruperta vino antes o después del disparo era algo que Horacio Flemming no podía precisar. Suizo de nacimiento y de gestos precisos, Flemming era uno de los tantos aventureros que desde años atrás habían remontado los ríos del Pacífico en busca de oro, siguiendo los pasos de su antepasado John Sutter en California. Sin mucho éxito, porque la poderosa Chocó-Pacific Mining Company había dragado todos los ríos y continuaba saqueando casi todo el oro de la región, deambuló por el Atrato por varios años hasta que desde Puerto Solano se embarcó para Cajambre a montar un aserrío.
La idea de esta nueva aventura comercial salió una noche de tragos en El Piñal de Buenaventura, en casa de sus amigos los Guzmán, y en donde había conocido a mi tío Arsecio, a José Luis Escobar y al pendenciero Carlos, hermanos que ya habían montado un aserrío en Yurumanguí.
—Mira, Horacio —le dijo mi tío—, este país está creciendo y se necesita mucha madera para la construcción, para los muebles, para el ferrocarril, para todo mejor dicho. Además, los gringos que después de la guerra quedaron con mucha plata están locos por la madera de acá, que es muy buena y única. Yo ya tengo dos aserríos a la salida del Cajambre y pienso montar otro en el río Timba. Vente con nosotros a trabajar, que hay madera para todos.
—Además —dijo José Luis Escobar riéndose todavía de la salida de mi tío—, esto por acá por el sur es tranquilo. Fíjate que con la muerte de Gaitán no pasó nada, y allá adentro en Bogotá y en Cali y en toda parte la cosa está bien caliente hasta el día de hoy. Los negros no son violentos en este país.
A Horacio no le importaba ni entendía mucho de la política colombiana, pero luego de esta charla y de preguntar en el mercado de maderas por los lados del puerto, se armó de todo el dinero que le quedaba y luego de unos meses ya era dueño de un aserrío cerca de La Fragua, río arriba en el Cajambre.
La tierra en Cajambre era de nadie, así que no era difícil tomar posesión de cualquier sitio, con tal de que no estuviera habitado antes, y construir una casa, pelar el terreno para cultivar o para criar cerdos, o montar un aserrío.
Una de las pasiones de Horacio, una vez que se asentó en Cajambre, era salir por las noches a lampariar en busca de guaguas. Acompañado por dos de sus jornaleros, el uno en el timón de la lancha y el otro con una poderosa linterna para reflejar desde el río los ojos de los animales en el bosque, iba listo y orgulloso con su rifle Winchester modelo 70, y casi nunca fallaba el tiro. Esta noche tampoco.
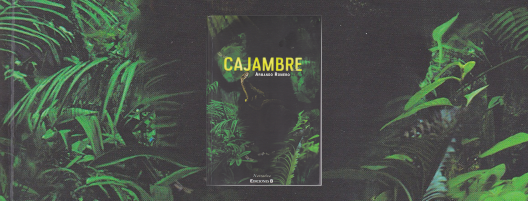
— ¿Qué fue eso? —preguntó alarmado al oír el grito.
Al instante corrieron a la orilla y allí entre matojos y ramas podridas descubrieron el cuerpo de Ruperta con un balazo en la cabeza.
— ¡Carajo! —fue lo único que dijo con su acento suizo.
—Se le salió la sombra de un totazo —dijo uno de los ayudantes de Horacio mientras cargaban el cuerpo hasta Punta San Antonio.
Ya allí la llevaron a casa de Lucumí, quien estaba bastante borracho, y casi al instante toda la gente del caserío estaba presente, alarmados al máximo.
—Hay que lavarle toda esa sangre —dijo una de las mujeres—, y cambiarle esa ropa.
Muchas de ellas lloraban, compungidas.
Pronto todos estaban haciendo algo, ya fuera preparando la habitación donde ponerla, preguntando qué pasó, corriendo de casa en casa, mientras Lucumí no entendía nada, ni por mucho que se lo explicaran, y por último se quedó dormido en una silla que le pusieron.
Horacio, sosteniendo en una mano su rifle, se quedó en silencio, quieto, recostado contra una palma de cocos.
Ya cuando tuvieron el cuerpo listo y aseado sobre una mesa con mantel blanco en la sala, y empezaron a darle los primeros toques a la tumba, una especie de altar, todo el mundo quedó más tranquilo.
—Mañana por la mañana hay que empezar a preparar el velorio —dijo una de las mujeres—, pero por ahora ya la sombra está aquí con ella.
La sombra era el alma, por supuesto.
Al día siguiente, temprano, cuando ya los chirimbolos esparcían la noticia por todos los ríos y veredas, por mar adentro y afuera, de aldea en aldea, comenzaron los preparativos para el velorio y el entierro.
Arsecio, quien estimaba mucho a Lucumí, dijo que él pagaba por ahora todos los gastos, y que luego se encargarían de pasarle la cuenta a Horacio Flemming, de quien no se tenía noticia.
Bolué, uno de los tantos hijos de Serafín, con otro par de gentes de Punta San Antonio, salió disparado a mediodía en la lancha grande de Arsecio hacia Buenaventura a comprar el ataúd, la comida, la bebida, los dulces y todo lo que se requería para el velorio.
—Qué divertido —apuntaba mi tío Segundo—. Nosotros mandamos la madera barata a Buenaventura para que allá hagan el ataúd que luego tenemos que ir a comprar bien caro. Por eso la cremación es cosa de pueblos inteligentes, no esta peste de los cristianos. Y ahora hasta el cura va a venir a salvar almas, qué divertido —repetía.
Otra lancha rápida había salido a Puerto Merizalde para traer al párroco para el día del entierro.
Darío Rendón andaba bastante molesto porque mi tío Segundo había planeado todas las compras, los almacenes, la funeraria, en Buenaventura y no lo consultó para nada. «Este es mi negocio», decía Rendón iracundo. Nunca, su mujer, no decía nada. Sólo sus ojos de gata en la oscuridad del comisariato.
Segundo calculó bien que Rendón iba a inflar los precios de las cosas para el funeral hasta el techo, y que si luego le iban a pasar la cuenta a Flemming, éste protestaría, no sólo con razón sino por tacañería, como buen suizo. Esta era la opinión de mi tío, quien se reía a la vez que decía, refiriéndose a la furia de Rendón: «Si sólo fuera por eso y no por lo que no sabe». Y otra vez venía el enigma entre sus carcajadas. Por otra parte, Rendón estaba prácticamente bajo las órdenes de mi tío Arsecio, quien era el máximo propietario del comisariato.
Por los lados de Punta San Antonio ya se estaba arreglando el cadáver de Ruperta para el velorio de esa noche y el entierro de mañana, que se haría cuando llegara el sacerdote de Puerto Merizalde. Casi al mismo tiempo, en el cuarto central de la casa de Lucumí, se empezaba a construir la tumba, que luego del entierro iba a ser centro de la novena.
Mientras las mujeres corrían con las sábanas blancas que iban en la mesa con el cuerpo y en la parte de atrás del altar o tumba, Lucumí, insoportable entre el dolor de cabeza por los tragos y por la muerte de Ruperta, decía que iba a matar a todos los culpables, y sacaba el machete al aire relampagueando. «Voy a ensayar filo con todos, carajo!»
—Cálmate, viejo, que nadie tiene la culpa. Nadie sale como una Tunda por el monte, y de noche, ni porque le faltara una pata —le decían.
«La Tunda —me diría luego Serafín— es una mujer muy bella y muy mala, y cuando murió, porque no tuvo buena muerte, se fue a vivir con Luzbey. Anda dando vueltas por el monte y agarra a los hombres y los entunda, los deja sorombáticos, y a los niños les chupa la pollita completamente, y después los pone a chuparle la panocha de ella y les cocina unos camarones en el fundillo, y eso les da para entundarlos. Los únicos que pueden salvarlos son los padrinos y espantarla con agua bendita. Hay que llamar a los curanderos para curar el entundamiento. Tú la puedes reconocer porque tiene un pie de mujer y otro como un molinillo, que da vueltas a toda velocidad, y ella esconde esta pata».
Al ser tan hermosa y juvenil, a más de sensual hasta el orgasmo en los ojos de los hombres, Ruperta tenía que cargar con las maldiciones del demonio para justificar las bendiciones de la naturaleza. Era la ley del balance en Cajambre.
La preparación del cuerpo de Ruperta requería primero una limpieza total porque nadie sucio podía entrar al reino de los cielos, «aunque yo creo que se la lleva Luzbey derechito», dijo una de las mujeres, de seguro muerta de envidia al contemplar la belleza al desnudo de Ruperta. Se decidió, por acuerdo, que en vez de tratar de conseguir ropa nueva para vestirla, como era la costumbre, la vestirían con su vestido de novia. Pero éste le quedó pequeño porque ya no era una niña tetiando sino una «hembra del carajo», como la saboreaba Samuel, el de la pata gorda y boca lasciva.

Tuvieron que traer tijera e hilos para descoser y coser, añadir retazos, sobre todo en los senos. Con medias blancas hasta la rodilla pero sin zapatos, «porque hay que entrar descalzos al reino de los cielos», y con un cordón negro en la cintura con siete nudos, los siete pecados capitales. «Que los cometió todos», dijo también otra y se echó la bendición. Uno de los hombres vino con un alicate y le sacó una muela forrada en oro, que le había mandado a hacer Lucumí en Puerto Merizalde. «No se puede llevar joyas al cielo», se justificó el hombre.
Y así quedó sobre una mesa con tendidos de sábanas blancas el cuerpo de Ruperta, acompañado de pequeños objetos religiosos, cruces y rosarios. Si esta noche regresaban con el ataúd, la pondrían adentro y empezaría el velorio.
Arsecio estaba preocupado por Horacio Flemming y ya a mediados de la tarde decidió ir a buscarlo a La Fragua. Serafín alistó una de las lanchas rápidas, la de metal liviano con motor de 40 caballos, y una botella de aguardiente.
—Vamos —me dijo—, será una buena oportunidad para que empieces a ver el río.
A gran velocidad empezamos a remontar el Cajambre.
—Es una tarde buena —dijo Serafín con un grito mientras maniobraba la lancha entre las ramas que bajaban por el río y que se acrecentaban al llegar casi a la desembocadura.
Imponente, el Cajambre bajaba arremolinado y espejeante desde lo alto de la cordillera hasta el mar. Ahora, río arriba, la lancha cortaba en dos las aguas y abría entre rugidos un surco violento, lechoso. El sol de la tarde, oblicuo, reflejaba al fondo la vegetación tupida de la selva. De vez en cuando, cerca de la orilla, se veía un potrillo cargado de bananos o plátanos deslizándose sin ruido, y un grito de saludo llegaba vagamente hasta nosotros. Asimismo, una casa de palafito, regularmente deshabitada y destartalada, se erguía en un claro de la ribera. En el Cajambre uno sentía la apabullante soledad de la selva, y era esa sensación de estar desnudo, desprotegido, la que se perpetuaba entre el verde de la maleza y el barro de las aguas.
Íbamos a La Fragua, sitio que ya desde el mapa de la región que me había dibujado mi tío Segundo me parecía fascinante y enigmático. «Cuanto más subes por el río, más te devuelves en el tiempo», me decía señalando el mapa, y agregaba: «Recuerda que en Cajambre no hay futuro, sólo pasado, y esta luz que es presente. Así lo quieren los negros, y razón tienen».
A mi lado, contra el borde de la lancha, vigilante, iba mi tío Arsecio, siempre con esa ligera sonrisa en los labios y los ojos azules, penetrantes. Hombre de pocas palabras, a veces me dejaba la impresión de que poco a poco se iba convirtiendo en un negro, abandonando su piel blanca y su pelo casi rubio. Eran muchos años en la selva.
* * *
El presente texto hace parte de la novela «Cajambre», publicada por Ediciones B en 2020.
La novela se ha traducido al italiano, danés, francés, turco y, próximamente, saldrá una edición en griego. También el sello editorial Difácil la publicó en España.
* * *
Armando Romero habla sobre su novela Cajambre (pulse para escuchar).
* * *
El escritor Manuel Cortés Castañeda comenta sobre la obra:
Un estilo depurado —que se mueve entre lo cómico y lo trágico—. Las estrategias y técnicas narrativas indispensables para que el lector se meta de lleno en los acontecimientos, la sobriedad del lenguaje, y el halo de misterio que permea la trama, hacen de Cajambre, uno de los mejores textos escritos por un autor colombiano en los últimos diez años.
Cajambre es una novela relativamente corta, que, valiéndose del asesinato misterioso de una mujer negra, Ruperta, nos muestra el transcurrir de la vida junto al río Cajambre, río que nace en la cordillera occidental y desemboca en el océano Pacífico.
Cajambre es una novela río, para ser leída con todos los sentidos, pero, en especial, con el sentido del oído, que durante el transcurrir de los acontecimientos, aparte de las voces de los personajes, parece estar condenado a escuchar el ruido constante y monocorde de los insectos del trópico y el de las sierras eléctricas de los aserraderos.
Su trama, en el mejor estilo de la novela negra, permite a la vez que una unidad de continuidad lógica, igualmente cierta dispersión, ambigüedad recurrente y reiterativa, donde lo inesperado, el suspenso, la intriga, los rumores, lo extraño, de la mano del misterio y del caos de la naturaleza, permiten que se pueda leer, igualmente, como un texto fantástico. Texto donde la intensidad del lenguaje, su fuerza poética, junto con un narrador fantasma, o sin identidad determinada, y la presencia recurrente de lo femenino, trasciende la cotidianidad, los acontecimientos, la búsqueda inútil de la verdad, la misma trama, haciendo de la realidad solo un apéndice del misterio que demarca y permea la novela desde el comienzo hasta el final.
Cajambre es igualmente una novela que denuncia la desigualdad social, el racismo, el pillaje al que ha sido sometido, tanto por extranjeros como nacionales, este territorio tan olvidado de Colombia. Crímenes siempre impunes de los grupos violentos tanto del Estado como ilegales. Pero es fundamentalmente un texto que exalta el tesón de la mujer afro-colombiana, que con su espíritu indomable y su generosidad ha hecho que esta región —tan rica en recursos naturales— conserve su cultura, sus tradiciones, su música, sus cantos, sus rezos, su sincretismo religioso, y una de las selvas tropicales más extensas y mejor conservadas de América.
En este número de Revista Cronopio, queremos que nuestros lectores puedan escuchar al autor hablar de la novela y, además, tengan la oportunidad de leer el primer capítulo de la misma.
___________
* Armando Romero (Cali, Colombia, 1944). Poeta, narrador y crítico literario, perteneció al grupo inicial del nadaísmo, movimiento vanguardista literario de la década del 60 en Colombia. Doctorado en Pittsburgh, actualmente vive en los Estados Unidos, donde es profesor de la Universidad de Cincinnati. Ha publicado numerosos libros de poesía, narrativa y ensayo. En el 2008 recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Atenas, Grecia. En 2011 ganó el Premio de Novela Corta Pola de Siero (España) con Cajambre. Su libro de poemas, Amanece aquella oscuridad, fue publicado en 2012, Sevilla, España. El año pasado, 2016, se publicó en España, en Colombia y en Grecia su libro de poemas El color del Egeo. Su obra literaria ha sido traducida a varios idiomas. Una antología de sus poemas apareció en 2017 en Bulgaria y una de sus cuentos en Grecia.
