CAMPOSANTO
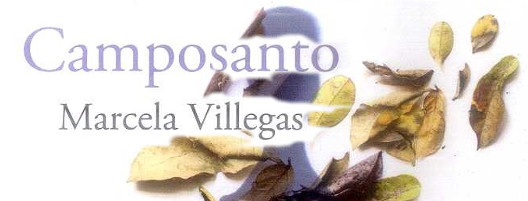
Por Marcela Villegas *
I
Mientras me habla, el neurólogo se mira las uñas. Se nota que está satisfecho consigo mismo. Con eficacia profesional me hace entender que mi mamá es una más entre cientos de pacientes, que no hay nada de original o de importante en su padecimiento. El médico nunca se dirige a mi mamá. A ella, que en este momento está rodeada de una especie de cápsula, no podría importarle menos. Las palabras caen a sus pies, inocuas.
—Deterioro cognitivo es cualquier cosa, doctor. ¿No le parece un diagnóstico muy ambiguo?
—Es verdad. Todos los síntomas de Elena, además de las imágenes del cerebro, sugieren Alzhéimer. Pero solo hay una instancia en la que puede hacerse un diagnóstico definitivo.
—¿Cuál?
—La autopsia. Solo con una biopsia del cerebro podemos comprobar la presencia de las placas de proteína que caracterizan la enfermedad. Por lo pronto, vamos a iniciar el tratamiento que le estaba explicando.
Es un cabrón. Lo dice con tanta soltura que quién sabe cuántos cientos de veces lo ha repetido. Estuve a punto de decirle que claro, que por qué no la sacrificábamos de una vez en aras de la ciencia y su exactitud. Salimos del consultorio sin siquiera dar las gracias. Mi mamá se deja llevar con docilidad, y no parece entender que tiene una enfermedad que después de miles de rodeos indignos la va a arrastrar a la demencia y a morirse ahogada en sus propios mocos, podrida por su propia mierda. Agradezco en silencio que no entienda o que por piedad finja no entender.
No quiero contarle a nadie. Me imagino lo que van a decir y me da rabia. Sé que es egoísta y me tiene sin cuidado. Tengo cosas más importantes en qué pensar. El médico nos dio un folleto de instrucciones para el cuidado del paciente con Alzhéimer. Una de ellas, «El paciente nunca debe quedarse solo», nos resume en seis palabras el porvenir.
Llamo a Ligia y le explico que mi mamá está muy enferma. Que necesito que vuelva, pero que entiendo si no quiere hacerlo, porque va a ser muy difícil. «Cuente conmigo, niña», me dice, y yo siento el peso de su generosidad sin aspavientos.
También hago arreglos para que la enfermera que cuidaba a mi abuelo vaya a acompañarla por las noches y los fines de semana, por lo menos mientras estoy fuera. Camino al aeropuerto me largo a llorar y el taxista me ofrece detenerse para comprar una botella de agua. La compasión más auténtica es la de los desconocidos.
II
A veces pienso que me quedé con el pecado y sin el género. Puse todas mis fuerzas en Amalia, en hacerla feliz, independiente. A su imagen y semejanza, dice ella, y este es el pecado. Independiente, mucho. Cada vez quiere verme menos. Feliz, no creo. Es imposible que sea feliz, rodeada de muertos y de burócratas y de mujeres que perdieron a sus maridos o a sus hijos hace lustros. No se puede ser feliz asfixiado por montones de huesos en ese laboratorio que alguna vez fue un hospital mental. Ni en esos lugares en la mitad de la nada donde va a hacer las exhumaciones.
Otras veces, como ahora, la miro y siento orgullo. Habla con el médico de igual a igual, como deber ser. El tipo está acostumbrado a intimidar y ella le habla claro, marcando el ritmo de sus palabras con esas manos largas que heredó de Ignacio. Sacude la cabeza y se le vienen a la frente todos los crespos en desorden, como los de mi mamá en una foto de un paseo de campo con mi papá cuando todavía eran novios.
Hablan de mí. Es raro, pero no logro poner atención a lo que dicen. Parece que mis pensamientos resuenan y me distraen de las voces. Amalia mira al médico como mira a las personas cuando tiene ganas de mandarlas a la mierda, contenida, porque ella nunca manda a la mierda a nadie, pero si la conoces bien, te das cuenta. Se muerde el labio inferior con un diente y empieza a hablar despacio, muy despacio. El médico le está diciendo que solo puede dar un diagnóstico preciso si analiza cortes de mi cerebro muerto. Me imagino desnuda en una mesa de autopsias y al tipo ese sosteniendo mi cerebro con ambas manos. Solo quiero irme de aquí. Creo que si nos vamos rápido todo va a pasar como un mal sueño.
Amalia me coge de la mano y es agradable sentir su mano huesuda, aunque ya no cabe en la mía como cuando era chiquita. Me levanto del asiento y la sigo no sé a dónde.
III
La ciudad se ve casi limpia desde el aire. Luego la sabana y los llanos que se abren desmedidos al pie de la cordillera. Es un vuelo corto, un poco menos de cuarenta y cinco minutos que hoy se han convertido en una hora por culpa de una tempestad en el piedemonte. Llego al hotel e intento dormir, pero no puedo dejar de pensar en lo que va a pasar con mi mamá. La selección de canales es patética. Me decido por un documental sobre aviones de la Segunda Guerra Mundial y la dicción precisa y neutra del narrador me arrastra al sueño.
Me despierto al amanecer. Llueve con furia.
La camioneta avanza trabajosamente por una de las muchas carreteras que abrieron las petroleras en la zona. De vez en cuando, a lado y lado de la vía se ven construcciones monumentales abandonadas. Llegamos al sitio y el aguacero no amaina. Vinimos aquí buscando seis hombres, con edades entre los veintidós y los sesenta y tres años. Parece que este va ser otro día de trabajo perdido. Cuando se excava en medio de la lluvia, el agua anega la fosa y todo se convierte en un mazacote. Se diluye la tenue sensación de orden que nos sostiene.

La asamblea de parientes se apretuja dentro de un jeep de alquiler. Expertos en las costumbres de la resignación, parece no importarles mucho el aguacero. Hoy, por fortuna, no hay niños entre ellos.
Después de tanto tiempo aún me asombra encontrarme con el horror entre la belleza del paisaje. Tal vez porque crecí en una ciudad y por años tuve un montón de ideas románticas sobre el campo, aún me imagino por un instante antes de empezar una excavación que no, que imposible, que aquí no. Y muchas veces, claro, no hay nada. Porque la fosa está en otro lugar, casi idéntico, con los mismos árboles y tono de verde. Uno pensaría que los asesinos recuerdan dónde enterraron a sus víctimas, pero el olvido no siempre distingue lo nimio de lo importante.
Mientras espero que escampe, llamo a mi papá. Quiere saber muchas más cosas de las que puedo contarle. Habla de segundas opiniones. De ensayos médicos. Yo oigo cómo la lluvia confunde su voz. A pesar de su preocupación genuina, no puedo dejar de sentir que este dolor es solo mío, que solo yo vivo este duelo a pedazos. Un día despedí el sentido del humor de mi mamá, otro, su buena memoria, otro más, su control sobre lo cotidiano. Hoy, que estoy enterrando su independencia, siento que he parido una hija vieja que me entrega no una enfermera sino el neurólogo. Y he de cuidarla y no verla crecer, sino encogerse o diluirse.
No hay nada singular en mi duelo. Los parientes de estos muertos perdidos también han hecho el suyo a punta de resignaciones parciales mucho más terribles. Ellos paren un muerto y reciben los huesos y los acunan. El cabrón del neurólogo tenía razón: esta es una tragedia común y corriente. Me avergüenza un poco mi dolor narcisista, pero sigue ahí, aunque intente achicarlo.
Es casi medio día y la lluvia cede. Empezamos a excavar. Esta vez, para alivio de todos, el informante, a pesar de los doce años transcurridos desde que dirigió la cuadrilla de asesinos, recuerda con exactitud dónde están las fosas. Es un hombre comedido y nos ayuda a cavar, siguiendo con cuidado nuestras indicaciones para no alterar la evidencia. Todo el tiempo bajo la mirada de los familiares de las víctimas.
Sé que coopera para quitarse de encima un par de años de cárcel, pero es imposible no darse cuenta de que tiene eso que llamamos sentido del deber. Nos ayuda en la exhumación porque es lo que se debe hacer. Hace doce años debió haber pensado lo mismo cuando sacó a estos seis hombres de sus casas, uno a uno. Cuando dispuso matarlos de un machetazo limpio para ahorrar munición. Al cumplir con desagrado la exigencia extravagante del asesino en jefe de ensartar la cabeza de uno de ellos en un poste en un cruce de caminos.
En un mundo ordenado, seis hombres muertos equivaldrían a seis esqueletos completos con sus cráneos. Pero la guerra es la guerra, creo que pensó. El hombre me tiende la mano para ayudarme a salir de la fosa y yo le sonrío. Del mismo modo en que nada en este lugar indica que es un cementerio, en su mano tendida no hay indicios de que es un asesino.
***
El presente texto hace parte de la novela «Camposanto», publicada por Sílaba editores en 2018. Esta novela obtuvo el primer puesto en el Premio Nacional de Novela Corta de la Universidad Javeriana en 2016.
___________
* Marcela Villegas (Manizales, 1973). Estudió Agronomía y realizó una maestría en Estudios ambientales; durante un tiempo trabajó como investigadora en temas de desarrollo sostenible. En 2008, una serie de coincidencias afortunadas la llevaron a convertirse en escritora y editora de libros para la enseñanza del español, y luego, en traductora oficial de inglés, oficios a los que se dedica hoy en día. Camposanto es su primera novela, escrita durante su paso por la maestría de Escrituras creativas de la Universidad Nacional.
