CORRECCIONES
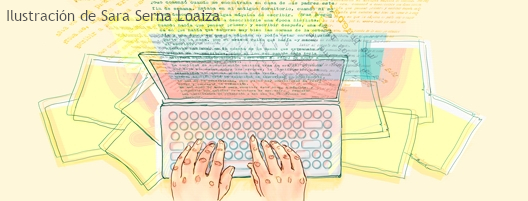
Por Francisco Pulgarín Hernández*
Ilustraciones exclusivas de Sara Serna Loaiza
I
La mañana había transcurrido silenciosa, sin que él apenas lo notara. Había invertido buena parte de la jornada matutina cavilando cuál sería el mejor verbo para iniciar el último capítulo de su segunda novela. Augusto Rueda era un escritor minucioso; para él, verbos y adjetivos marcaban la diferencia entre un buen texto y uno regular. Adjetivar es emular a Dios, le decía orgulloso a sus amigos, pleno de convicción aunque sin entender muy bien los alcances de sus propias palabras. No creía en los malos libros sólo en los escritores inexactos. Esa tarde tenía planeadas varias visitas a bibliotecas de la ciudad. Estaba convencido de que para espolear la inspiración debía antes investigar, saber cada ínfimo detalle de esas historias que como pájaros le rondaban la cabeza, debía, además, levantarse temprano y, claro: escribir. Ahí comenzaban los problemas, pues desde que había aceptado ser el editor de la revista de la universidad la mayor parte del día se le iba en dicha labor. Su renuncia a las clases de tiempo completo era irrevocable, se había quedado con un par de cátedras: Literatura Europea Contemporánea y Cine y Literatura Latinoamericanos, en parte por el placer que le producía la interacción con los muchachos pero, sobretodo, porque sus buenos contactos con el decano de la facultad le permitían ganarse una buena suma de dinero, sin mayor esfuerzo. Todavía recordaba la cara desencajada de su contrincante al enterarse de que muy a pesar de su título de doctorado los cursos más apetecidos del programa no le iban a ser asignados a él, sino al escritor Augusto Rueda. La vida le había enseñado que el talento sólo rendía buenos frutos si se le sabía acompañar de los contactos indicados.
Siguió revoleteando por su cuarto en busca del tan anhelado verbo. Su segunda novela debía ser la confirmación íntima de su talento como escritor. Si bien la primera había gozado de un buen recibimiento entre la crítica de la ciudad, en lo más profundo de su ser lo atormentaba pensar que quienes lo habían elogiado en prensa y revistas literarias eran sus propios amigos, los mismos con los que cada fin de semana se reunía en una suerte de ritual literario y sobre los cuales ejercía un innegable dominio intelectual. En el resto del país no había sido muy diferente, ante la oleada de elogios locales, su casa editorial había diseñado una estrategia de marketing tan fabulosa que pensar en su libro como algo diferente al más sonado éxito de ventas del año hubiera sido un despropósito. Sin embargo, una nueva sombra empañaba su triunfo: el dueño de la editorial era uno de los mejores amigos de su padre; y aunque éste le había jurado no haber intervenido en la decisión de dar a la luz el libro, se atormentaba pensado cómo hubiera sido su incursión en la literatura sin un padrino de tantos kilates. Sin embargo, Augusto Rueda no dejaba traslucir ninguna de estas dudas, incluso, muchos lo tildaban de arrogante, Ruedagante le decían cuando lo veían pasar. Ante tales calificativos Rueda se excusaba diciendo que no se podía tener contento a todo el mundo, no era otro el precio de la fama.
Imaginó, con fruición, la mueca en la cara de sus detractores cuando publicara su segunda obra. Todos tendrían que tragarse sus comentarios despectivos y las opiniones desfavorables proferidas contra su trabajo como novelista. Aunque pocas y desenfocadas, las críticas sobre su primera novela habían conseguido perturbarlo. En medio de los elogios, hubo un momento de agobio en el cual para Rueda sólo llegaron a contar sus contradictores. Acallarlos se convirtió en su mayor obsesión; incluso mientras escribía algunos capítulos de su nuevo libro se daba cuenta, para su pesar, que lo hacía pensando en las críticas recibidas y en cómo fustigarlas. En especial quería ver la cara de su más enconado detractor Ramón Franco. Había pensado, incluso, dedicarle el libro como una suerte de venganza contra sus ataques. Pero no, su revancha sería la obra misma y el respaldo de la crítica internacional; hasta Franco debería reconocer que su segunda obra estaba dictada por la genialidad. Rueda, había soñado a lo largo de estos siete años de trabajo que su ascenso en las letras debería coincidir con el declive definitivo de sus enemigos en general y de Franco en particular.
Caminó de un lado para otro de la habitación temeroso de que el tan ansiado verbo no se le revelara esa mañana. Ya muchas veces le había ocurrido dedicar más de medio día a encontrar el verbo adecuado para el inicio de un capítulo y al finalizar la jornada tener como único resultado la página en blanco. En realidad, el asunto no era de poca monta, entre su primera novela y ésta que estaba a punto culminar habían trascurrido siete años de trabajo exhaustivo, grande era la expectativa que la crítica y los lectores comunes habían generado en torno a su nueva obra. Claro que mientras trabajaba en la novela, había publicado un libro de cuentos góticos, uno de crónica de viajes, otro sobre pintores desconocidos del Renacimiento, tenía casi lista su incursión en la poesía postmodernista y además planeaba una recopilación de los mejores artículos aparecidos en la revista de circulación nacional para la que escribía todas las semanas. La vida de un escritor no era nada fácil, había que hacer toda suerte de piruetas intelectuales para lograr sobrevivir con algún decoro. Sin embargo, su versatilidad literaria era algo que, aunque criticado por algunos pocos escépticos de la academia, como le gustaba llamarlos, le había granjeado la admiración del público en especial la de esa franja femenina que iba entre los 18 y 25 años de edad que, no podía negarlo, era su preferida.
El mediodía lo sorprendió sin la revelación del verbo y molesto consigo mismo por haberse dejado perder en recuerdos ajenos a la creación literaria. Durante los últimos dos años los momentos de duda sobre su capacidad literaria habían ido en aumento. ¿Cómo era posible que transcurrida una mañana no encontrara el verbo adecuado para iniciar el remate de su tan ansiada novela? Siete años parecían el tiempo justo para haberla terminado. A pesar de que los libros publicados durante este tiempo gozaban de cierta aceptación, los consideraba divertimentos, de un tiempo para acá, albergaba demasiadas dudas sobre el éxito obtenido hasta ese momento, nada lo llenaba, quería descollar en la prueba reina de la literatura: la novela. Buscaría salir de la parroquia, proyectarse en el medio internacional, la única manera de saberse escritor era triunfar donde no lo conocieran, creía que sólo así lograría reivindicarse ante sí mismo, apaciguar ese agujero negro de su alma que día tras día lo había ido poblando de dudas hasta casi tragárselo.
La idea de los verbos se le había ocurrido una tarde mientras contemplaba cómo el voluminoso ruido de la ciudad ascendía desde la avenida y estallaba contra el ventanal de su apartamento. El argumento lo tenía claro desde antes. Cuando tuvo el chispazo de los verbos supo que, a diferencia de su primera novela, ésta debería, no sólo contar con un argumento atractivo, sino tener una exploración a fondo de la condición humana y lo que creía más importante: una construcción literaria novedosa sobre la cual apoyar el andamiaje de la obra. Así lo había dicho en una entrevista durante la Feria del libro de Bogotá, al consultársele sobre su tan anhelada segunda novela. Esta vez iría más allá de la estética, una nueva forma de hacer literatura, lejos de los moldes y de la fábrica de salchichas en que había devenido el mundo editorial. Tales comentarios habían generado una fuerte discusión con el periodista que se atrevió a sugerir que su primera novela era eso: una repetición de fórmulas y estructuras narrativas para el consumo de las masas. Rueda era consciente de que en ese primer y lejano intento explotaba algunos temas que, si bien eran muy atractivos para el gran público, a larga los desconocía; y, vistos en retrospectiva, le interesaban poco. Su propósito inicial había sido darse a conocer, lo cual había logrado de sobra, pero le producía pánico la idea de ser recordado como un escritor de best sellers. Desde su salida en falso con el periodista soñaba frecuentemente con éste recitándole párrafos enteros de su novela y acusándolo ante sus seguidores de ser un escritor de tercera. De ahí la obsesión por lograr escribir una obra que todos acogieran como la gran novela antioqueña de todos los tiempos.

Tenía pensado que el capítulo final fuera breve y contundente. Apenas quince páginas de desenlace, doce verbos principales y tres auxiliares utilizados estratégicamente a lo largo del capítulo, ni uno más ni uno menos. Había cumplido escrupulosamente con la meta trazada al inicio. Cuatrocientas cuartillas a doble espacio, Arial doce, ocho capítulos, iniciar la primera línea de cada uno de ellos con un verbo, el cual define la acción que se desarrollará en éste, al final el lector debería poder asociar estos ocho verbos con algunos de los ochenta personajes de la novela, esa será la clave para la resolución del enigma y la compresión global de la obra. Los capítulos disminuyen en páginas y en verbos, esto indica cierta inactividad hacia la que avanzan novela y protagonistas; una saga familiar contada a lo largo de tres generaciones, del campo a la ciudad, pero jugando con la paradoja de avanzar del ruido a ese silencio a que toda ciudad condena. Cuando leía ese esbozo de bitácora de trabajo no podía más que sentirse pleno de orgullo. Sin duda se enfrentaba a una obra monumental, pero ¿qué proyecto que involucrara la gloria no lo era?
Sintió de pronto, cuál era el verbo que debía utilizar para ese último capítulo, no lo pensó, ni lo meditó, lo había sentido surgir de los más profundo de su ser. Lo demás fue entrar en un estado místico, una catarsis intelectual, ser el depositario de esas palabras que digitaba en el teclado. Sumido en una actividad febril, se sintió San Juan de la Cruz trascribiendo un mandato divino, una vez capturado el verbo, todo fue fácil. A pesar de la dificultad técnica que comportaba utilizar un verbo por página, escribió las quince cuartillas que lo separaban de la gloria en cinco horas quince minutos. Apenas pudo respirar viendo como las palabras surgían sin tregua y sin dolor. Contrariando su ritual de escribir sólo por las mañanas, aquella había sido la tarde más feraz de su vida como escritor. Muchas veces repetiría el ejemplo de San Juan de la Cruz, alternándolo con el de Santa Teresa de Jesús, al comienzo, se lo diría a sus amigos en las tertulias semanales y, luego, en el sinnúmero de entrevistas que concedería durante la promoción de su segunda novela. Cuando digitó el último punto en el teclado, todavía en trance, dueño de una clarividencia proverbial supo, sin lugar a dudas, que acababa de terminar la gran obra de su vida. Si con su primer trabajo había sido elogiado, con éste sería llevado al Olimpo de los grandes escritores, esa noche, por obra y gracia de la alquimia de las letras a la que había estado sujeto, entendió, por un momento, que escribir podía ser algo más que otra de las formas de su vanidad.
II
El pálido recibimiento de su segunda novela entre público y crítica especializada tenía para Augusto Rueda varias razones que, le gustaba pensar, eran más de forma que de fondo. La primera, y a ésta la consideraba de fondo, era que en realidad nadie había entendido el libro en toda su dimensión, para lo cual habían contribuido varios elementos: la complejidad técnica utilizada, la falta de lectores juiciosos o por lo menos atentos, en general, la falta de buenos lectores; sin mencionar que las cuatrocientas páginas lo hacían ilegible para muchos. En el fondo, Augusto Rueda quería creer que, como suele ocurrir en nuestro país, eran pocos los que alcanzaron a leer la obra en su totalidad; de ahí la superficialidad de las críticas. Otro de los hechos decisivos era que, pese a las reseñas más o menos entusiastas de los amigos de siempre y a la buena estrategia de mercadeo que lo tuvo ocupado por algo más de seis meses viajando y concediendo entrevistas, el alto precio del libro lo había mantenido lejos del gran público, lo ideal hubiera sido una edición de bolsillo, pero los editores no aceptaron tal propuesta. Contrariado debió reconocer que los costos de publicar cuatrocientas páginas eran onerosos, incluso, llegó a pensar que no haberle hecho caso a su editor cuando le sugirió retirar tres capítulos había sido un error.
Lo más difícil para Augusto Rueda vino después de terminada la gira publicitaria. Si bien, su nuevo libro no era ninguno de los sonados éxitos a los que estaba acostumbrado su editor, la buena estrategia de ventas lo había mantenido entre los libros de mayor circulación en los hipermercados del país. Sin embargo, una vez instalado en su apartamento del sur de la ciudad recayó sobre él esa vieja angustia de sentirse un escritor de segunda mano. Las pesadillas con el periodista acusándolo de ser un arribista literario se hicieron más frecuentes. Para Rueda estaba claro que su segunda novela lo había convertido en un escritor vergonzante que prefería automarginarse de los círculos intelectuales a los cuales pertenecía. La imagen de joven promesa de la literatura que llegó a ser Rueda para el mundo intelectual colombiano se fue desvaneciendo y, aunque parecía conservar intacto su prestigio entre los amigos de siempre, Rueda pensaba que ante el resto del mundo su fracaso era evidente. Sí, ya había conquistado el medio local, podía publicar lo que quisiera, era un conferencista obligado en todos los eventos que se realizaban en la ciudad; además, en la universidad si no lo respetaban a él, por lo menos le temían al poder que daba su cargo. Pero, ¿era suficiente? ¿Bastaba con que el límite para su gloria fueran las impetuosas montañas antioqueñas, los cielos parroquiales de esa Medellín que llevaba como una carga insoportable? Rueda pensaba que no y esto lo estaba convirtiendo en un hombre infeliz y sombrío.
A medida que transcurrieron los meses, el ostracismo de Augusto Rueda fue en aumento. Aunque su segunda novela ya había sido distribuida por todo el continente, se daba perfecta cuenta de que todo se debía a los buenos oficios de su casa editorial. Los críticos lo habían destrozado en cada país en el que era lanzada su obra y las ventas eran regulares. Rueda leía con avidez las críticas publicadas en el exterior sobre su novela y lo decepcionaba la superficialidad de las mismas, era como si todos estuvieran ciegos, como si fueran incapaces de adentrarse realmente en la obra y de dimensionar su valía. En el país no había sido muy diferente, los amigos de siempre de su lado y el resto en su contra. Sin embargo, el concepto más esperado por Rueda nunca había llegado. Nadie sabía qué pensaba Ramón Franco de su obra. Era curioso porque a los pocos días de aparecer publicada su primera novela, en medio de los aplausos de la crítica y de unas ventas sin precedentes en la historia de la ciudad, Franco la había destrozado en un largo y agudo ensayo en el cual desnudaba muchas de sus debilidades. Rueda, no sabía cómo interpretar el silencio de Franco, cuyas críticas eran publicadas en Internet casi simultáneamente con la aparición de cada nuevo libro. Le gustaba pensar que Franco, intimidado con la grandiosidad de la obra, no había tenido el valor de reconocer antes sus seguidores que se trataba de una gran novela. Esa era para Rueda la única razón posible para que su mayor adversario no se hubiera pronunciado, ni hubiera intentado ningún ataque en el momento en que se encontraba más vulnerable que nunca. Pensar que el silencio de Franco hacia su obra era una aceptación tácita de sus méritos era una de las pocas cosas reconfortantes para Rueda durante aquellos lúgubres días.
La desidia de Rueda hacia los círculos intelectuales de la ciudad se hizo cada vez más notoria. Incluso, había perdido interés en las tertulias semanales luego de que un joven invitado cuestionara la conveniencia de haber utilizado la tercera persona para narrar la historia. El joven, sin saberlo, había tocado un punto neurálgico para Rueda, pues ésta había sido una de las decisiones más difíciles cuando empezó a trabajar en su novela. Al comienzo había alcanzado a escribir algunas páginas utilizando la primera persona pero cuando las leía algo le sonaba discordante, no estaba seguro de que utilizarla fuera lo que necesitaba para contar la historia. Después de largas semanas de oprobios mentales, de dudar e intentar mil formas, se inclinó por la tercera persona, por un narrador omnisciente que, por algún motivo, conociera la vida y obra de esas tres generaciones que consolidaban su saga. Un desacierto gigantesco para la mayoría, pero no para Rueda empecinado en que esa era una de las claves fundamentales para captar la esencia de su literatura. La primera persona le parecía demasiado anecdótica, un ejercicio de egolatría en el cual no quería incurrir de nuevo.
Los ímpetus iniciales y el deseo de figuración en los medios que siempre caracterizaron a Rueda, se fueron apagando. A casi dos años de la publicación de su novela, estaba claro para los que lo conocían que algo ocurría con el escritor. Muchos rumoreaban que se encontraba inmerso en la escritura de su tercera novela, una obra compleja que prometía redimensionar la literatura moderna y que ésta era la razón para que se hubiera desaparecido de la escena local. Otros decían que estaba escribiendo la continuación de su primera novela, un proyecto monumental que con sólo mencionar hacía brillar los ojos de sus fieles seguidores. También se afirmaba que su retiro obedecía a una enfermedad mortal que lo obligaba a guardar estrictos regímenes si quería alargar su pobre existencia. La verdad era otra: Rueda no estaba escribiendo nada, sumido en la peor crisis creativa de su existencia, se había dedicado a leer párrafo por párrafo su segunda novela y a compararla con los clásicos de la literatura universal desde El Quijote de Cervantes hasta Ulises de Joyce, pasando por las principales de Proust y Durrell. En su delirio, estaba convencido de poder demostrar que su trabajo estaba a la altura del realizado por los grandes escritores de todos los tiempos. Lo curioso del asunto era que para Rueda la mayor frustración no la representaba las críticas negativas acerca de su novela, de un tiempo para acá, había descubierto que su mortificación principal nacía de las escasas ventas reportadas por las librerías y los hipermercados del país en comparación con sus libros anteriores. Esto lo atormentaba aun más al pensar que a un verdadero artista lo único que no debía importarle eran las ventas. ¿Qué sentido tenía preocuparse por algo que sólo era de la incumbencia de los editores? Sin embargo, sólo podía pensar en esas nimiedades.
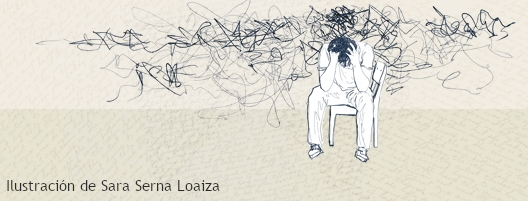
Todo ese desencanto se fue acumulando en la cabeza de Rueda hasta llevarlo a pensar que lo mejor era largarse del país y montar su centro de operaciones en alguna ciudad europea donde nadie lo conociera. Necesitaba irse, conocer nuevos lugares, reencontrarse con la literatura, desentrañar de lo más profundo de su ser los motivos para la ambivalencia que lo instaba a querer ser considerado uno de los grandes escritores de todos los tiempos, y a la vez sentir que su verdadera motivación estaba en lograr reconocimiento y en escribir proyectos comerciales que le garantizarán éxito y fama. ¿Cuáles eran los límites entre el gran artista y el simple mercader de palabras? ¿Cómo aceptar la segunda posibilidad sin dolerse por no alcanzar la primera? Estas eran las cuestiones en las cuales cavilaba la mayor parte de su tiempo Augusto Rueda sin sentir que se aproximaba a resolverlas. A medida que los meses fueron pasando se convenció de que la alternativa del exilio era la opción más viable para reencontrarse consigo mismo y con la escritura.
Durante algo más de tres meses organizó su agenda de tal forma que pudiera continuar con los asuntos locales mientras vivía en el exterior. Gracias a algunos contactos había conseguido un apartamento en París que funcionaría como su centro de operaciones. Esas últimas semanas, cuando estaba a punto de viajar, fueron claves para Rueda que se fue llenando de una nostalgia inesperada por la ciudad y por esos círculos de intelectuales en los que se había movido desde su juventud como pez en el agua. Sin embargo, tenía demasiado rencor acumulado contra la ciudad y sus gentes como para aceptar quedarse. En el fondo, Rueda sentía que todos, incluso sus áulicos, habían comenzado a repudiarlo, que en sus preguntas no había más que inquina e hipocresía. No le perdonaban que hubiera escrito una obra que no comprendían, no aceptaban que Augusto Rueda era un genio literario, por eso lo fácil había sido decir que se había chiflado. Cuánto hubiera agradecido unas palabras de apoyo, una mano amiga dispuesta a aceptar que su segunda novela era la mejor obra de ficción escrita en las últimas décadas; pero nada de eso iba a ser posible, mucho menos ahora que por fin se marcharía, dejando atrás a todos y todo.
III
La noticia del premio literario a la mejor novela extranjera publicada en China conmocionó el mundillo intelectual del país y puso a Rueda de nuevo en la mira de críticos y seguidores. El más sorprendido con el galardón era el propio Rueda que, a punto de escapar a Europa y abrumado por las burlas contra su obra, apenas si recordaba que la habían traducida al mandarín. Al recibir la llamada en la que le confirmaban el premio recordó cuando le dijeron que un editor chino estaba interesado en publicar su novela, y cómo su primera sensación había sido también de desconcierto. Devastado como andaba por eso días con la crítica negativa y el escaso número de ejemplares vendidos, no pudo más que sentirse incómodo ante la inusual propuesta. Sin embargo, había aceptado casi de inmediato porque vislumbró en todo aquello una oportunidad para tomarse revancha y adquirir un segundo aire, después de todo, ¿cuántos escritores colombianos habían sido traducidos al mandarín? La conversación telefónica con el hombre de la embajada había estado marcada por la dificultad de éste para expresarse en español; alcanzó a creer que se trataba de una broma, pero luego las múltiples llamadas de emisoras y de periódicos para saber sobre el premio habían terminado por convencerlo.
La primera decisión importante que tomó al saberse el primer latinoamericano en alcanzar la distinción literaria más alta de la China, había sido no abandonar el país e ir, como su maestro Proust, en busca del tiempo perdido. De pronto sintió deseos de volver de nuevo a la tertulia semanal, de moverse a sus anchas por la ciudad como había hecho siempre, de hacer caso omiso a todo ese sartal de críticos que lo habían maltratado con sus juicios superficiales y que ahora tendrían que retractarse. De nuevo, se sintió San Juan de la Cruz invadido por la divinidad y tuvo claro el argumento de su tercera novela: sería sobre el exilio, interior y exterior, un espacie de autobiografía sobre un escritor abandonado a su suerte en un país oriental, sin más armas que su propia nostalgia, el desarraigo y la literatura. Vaciaría sobre el papel todos los oprobios de los cuales había sido víctima, un escritor haciendo de la literatura su venganza más íntima.
Durante las semanas siguientes a la notificación del premio, en el mundillo intelectual de la ciudad no se habló de nada diferente a Rueda y a su novela. La euforia iba en aumento a medida que llegaban noticias de la China y del estupendo recibimiento que la novela tenía allí. Varias universidades le rindieron homenaje a Rueda, le fue entregado un Doctorado Honoris Causa en literatura. Se hizo el relanzamiento de la novela con resultados en ventas que rebasaron los cálculos más optimistas. Los que antes habían sido sus críticos más acérrimos no tuvieron más que reconocer, ante el furor que la novela causaba ya no sólo en la China sino en todo Oriente, que tal vez no le habían hecho justicia a la obra. En lo sucesivo todo fueron elogios, el tema de moda era Rueda y su novela. Algunos talleres de escritores se dedicaron a estudiar a fondo las más de seiscientas páginas de la obra, en algunos, se hacía énfasis en la utilización de los verbos, en otros, se examinaba su capacidad para crear personajes y sondear el alma humana. Los editores estaban felices, había varias propuestas para llevar al cine la novela. En el Oriente, con el premio, también se había disparado las ventas y los críticos habían sido unánimes al aceptar la genialidad de la obra.
Rueda, por su parte, no podía estar más satisfecho con el curso tomado por los acontecimientos. Lo ocurrido era la confirmación de su pensamiento: en estos tiempos era imposible que una obra de arte pasara desapercibida ante los ojos del mundo. Eso había ocurrido con su novela, estaba tan avanzada para la época que sólo una cultura milenaria y espiritual como la china había podido entenderla en su total dimensión. El asunto con los chinos era de vieja data. Rueda, hacía algunos años, había sido comisionado por la universidad y la embajada China para organizar, a través de la revista, un evento literario que posibilitará un intercambio cultural entre las dos naciones. Dado a la tarea, tuvo claro que si se movía con la suficiente destreza podría sacar buenos dividendos de sus contactos. Conocedor del mundo editorial, Rueda tuvo la sensatez de comprender que para sus propósitos era más oportuno traer editores poderosos que escritores de renombre. Fue así como al culminar el evento había estrechado relaciones con los dueños de las más importantes casas editoriales chinas. Rueda se había encargado, durante la estancia de los orientales en la ciudad, de convencerlos de que gracias a sus buenos oficios el mercado latinoamericano se abría para sus compañías y para sus escritores. Todos habían regresado a su país convencidos de estar en deuda con él y, lo más importante, de haber tratado con el más grande escritor colombiano vivo después de González Méndez.

A la postre esos contactos con los chinos llevaron a que uno de ellos se interesara en publicar la novela. Lo más curioso era que el asunto le había causado un profundo malestar a Rueda. Incluso, estuvo tentado de rechazar la oferta al enterarse que el traductor de la novela iba a ser Ramón Franco, uno de sus más enconados detractores en la ciudad. Franco, experto sinólogo, era un caso extraño de las letras de la ciudad. En su momento había sido considerado por los escritores de su generación como la mayor promesa de la literatura colombiana, incluso por encima del propio González Méndez, del cual era contemporáneo, y según se decía, inseparable amigo hasta antes de que éste alcanzara la fama mundial con su novela. Luego de la publicación de la obra de González Méndez la amistad de éste con Franco terminó abruptamente. Al parecer todo había ocurrido a la salida de una recepción en honor a González Méndez, en la cual los dos, luego de graves recriminaciones de Franco hacia su examigo, se enfrentaron de palabra e incluso se golpearon, según se decía acaecido este incidente nunca más volvieron a cruzar palabra. Franco decidió automarginarse de la escena intelectual nacional y se conformó con ser director de talleres literarios en la ciudad. Después de publicar un libro de cuentos, para muchos el más importante de la literatura colombiana, Franco se había dedicado a escribir su gran obra, el problema fue que escribirla le tomó más tiempo del esperado y cuando la terminó ya nadie se interesó en publicarla. Rueda, que ya para ese entonces era uno de los más poderosos editores de la ciudad, temeroso de que Franco tomara un segundo aire, volviera a figurar en la escena local y terminara desplazándolo, fue quien más influyó para que no se publicara la novela.
Y aunque sus amigos coincidían en que Franco había podido acudir a algunos de sus contactos para que su publicaran su obra, nunca se supo por qué eligió no usar sus influencias y llevar una vida austera que oscilaba entre los talleres de literatura y su apartamento donde sólo un selecto grupo tenía acceso a él. En el círculo íntimo de Franco siempre todos le reprochaban en silencio por haberse retirado sin reclamarle a Rueda toda la urdimbre de intrigas y confabulaciones que había tejido contra él y contra su novela. Quienes visitaban a Franco afirmaban que estaba entregado a su afición por la cultura china y el resto del tiempo lo empleaba en escribir agudos análisis sobre las obras de los nuevos autores colombianos. Al comienzo, sus veredictos eran esperados con ansías por un selecto número de personas que tenían el privilegio de leer sus artículos y luego los daban a conocer en los círculos sociales e intelectuales de la ciudad y del país; luego, el Internet fue un aliado clave para consolidar a Franco como el crítico más implacable de la literatura colombiana. Para el grueso de la gente no estaba muy claro si los ensayos de Franco se publicaban con su aquiescencia o no, pues las páginas en las cuales aparecían sus ensayos eran blogs creados por algunos de sus más íntimos amigos, era de suponer que si Franco no era el encargado de publicar sus textos, tampoco estaba en desacuerdo con que integrantes de su cofradía literaria lo hicieran.
Para Rueda todo lo relacionado con el asunto Franco, como solía llamarlo, era incómodo, aunque, en círculos intelectuales siempre lo llenaba de tintes pintorescos para restarle importancia. En realidad, Rueda era el primero en leer los artículos de Franco que aparecían en los blogs, y aunque les concedía importancia, el resultado práctico siempre era el mismo: contradecirlos y empeñarse en una opinión contraria a la de su adversario. El caso más recordado era el de la traducción de unos sonetos de Shakespeare realizada por un cercano amigo y colaborador de la tertulia semanal al que Rueda consideraba su pupilo y estaba empecinado en catapultar en la escena nacional. En el mundillo de Rueda todos se deshicieron en aclamaciones para la traducción, elevándola al nivel de las mejores hechas en lengua castellana, mejor que la de Astrana Marín, más fiel, vibrante, habían sido las palabras utilizadas por Rueda en su columna de la revista semanal en la que, con frecuencia, abandonaba los temas nacionales para celebrar la aparición del libro de algún amigo. En medio de todo el ruido generado por el lanzamiento del nuevo traductor, comenzó a circular un ensayo de Franco en el cual destrozaba los elogios de Rueda y compañía, y evidenciaba los que a su modo de ver eran los grandes errores cometidos en la traducción. Para Franco, realizar una traducción al español de los sonetos manteniendo los endecasílabos con sus rimas perfectas sólo podía corresponder a una descontextualización histórica sin atenuantes. Afirmaba que, en nuestra época, la traducción tenía que ser un asunto de tomar riesgos, de atreverse a modificar la obra original hasta sus últimas consecuencias y llenarla de nuevos matices, traducir tenía que ser sinónimo de crear, no sólo ya como esa metáfora gastada a la que nos habían acostumbrado sino como algo tangible y real, incurrir en lo contrario era un acto de cobardía imperdonable.
La vehemencia del ensayo de Franco le granjeó adeptos y su texto comenzó a ser citado por propios y extraños. Esa fue la primera vez que aparecieron Blogs en la red hablando de Franco y desvirtuando los argumentos de Rueda en favor de su protegido. El asunto adquirió tales dimensiones que Rueda decidió salirle al paso a las acusaciones y contraatacar con toda la artillería que tenía a su disposición desde su columna de circulación nacional. Tildó a Franco de ignorante y de estar orquestando desde la clandestinidad una campaña de desprestigio con falacias y mentiras. Su teoría de reinventar el texto no era más que un lugar común y como cualquier lector juicioso sabía, a la postre, una mentira, pues, el verdadero traductor era aquel que lograba verter en otra lengua la esencia y la forma original de un texto. ¿De qué acusaban a Salvador Espinal, de haber hecho una traducción admirable de los sonetos respetando los endecasílabos rimados? Si ese era su pecado, realizar la mejor y más fiel traducción de Shakespeare al castellano, no había futuro para la crítica literaria colombiana que se empeñaba en atacarlo.
La contrarréplica de Franco tampoco se hizo esperar y llegó de la misma forma en la cual aparecían sus artículos: todo comenzaba como una especie de rumor, comentarios sueltos que le llegaban a Rueda, hasta que alguien aparecía con el mencionado artículo o como siguió ocurriendo después de este incidente, los textos comenzaban a aparecer publicados en páginas en Internet y terminaban convertidos en bolas de nieve de magnitudes insospechadas. El punto de Franco seguía siendo el mismo, era una estupidez y una muestra total de ignorancia intentar una traducción literal de los sonetos pues cualquiera sabía que en el inglés, a diferencia del español, abundan los monosílabos, lo cual de entrada marcaba un abismo insalvable, por lo menos para todos aquellos que quisieran, como Espinal, realizar la más fiel traducción hecha al castellano después de la de Reyes Suárez. La discusión continuó subiendo de tono hasta que Rueda, desesperado por lo que parecía una derrota sin atenuantes contra él y contra su pupilo, decidió lanzar dardos en la única dirección en la cual estaba seguro de propinarle un golpe bajo a su adversario: su novela sin publicar.
En sus ataques Rueda desestimó los juicios de Franco sobre la traducción de Espinal y se centró en las exigencias que le hacía el crítico a su pupilo. De qué papel creador hablaba si él mismo no era un creador, si no había sido capaz de encontrar un editor para su tan esperada novela. Estaba claro que Franco se escudaba en la crítica ante su incapacidad creativa, mirar los toros desde la barrera era una de esas extrañas facultades para la cual todos los seres humanos, en especial los colombianos, estaban provistos. Lo que muchos llamaban los juicios atinados de Franco, no era para Rueda, más que resentimientos no atenuados, palabras lanzadas por un traductor sin traducciones que exigía una creatividad que no poseía, ¿dónde estaba la obra que avalara sus juicios y exigencia? La respuesta de Franco nunca llegó. Estaba claro que el tema de la novela era algo de lo que nunca se podría recuperar. Fue así como los dardos de Rueda dieron en el blanco apaciguando los ánimos y dejándole el camino expedito a su pupilo para que su traducción, además de ser un éxito de ventas, fuera aclamada en forma unánime por la crítica.

Justamente había sido ese embrollo generado alrededor de su pupilo lo que tuvo a Rueda al borde de declinar la oferta del editor chino. Cuando se enteró de que el traductor iba a ser Ramón Franco, esgrimió toda suerte de argumentos en su contra. Cómo era posible que alguien con una idea tan libre de la traducción vertiera al mandarín su más importante creación, sobretodo, si se consideraba que por su complejidad técnica la fidelidad al texto original era vital para que los lectores chinos captaran la esencia de la obra. Rueda también había aducido que lo correcto era que el traductor tuviera como lengua natal el mandarín y no el español. A pesar de las oposiciones, la respuesta del editor había sido tajante: o era Franco o no se hacía. La razón principal era que ya habían trabajado juntos en un par de proyectos de traducción que estaban a punto de ser publicados y el trabajo de Franco lo llenaba de confianza. Lo de lengua natal, para el chino era irrelevante, ya había ensayado con éxito que la lengua natal del traductor fuera la misma del escritor. Sin embargo, había otra razón, Franco había ofrecido hacer la traducción de manera gratuita y cobrar un mínimo porcentaje sobre las ventas sólo si el libro tenía éxito entre los lectores, un trato magnífico para cualquier editor.
Mientras se acomodaba en la silla del avión que lo llevaría a China, Rueda pensaba que si la fortuna había querido que Franco fuera su traductor, era el momento de dejar atrás sus rivalidades. En el fondo, Rueda siempre supo del inmenso talento de su adversario. Ahora, unidos sus nombres para siempre en la carátula del libro, debían buscar reconciliarse. Estaba decidido a congraciarse con Franco e incluso pensaba, después de que regresaran de la China, proponerle que trabajara en una nueva novela que publicarían a través de la editorial universitaria. Rueda tenía en su memoria un sentimiento de aprehensión frente al trabajo de Franco como novelista; de su obra inédita recordaba que lo había impactado el hábil tratamiento de los personajes y la acertada reproducción de un drama que poco a poco se tornaba asfixiante para los protagonistas y para el lector. Ese inmenso poder de sugestión de la obra era lo que había hecho que Rueda no la publicara y que hiciera todo lo posible por sabotear todo intento por hacerlo. Sin embargo, Rueda debía reconocer que, mientras escribía su novela, muchas veces tuvo como modelo la obra sin publicar de Franco, ese asunto, que durante algún tiempo lo preocupó, con su novela publicada y consagrada a nivel internacional ya no implicaba ningún problema para él. Rueda, observó al fondo del pasillo la aparición de Franco, lo vio abrirse camino con su equipaje de mano entre los demás pasajeros, tal como había planeado con su agente, viajar hacia la China con su traductor sería la oportunidad para fraguar su acercamiento. La cara de sorpresa de Franco al ver a su acompañante de silla fue evidente. Rueda levantó la mirada mientras deslizaba una sonrisa de bienvenida a su antiguo adversario.
IV
Toda la comitiva designada para acompañar a Rueda a la entrega del galardón se había visto afectada con los cambios horarios. Un ambiente tenso se vivía en los encuentros entre los integrantes del séquito ministerial. Para Rueda la llegada a China había sido especialmente tortuosa. Desde el arribo no había logrado conciliar el sueño y la comida no era de su agrado. Hambre e insomnio se sumaban al tremendo revés que había implicado su charla con Franco en el vuelo de ida. Rueda, sumido en un letargo enervante, veía todo como se si tratara de un mal sueño y los hechos que ocurrían a su alrededor comenzaron a tener cierto aspecto de irrealidad. A veces le era imposible precisar si una charla que venía a su mente era producto de su imaginación o si en realidad había tenido lugar.
Entró en el salón de la embajada donde tendría lugar la entrega del galardón obnubilado con la cantidad de público invitado al evento, tenía un hambre atroz y la cabeza le daba vueltas. Se sintió perdido entre la algarabía de los extraños que intentaban adularlo y cuyos rostros se le antojaban todos iguales. Escuchaba las preguntas repetidas por el traductor como un eco lejano que cargaba todo con un halo de irrealidad aún mayor que el experimentado durante los últimos días. Rueda había sido llevado de inmediato a un pequeño salón donde tendría lugar el encuentro con los periodistas que cubrían el evento. De repente, la sensación de extrañeza se acentuó aún más, estaba sentado en una mesa enorme, a un lado estaba el moderador oficial, un chino que miraba a Rueda con una mezcla de admiración y curiosidad, al otro, yacía su editor chino y al frente una buena cantidad de periodistas lanzando sus dardos al traductor oficial que con dificultad lograba hacerse entender por él.
Aturdido con las preguntas, Rueda observó con terror a las personas de la comitiva agruparse en torno a Franco y dialogar con él. Descubrió a su agente atravesar el inmenso salón, en busca de Franco, igual que un avión espía encuentra sus coordenadas en un firmamento sin estrellas. Le pareció ver que todos lo miraban con sorna y desprecio. Respondió otra pregunta sin saber muy bien lo que decía, tomó un respiro y tranquilizándose a sí mismo, pensó que aún tenía la ventaja. ¿Quién le daría crédito a las palabras de Franco si nadie conocía su obra? Él mismo, había aceptado durante la charla del avión que hablar de plagio no tenía sentido a estas alturas de la partida. Debía conservar la calma, la gloria era suya. La novela de Franco permanecería para siempre sirviendo de alimento a la humedad y a las ratas que devorarían sus letras en los cajones donde permanecía oculta. La suya, en cambio, lo había catapultado a la fama, confirmándolo como el gran escritor latinoamericano, que de hecho era.
Escuchó al traductor repetir una y otra vez las preguntas de los periodistas chinos. Según entendía querían saber qué significaba obtener la más alta distinción literaria concedida en la China para una novela extranjera. Rueda sentía como en el peor momento sus párpados comenzaban a ceder al embate del sueño que le había sido esquivo toda la semana. Las preguntas iban y venían, la conferencia con la prensa se había demorado más tiempo del previsto; traducir de un idioma a otro era un proceso largo y tedioso al cual se sumaba que el traductor elegido para el evento parecía no tener mayor experiencia en el campo. Poco a poco, las preguntas fueron desembocando en aspectos temáticos y técnicos de la novela. A Rueda le parecía que la vehemencia expresada en los rostros y en las palabras de los chinos no se compadecía con la pregunta final que le llegaba de boca del traductor. La sensación de incomodidad y extrañeza iba en aumento, buscaba con la mirada a la comitiva colombiana entre el público pero los veía al fondo sumidos en su larga charla con Franco. A nadie parecía importarle que se estuviera desmoronando.
Los ánimos comenzaron a caldearse después de una pregunta sobre el uso de los verbos en la novela de Rueda. Al parecer el periodista chino malinterpretó la respuesta y se indignó con los comentarios del escritor. El tono de voz cada vez más alto del chino contrastaba con las suaves palabras que le hacía llegar el traductor. El periodista estaba enfurecido y cada nueva intervención de Rueda parecía echarle mas leña al fuego. Por un momento, Rueda llegó a considerar la posibilidad de que el chino conociera la verdad y de que allí naciera su indignación. Ante la furia del hombre lo único que Rueda atinaba a decir, entre fingidas sonrisas, era que se trataba de un error en la traducción, que sus palabras estaban siendo malinterpretadas. Para empeorar la situación, las preguntas y los comentarios que el traductor le hacía a Rueda no tenían sentido, parecía que los chinos hubieran leído otra novela, mientras en su obra los verbos disminuían el reportero o mejor el traductor, ya no sabía a quién atribuir el error, se empecina en hablar de la disminución de los adjetivos. Rueda, azorado, apenas podía pensar, su cabeza era un torbellino de ideas encontradas, no sabía si aceptar lo de los adjetivos y ponerle punto final a la discusión o seguir explicando que eran los verbos los que disminuían. Estaba a punto de colapsar ante la furia del chino, la evidente incomodidad de los periodistas y los gritos que empezaban a captar la atención de todos los asistentes, cuando su agente literario tuvo la proverbial idea de llamar a Franco para que reemplazara al inexperto traductor oficial que cada vez parecía estar más confuso cuando intentaba trasladarle a Rueda las preguntas de sus compatriotas.

Cuando Rueda vio que Franco se aproximaba hacía la mesa después de haber hablado con su agente pensó que todos se habían confabulado contra él. Por eso el ambiente agreste de la comitiva, la insistencia del editor para que Franco fuera el traductor del libro, todos se habían puesto de acuerdo para hacerlo quedar en ridículo. Rueda estaba a punto de pararse y de abandonar la mesa cuando vio que la respuesta de Franco tranquilizaba al reportero chino que por primera vez en la noche le dedicaba una sonrisa cálida a Rueda, como queriendo decir, eso era lo que estaba esperando oír, nada más. Al ver la reacción del chino, Rueda comprendió que su paranoia le había jugado una mala pasada y que en realidad todo se debía al mal papel desempeñado por el traductor oficial del evento. Poco a poco los ánimos se fueron calmando, y Rueda pudo salir del marasmo mental en el cual había estado sumido toda la noche. La charla con los reporteros comenzó a hacerse más fluida y comenzaron a notarse interesados ante cada nueva respuesta que Franco les transmitía. Era irónico que después de la conversación sostenida durante el vuelo, Franco tuviera de nuevo la misión de convertirse en su salvador, en el puente de su mensaje ante los periodistas orientales.
Quedaban las últimas preguntas antes de pasar al evento central de la noche. Rueda estaba tranquilo. Mientras Franco traducía un par de respuestas, había logrado cerrar los ojos y descansar unos instantes, lo cual lo había revitalizado por completo. Los rostros de los chinos comenzaban a reflejarle admiración y simpatía. Todo había resultado de maravilla. A punto de terminar, se sentía despierto y con ánimos para leer su discurso de agradecimiento. El moderador anunció que se sólo quedaba tiempo para una última pregunta a lo cual los periodistas y Franco se lamentaron. Podría quedarme horas y horas discutiendo con ellos sobre la obra, alcanzó a decirle Franco a Rueda antes de comenzar a contestar la última pregunta. Rueda lo miró con gratitud antes de advertir que la mayoría de las preguntas las había resuelto sin tenerlo en cuenta. Aturdido, con voz apenas audible, le preguntó a su editor sobre qué había sido la última pregunta. El editor lo miró como si se tratara de una broma, antes de decirle que en este momento Franco les explicaba a los reporteros por qué en la novela hubiera sido imperdonable hacer girar la trama en torno a verbos y no a adjetivos, como había terminado siendo; acotaba que disminuir los adjetivos llenaba el relato de una poderosa mezcla de parquedad y poesía: cuando no se adjetiva de alguna manera se quiere resaltar la ausencia de Dios, los personajes al final están a la deriva, sin más Dios que la ciudad misma que comienza a devorarlos. Para finalizar exponía la importancia de que Rueda hubiera decidido utilizar la primera persona, lo cual resaltaba el carácter de oralidad de la historia, toda la saga era un rumor que llegaba hasta el protagonista que nos la contaba, la tercera persona lo hubiera desvirtuado todo. Al finalizar las palabras de Franco los periodistas chinos no pudieron más que aplaudir a Rueda y agradecerle con frases pronunciadas en ese imposible mandarín que éste apenas si alcanzaba a escuchar.
Rueda, clavado en su silla, no tenía alientos para levantarse. Todo estaba claro para él, cómo era posible que no se hubiera dado cuenta antes de algo tan evidente, por eso el malentendido con los periodistas, la insistencia con los adjetivos y el desfase que notaba en los chinos cuando le hablaban del argumento. Franco no había traducido su novela sino la propia, había hallado en el encargo del traductor chino la manera ideal para al fin publicar su novela y tener en el Oriente los lectores que Occidente le había negado, había fraguado su estrategia con paciencia, sin forzar nada, esa había sido su venganza, delicada y cruel, tan llena de poesía como de maldad.
En el vórtice de su decepción, aturdido con los aplausos y con el descubrimiento que había acabado de hacer, Rueda no sabía cómo reaccionar. Mientras abandonaban el salón alcanzó a detener a su adversario para hacerle un último reclamo. Franco fue escueto, en realidad no había tenido que hacer mucho, tal como Rueda había insinuado en el vuelo era sólo cuestión de hacer algunas correcciones; y él, una vez hechas, entendió que lo mejor para los dos sería publicar su novela, la misma que Rueda se había encargado de sepultar para los editores colombianos. Era lo más justo para los dos. Tampoco debía preocuparse, no era la primera vez que debía someterse a un incidente en el que su nombre quedara en la sombra. En su trabajo como escritor nunca había perseguido la fama o el reconocimiento, escribir hacía parte de él y no necesitaba que el público lo avalara. Rueda había visto a Franco pronunciar cada una de sus palabras en perfecto castellano, sin hacer énfasis en ninguna, lo veía al comienzo con desprecio, con ira y después, para su pesar, con algo de admiración. Rueda, pensó que tarde o temprano descubrirían el engaño, lo mejor sería decir que Franco, fiel a su estilo, había hecho una versión libre de la novela, después de todo ante el mundo el escritor era él y su adversario un traductor más. Escuchó, entre bambalinas, su nombre, al salir al escenario y quedar cegado por las luces, le dedicó una breve mirada a ese anciano que había cambiado su destino para siempre, lo miró con frustración, lleno de amargura, antes de aceptar los aplausos y el homenaje que el gran público de Hong Kong le brindaba.
___________
*Francisco Pulgarín Hernández es Médico y Cirujano Universidad de Antioquia. Bacteriólogo y Laboratorista Clínico de la misma universidad. Es productor del largometrajes y asesor de guion de “La Mujer del Animal” dirigida por Víctor Gaviria. Fue productor del largometraje documental “Buscando al Animal”. Es creador y director de la Comisión Fílmica de Medellín. Entre sus publicaciones se e encuentran lo libros: Hollywood Boulevard. Cuento. Libro Finalista 50 Premios Nacionales Universidad de Antioquia 2018. En Preparación. Anatomía del fracaso. La otra cara del Boom. Intermedio Editores Limitada. 2011. Libro ganador Beca de creación de ensayo- Alcaldía de Medellín 2010. Proyecto para una revolución narrativa y otros ensayos críticos. Editorial Episteme. 2007.
Fue finalista de 50 Premios Nacionales Universidad de Antioquia, con el libro de cuentos Hollywood Boulevard. Año 2018. Finalista del Concurso de Cuento Medellín en 100 palabras. Organizado por COMFAMA. Año 2018. Ganador del Segundo Concurso Nacional de Cuento Biblioteca EPM 2014.
Fue coguionista con Víctor Gaviria de “Marcial”, guión ganador de la Beca de Creación en Guión Alcaldía de Medellín 2007. Ganador del Concurso de Cuento Universidad de Antioquia Facultad de Medicina 2008 – 2009 – 2011. Finalista en el Concurso de Cuento Corto Metro de Medellín 2007.

Gracias por permitirnos leer tan buena historia. Me ha gustado mucho.
Muy bien, excelente cuento
Muy especial y clara del proceso del escritor excelente
Excelente