DIENTES DE PERRO

Por Emilio Alberto Restrepo*
Durante unos días no se presentaron más novedades en la unidad. La gente seguía encerrada acatando las instrucciones del gobierno y mi teletrabajo continuaba sin mayores sobresaltos. Una pesada parsimonia se apoderaba del espíritu de los habitantes y, con un acatamiento no exento de temor y resignación, la población esperaba que se conjugara la pandemia con la menor cantidad posible de infectados.
Pero una vez más, la calma fue rota por un evento relacionado con las mascotas. Ya no era la caca descuidada en los senderos, asunto superado, ya todos los dueños estaban juiciosos y comprometidos. Esta vez fue la intolerancia, asociada a un tema de indolencia por parte de uno de los habitantes.
Me explico: los amos sacan a los perros a las zonas comunes para permitirles aliviar sus necesidades, usualmente dos veces al día y en una de ellas se alargan un poco para permitirles jugar, alborotarse con otros de su especie y botar energía a través de carreras, pelotas, huesos de plástico y similares. Una de las residentes de mi torre, Maritza, hacía lo propio con Dante, un ejemplar travieso y juguetón, nunca agresivo ni grosero. De tamaño mediano, no clasificaba dentro de las razas peligrosas que la ley obliga a sacar embozalado; una vez afuera, ejercía un extrovertido reconocimiento del área, brincaba, latía, todo eso con más euforia que peligrosidad. Otro residente, un venezolano de modales hoscos, también sacaba a pasear dos perros, uno pequeño y otro grande, ese sí considerado dentro de la norma para tener amarrado y con bozal. Pero él no lo hacía. Los dejaba corretear sin ninguna restricción y ellos se alebrestaban y jugaban cuando veían a otros animales. Aunque el grandote intimidaba, es cierto que nunca mordió a nadie.
Un día se encontró con Dante, se husmearon en un ritual apacible de reconocimiento de cuartos traseros, pero de manera inesperada y un tanto histérica, el dueño empezó a gritar y corrió a separar a los dos canes que estaban tranquilos en lo suyo. El chiquitín se asustó, y empezó a latir con su ladrido agudo de decibeles estridentes. El grande gruñó, el hombre en un acto impulsivo e imprudente agarró a Dante en lugar de hacerlo con el suyo y este, acaso amedrentado por unas manos que desconocía y apretaban más de lo acostumbrado, procedió a morderlo en sus dedos, que de inmediato comenzaron a sangrar. El extranjero empezó a gritar, a insultar, a amenazar de todas las formas posibles. Los vecinos corrieron al sitio. Maritza trató de recuperar su animal, el tipo lo había tirado de manera brusca a la manga, pero ya enfurecido pretendía arrebatárselo para agredirlo, como si quisiera acometerlo a patadas. Llegaron su esposa y su suegra y, con el típico acento de caribeños de estrato alto, al ver la herida emitieron toda una sarta de admoniciones, insultos e improperios, como difícilmente se habría escuchado en alguno de nuestros barrios populares en medio de una pelea a cuchillo entre recicladores. Recogieron sus perros, arrancaron en su carro y desde la ventana, mirándola con furia, seguían recordándole a Maritza y a los demás que eso no se iba a quedar así, que se atuviera.
Todos los dueños de mascotas rodearon a Maritza, le expresaron su apoyo y los curiosos, yo entre ellos, le dijimos que no se preocupara, que en realidad era un problema simple, que todo se podía arreglar de buenas maneras cuando los ánimos se calmaran. Era cuestión de dar la cara, invitar a sacarlos con correa, preguntar por la salud del señor que resultó herido, demostrar solidaridad y tolerancia, y era posible que las cosas quedaran en ese punto. Yo esperaba que así fuera, porque Maritza era una persona decente, trabajadora y amable. Vivía soltera con Dante y nunca había tenido problemas de convivencia con nadie. Se veía tranquila y en la unidad era conocida porque tenía una oficina de pólizas de seguros, muchos de los residentes eran sus clientes y gozaba del aprecio de todos en general. Yo me la encontraba en el ascensor y si bien la simpatía no es mi mejor característica, me gustaba ver cómo trataba de bien a su mascota y a sus vecinos y, siendo sincero, me parecía una mujer agradable, armónica y con una bonita sonrisa. Mi misantropía no la alcanzaba con sus negras uñas.
Pero el regreso de esa familia de la atención por urgencias, no hizo sino disparar los problemas. En lugar de dejar reposar una situación que podía arreglarse con una actitud de buena voluntad, la familia empezó un acoso y un hostigamiento sobre Maritza que, literalmente, la aterrorizó durante aquella época de confinamiento forzoso.
La agresividad iba más allá de las palabras iniciales: que su bicho era un peligro, que debería sacarlo con dogal, que agradeciera que no se había complicado porque demandas le sobrarían, que cuidara mucho que no le fueran a envenenar a esa bestia pulgosa. Pronto cambiaron de actitud: silencio hostil y acción; le tomaban fotos, la filmaban, sin decirle nada le hacían saber que estaban atentos a sus pasos, que no la iban a descuidar ni un segundo, que cada milímetro que recorriera lo tenían cubierto y que si bajaba la guardia… no especificaban nada, pero ese era el mensaje, debía esperar lo peor, sin saber qué era eso en concreto. Y no es fácil pelear contra fantasmas que no se ven, que no se tocan, pero que se sabe que están ahí; lo sé por experiencia y es aterrador.
Luego llegó la queja formal a la administración de la unidad, con fotos que documentaban que su perro era peligroso, que había agredido a un indefenso ciudadano migrante, que además de su problemática como desarraigado forzoso, debía capotear agresiones que denotaban una velada xenofobia. Y anexaba una denuncia a la inspección de policía de la zona, por agresión inmotivada de canino de especie peligrosa, sin el debido cuidado de sus responsables, en este caso, mi vecina.
Maritza, para esa época, ya estaba desesperada. No solo por el asombro del dimensionamiento que habían alcanzado las cosas desde el punto de vista de lo formal, sino por el derrumbe de su quehacer cotidiano. El asedio la atemorizaba, poblaba sus noches de insomnios feroces, con presentimientos escabrosos de asaltos en la penumbra, sola en su apartamento, sola en su deambular, esperando el ataque en cada recodo, en cada rincón. Tenía miedo al bajar al parque, al apearse del carro, al entrar al bosquecillo, al andar por los parqueaderos cubiertos cuando llovía. Siempre, de una u otra manera, aparecían los venezolanos (sobre todo él) por algún recoveco, con su sonrisa sardónica, con su cámara encendida. No permitían diálogos, no daban entrada a la conciliación, cualquier acercamiento estaba vedado por el riesgo de un nuevo mordisco.
Una noche la encontré llorando y se desató conmigo. Me lo contó todo. Me relató los detalles de su drama, muchos de ellos ya conocidos. Lo legal no la protegía pues no había amenaza concreta, no la habían ni tocado; ningún abogado lograba consolidar un caso, ningún inspector veía peligro real, los fiscales la desestimaban y andaban en otros asuntos de más voltaje, «no podían perder el tiempo en una pelea baladí de vecinos intransigentes». No sabía qué hacer. No se podía mudar, estaban prohibidos los trasteos, los hoteles cerrados y su cachorro y ella necesitaban salir del apartamento. Sentía que el viejo y fiel enemigo de su depresión asomaba las narices y era lo que menos necesitaba en ese momento. Me acomedí a acompañarla en sus salidas. Coordinamos las horas. Funcionaba un rato, mientras yo estaba, pero cuando me entraba a mis cosas, ellos aparecían de nuevo, cuando ella iba a la portería a recibir un domicilio o cuando hacía uso del permiso concertado para salir por días a mercar o a gestiones bancarias.
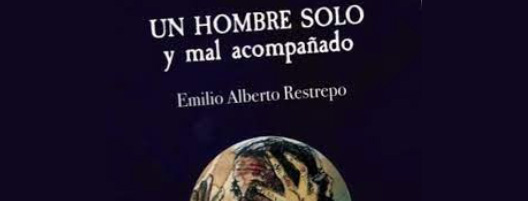
Entonces le ofrecí llamar a Andrés. Al principio no aceptó, le daba miedo, pero ya sin defensas, cedió. Era un hombre callado, adusto, cara-de-palo, experto en resolver situaciones de todo tipo, las que fueran. Maritza no quería hacer nada que fuera en contra de la ley o la decencia, pero en este caso eran dos conceptos que no estaban presentes, pues ni la una la apoyaba ni la otra se veía por ningún lado. Le garanticé que no iba a haber violencia, que no era costoso y que podía esperar buenos resultados, que lo dejara de su cuenta. Eso se hizo. Andrés llegaba en su moto a la hora concertada por Maritza para sacar a Dante. Se escondía y cuando el venezolano empezaba a rondar o a tomar fotos, él se acercaba, lo miraba con sus ojos de hielo, agarraba al perro, lo acariciaba sin dejar de enfocar al tipo y con paso lento se le acercaba para ver qué le decía, pero este se escabullía de una sin decir ni una palabra. Al parecer lo acobardaba la presencia de esa mole de hombre lleno de determinación y sin emociones en su cara.
Y luego empezaron a llegar al email comercial de Maritza una serie de mensajes intimidantes que la acusaban de discriminación con los extranjeros, de insensibilidad social y le advertían concretamente de partirla en pedazos o matarle el chandoso, si seguía sacándolo de la vivienda. Incluían fotos y se estableció que eran remitidos de un café internet ubicado cerca de la compañía de la familia de los extranjeros. Cuando ya se juntaron cinco correos llenos de frases que explicaban con toda minucia de qué forma la iban a hacer pagar su indolencia, Maritza los imprimió y se fue con ellos a la Fiscalía a interponer la denuncia. Ella no estaba avisada, genuinamente creía que provenían de sus nuevos enemigos. Andrés y yo pensamos que era mejor así, para que sus emociones fueran convincentes.
También fue llamativo que a la empresa de los vecinos problemáticos empezaron a llegar grupos de compatriotas suyos más pobres que ellos, animados por la idea de que estaban repartiendo mercados, ropa, tapabocas y facilitando transporte y albergue para devolverlos a su país, en vista de que sus condiciones se habían agudizado hasta extremos insostenibles por causa de la emergencia sanitaria y económica. Nadie sabía cómo, pero alguien los convocaba, les pasaban volantes repartidos en el centro y en los barrios con el logo y la dirección, les explicaban que un paisano con mejor suerte les iba a ayudar en estas épocas de apuros. Y llegaban hordas de ellos y se acumulaban en los alrededores. Y era cierto y sabido que nuestro vecino y su familia eran emigrantes de la primera ola, de la época de Chávez, ricos con liquidez que salieron por el cerco del nuevo régimen, que lograron salvar su capital e invertirlo en naciones vecinas o en USA, para librarse de las condiciones adversas que se hicieron insostenibles y luego se generalizaron, haciendo salir de manera forzada a la clase media y luego a la pobrería que no estaba vinculada con el Estado. Ya frente a la factoría, los que llegaban y no eran atendidos respondían con agresividad y rabia, generando motines y asonadas que necesitaron la concurrencia de la autoridad. En varias ocasiones, incluso agarraron a piedra las vidrieras del local y dañaron los camiones repartidores. Ni Andrés ni yo le contamos tampoco nada a Maritza, no fuera que se zafara y cantara la estrategia en alguna crisis de rabia o simplemente presa del pánico, que es tan mal consejero.
Ni tampoco se enteró de que muchos pedidos que hacían los venezolanos por teléfono fueron cambiados en plena portería, incluso conservando el empaque original, por elementos repugnantes que aparecían en las cajas de arroz chino o en las bolsas de alimentos. Andrés y yo sabíamos bien que una oportuna propina y una conversación distractora permiten introducir una rata muerta o un pequeño escorpión vivo o una tanda de cucarachas sin que un conserje o un domiciliario se enteren, muchas veces sin darse cuenta ni convertirlos en cómplices activos. Es el sistema de los magos, simplemente desviar la atención y tener manos rápidas. Los años de soltería y los tutoriales de internet me han enseñado mucho. Ah, y el dinero, que suele hacer milagros.
Pero lo más efectivo fue cuando Andrés trajo a Milena a la unidad, una compañera suya de correrías, experta en melodramas a domicilio, llamativa no tanto por lo bonita sino por lo buenona, un ejemplar exuberante y voluptuoso de la carne de fornicio que se alquila por horas en los sitios de rumba de la ciudad. Y que podía ser dañina como la gangrena. Ahora, con poco trabajo y sin discotecas para recorrer, sin gringos o europeos con narices ávidas y braguetas urgentes, estaba desparchada y con ganas y necesidad de ocuparse en algo. Pues bien, estableció una rutina de venir diario a la urbanización (Maritza se tuvo que tragar sus prejuicios y escrúpulos, a pesar de que la sorprendí en varias ocasiones mirándole de manera involuntaria sus redondeces), salía en tenis, con trusas imposibles o calzoncitos cacheteros, a caminar en círculos por el sendero que frecuentaba el galán, quien, en justicia, todo he de decirlo, se veía mucho más joven que su mujer, estaba guapo y era atlético para su edad mediana. Los encuentros «fortuitos», las torceduras de tobillo, la averiguación casual por la hora, aparentemente fructificaron y en muy pocas jornadas el chamo cedió a lo único que los machos no pueden controlar: los impulsos vientrebajeros de propulsión pélvica en su entrepierna. Me tienen que creer, en cuestión de días Andrés y yo teníamos documentado el impostado romance en un dossier de cientos de registros que no dejaban dudas de la compenetración (nunca tan bien expresado) de los encuentros furtivos entre el tenorio y la damisela, a la cual nunca relacionó con Maritza, pues cuando se anunciaba lo hacía preguntando por mi apartamento y los venezolanos no me conocían ni sabían de mi participación en el complot. El tipo, textual, botó la baba, y allí estaban las fotos tomadas desde el interior de los carros, en la arboleda, en la zona de cuartos útiles para demostrarlo. Los besos y toqueteos no mentían y eso fue algo que ni la suegra ni la esposa soportaron, cuando una oportuna carpeta les llegó por el servicio de mensajería. Además, según supimos después, eran las dueñas del billete y que ni pensara que iban a soportar semejante desaire en sus propias caras. ¡Quién diablos se creía ese mantenido!
Desde el balcón, Maritza, Andrés y yo nos sonreímos cuando vimos cómo las damas llenaban su camioneta de cajas y maletas y salían indignadas, en medio de gritos poco discretos mientras el esposo trataba de decirles que alguien había orquestado todo, que quien-sabe-quién los quería perjudicar, que por favor no se fueran, que era una trampa, que lo perdonaran. Ellas, por supuesto, eran mujeres del Caribe con ego de caraqueñas de high-class que se saben y se sienten de «mejor familia» y no le creyeron ni le dieron otra oportunidad.
Ahora le quedaba la obligación de resolver el requerimiento de la fiscalía acusado de amenazar de muerte a su vecina de condominio, enfrentar como representante legal los problemas de la empresa amonestada por la alcaldía por falsa publicidad, agravado por propiciar la convocatoria irregular de multitudes en sitios públicos en tiempos de pandemia y no guardar las restricciones de la distancia social; cuando quedó solo, a gritos le decía por teléfono al que parecía ser su abogado que actuara rápido, que la situación podría desembocar en una deportación a su país, además de una separación o varias demandas.

Al pasar de regreso del parqueadero nos miró de reojo y nosotros fingimos ignorarlo, con la más inocente de nuestras caras de colombianos de clase media confinados y resignados a su suerte. Se veía ansioso, pero conservaba su altivez y su arrogancia, no podía disimular, años de fastidio tallan el talante para siempre.
En un rincón, Dante disfrutaba de su siesta de todos los días. De Milena, nadie en la unidad volvió a tener noticias.
* * *
El presente cuento hace parte del libro «Un hombre solo y mal acompañado», proyecto ganador de los estímulos al talento creativo modalidad literatura «narrativas en tiempos de pandemia», municipio de Envigado, 2020, publicado por Editorial Grammata en 2021. Cuento ganador del XVII Concurso de Cuento CES 2020.
___________
* Emilio Alberto Restrepo. Médico, especialista en Gineco-obstetricia y en Laparoscopia Ginecológica (Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de Antioquia, CES, Respectivamente). Profesor, conferencista de su especialidad. Autor de cerca de 20 artículos médicos. Ha sido colaborador de los periódicos la hoja, cambio, el mundo, y Momento Médico, Universo Centro. Tiene publicados los libros «textos para pervertir a la juventud», ganador de un concurso de poesía en la Universidad de Antioquia (dos ediciones) y la novela «Los círculos perpetuos», finalista en el concurso de novela breve «Álvaro Cepeda Samudio» (cuatro ediciones). Ganador de la III convocatoria de proyectos culturales del Municipio de Medellín con la novela «El pabellón de la mandrágora», (2 ediciones). Actualmente circulan sus novelas «La milonga del bandido» y «Qué me queda de ti sino el olvido», 2da edición, ganadora del concurso de novela talentos ciudad de Envigado, 2008. Actualmente circula su novela «Crónica de un proceso» publicada por la Universidad CES. En 2012, ediciones b publicó un libro con 2 novelas cortas de género negro: «Después de Isabel, el infierno» y «¿Alguien ha visto el entierro de un chino?» En 2013 publicó «De cómo les creció el cuello a las jirafas». Este libro fue seleccionado por Uranito Ediciones de Argentina para su publicación, en una convocatoria internacional que pretendía lanzar textos novedosos en la colección «Pequeños Lectores», dirigido a un público infantil. Fue distribuido en toda América Latina. Ganador en 2016 de las becas de presupuesto participativo del Municipio de Medellín, con su colección de cuentos Gamberros S.A. que recoge una colección de historias de pícaros, pillos y malevos. Con la Editorial UPB ha publicado desde 2015 4 novelas de su personaje, el detective Joaquín Tornado. En 2018 publicó su novela «Y nos robaron la clínica», con Sílaba editores.
Blogs: www.emiliorestrepo.blogspot.com, www.decalogosliterarios.blogspot.com
Serie de YouTube Consejos a un joven colega.
Cuentos Leídos por el autor: https://emiliorestrepo.blogspot.com/2015/06/cuentos-leidos.html
Twitter: @emilioarestrepo
