EL CID EN LA NOVELA SIDI, DE ARTURO PÉREZ–REVERTE
Por John Jaime Estrada González*
«Vuestra sola reputación abre las puertas, Sidi —ojalá
eso bastara para ganar batallas—» (p. 245).
«Porque después, hechos los cálculos y empezado el
combate, la victoria sería de aquél a quien Dios se
la diera» (p. 289).
La trama del Cid tras el Cid comenzó en el siglo XIX. Desde entonces se han solido estudiar los romances fronterizos de los siglos XIV y XV como inventarios de acontecimientos del pasado, por no decir históricos, que usaron los temas bélicos para recrear el mundo de esa llamada frontera, siempre móvil y demarcada por los enfrentamientos entre las algaras moras o cristianas. Incluso al final de una gran batalla, Minaya, mesnadero principal del Cid, para alabar el triunfo, agradece a Dios ante moros y cristianos: «Además, hoy hemos tenido a dos de nuestra parte: el vuestro y el nuestro» (Pérez–Reverte, Arturo. Sidi. Barcelona: Alfaguara, 2019, p. 339. Citaremos esta edición). En efecto, moros y cristianos en los cuatro puntos cardinales de la península, se unieron tácticamente para enfrentar sus correligionarios. ¿Dónde estaban las convicciones religiosas que los declaraban enemigos? Mejor podríamos preguntarnos: ¿por qué las convicciones religiosas no los separaban cuando el asunto era el poder? Ahí encontramos un tema de amplia reflexión del cual la literatura es sólo su correlato. Pérez–Reverte se detiene mucho alrededor de los combates; nos parece que es mejor ver en ellos un síntoma de lo que está en pleno trance de ultimarse: la reciprocidad violenta siempre gananciosa.
Los relatos fronterizos gozaron de ser leídos entre nobles y burgueses cuando ya los moros no significaban peligro alguno, pues bajo narraciones breves escondían muy bien una perspectiva teleológica cristiana. Por eso animaron la composición de diálogos en los cuales el otro se comprendía como una manera de dar cuenta de sí mismo. Quiere esto decir que la inclusión del moro no se hacía por interés en su cultura, sino para escenificar al cristiano noble y sus atributos, uno de los cuales era reconocer en los errados algunos rasgos que los hacen hijos de Dios.
En aquella narrativa especular se trató al moro en la literatura; no nos sorprende que Cervantes en el siglo XVII al referirse al moro Ricotte, lo trate como buen amigo y honrado hombre de actividades mercantiles. Como muy bien lo ha explicado un estudioso, «el Otro se reintegraba, una vez vencido y bautizado, vale decir limpiado de sus impurezas anteriores. La imagen del musulmán en la literatura castellana fue modificándose con el paso del tiempo, pasando de representarse con aspecto demoníaco y apocalíptico hasta convertirse en reflejo de los paladines caballerescos y corteses, sin que se olvidaran sus creencias religiosas ni la licitud de su invasión, ni desapareciera el discurso hostil» (Lacarra, María J. Cacho, Juan M. Historia de la literatura española. Barcelona: Crítica, 2012, p. 102, vol. 1.).
¿Cómo situarnos nuevamente ante la cuestión del Cid, la obra medieval española por antonomasia? Para nadie resulta hoy en día ser este un asunto de críticos que hurgan en todas las debilidades textuales diferentes conjeturas. Quienes se han apoyado estrictamente en la historia, recogen de fuentes seculares el material probatorio de la existencia de Don Rodrigo, con el topónimo de Vivar. Hasta allí parece que en apariencia hubo acuerdo, pero pronto los estudios mostraron la naturaleza deleznable de las crónicas, lo narrado en ellas no era de fiarse para la historia, pero sí para la literatura. De tal manera que no era muy verídica la historia contada de lo acontecido con aquel Don Rodrigo en el Poema de mio Cid.
¿Quién había sido aquel hombre al que se le canta en los poemas de Mio Cid? Esa veta se abrió para no cerrarse nunca. Tal pregunta revela otra bifurcación entre los estudiosos: los poemas se escribieron a partir de la existencia de aquel Don Rodrigo o preexistían cantares que narraban la historia de ese noble de armas que enfrentó hasta la leyenda a moros y cristianos vinieran de donde vinieran. Ambos buscaban su cabeza, le ponían precio y hasta lo ponderaron para bien y para mal. En esa variante, las sucesivas redacciones del texto acomodaron con nombre propio a Don Rodrigo en unos poemas en los que inicialmente él no contó para nada. Tal hipótesis ha ganado terreno; asimismo, como muy bien lo ha sostenido Ottavio di Camilo, el texto que circula está compuesto por tres cantares independientes y acomodados por editores del siglo XIV.
Los que acompañan a Ruy Díaz en esta novela son sus leales; otros, un tanto cristianos, son sus socios para las batallas. Lo fueron por igual moros, como el único recurso para alimentar a sus guerreros aventureros y «el resto era mesnada de Vivar, unida a su jefe por lugar y familia» (p. 37). En varios episodios de esta novela, el conde de Barcelona, Berenguer Remont II lo trata como un chusmero desterrado y vendido a los musulmanes por un poco de pan.
La situación histórica llevó a la composición del texto, Poema del Mio Cid, con las variantes y problemas textuales que tenemos hoy; quienes lo sitúan como un resultado del siglo XIII se apoyan en las crónicas; para quienes es un producto del siglo XIV, es el texto mismo y sus variaciones sémicas las que indican la mano de un copista de aquel siglo; al fin de cuentas lo único que hay es una redacción y la mano del redactor de aquel siglo. Atenidos a esas disquisiciones han aparecido más preguntas que buenas respuestas: ¿realmente por que sufrió Ruy Díaz destierro? ¿Fue una cuestión de calumnias a la hora de repartir parias del rey? ¿Qué provocó la ira regia de tal manera que hasta se amenazara con la muerte a quien le diera un mendrugo a él o alguno de sus mesnaderos?
Todo el material histórico y filológico nutre más la literatura, haciendo del Cid, tenido por buen padre, buen cristiano, leal a su rey y enemigo de los moros, otro personaje que repele las categorizaciones y es ahora tema de esta obra. Sid, la novela de Pérez–Reverte, es Un relato de frontera. Es muy difícil hoy adentrarse en la discusión de si las tribus que pasaron Gibraltar al mando de Tariq y Musa fueron invasoras o conquistadoras. El nacionalismo contemporáneo tiñe las aproximaciones a estas consideraciones y los debates acalorados no concluyen nada, todo se reduce a una obstinación frente a la pregunta ¿cuándo nació España? Quienes la fundamentan desde el reino Visigodo lo hacen con mayor motivación para proferir contra los musulmanes. Quienes sitúan el nacimiento de España a partir de la unificación de los reinos, que alcanzó su cenit con los Austria, lo hacen bajo el criterio del nacimiento del Estado de España, la centralización del poder en el rey y el fecho del imperio que obsesionó la vida de Alfonso X.
En la obra que comentamos, hay una agudeza del autor, sin adentrarse en esos nacionalismos circulares, esgrime una conjetura ya oída pero poco difundida acerca de los orígenes de la obligada vida fronteriza de Ruy Díaz de Vivar. Comienza en los reinos del norte donde las noblezas castellanas y leonesas sostenían choques armados constantemente. Tales asuntos familiares llevaron al historiador Colmeiro en el siglo XVII a decir, palabras más, palabras menos, que de no haber sido por el demonio que instigó la lucha entre nobles hermanos castellanos, los moros no habrían tenido las oportunidades que tuvieron. El historiador hablaba ajustando balances.
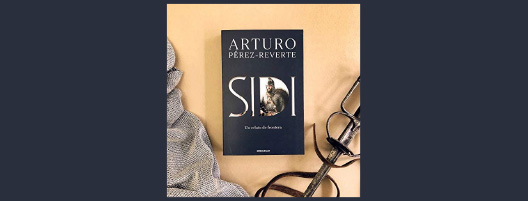
Atenidos a lo que el demonio consiguió, el fratricidio y el regicidio constante en la península, no fue diferente al de los demás reinos europeos en la Edad Media, ¿efectivo el demonio?, ¿no? Aquella era una «España incierta de confines inestables, poblada al norte por leoneses, castellanos, gallegos, francos, aragoneses, asturianos y navarros que unas veces combatían entre ellos, cambiando los bandos según soplaba el viento, y otras lo hacían contra los reinos de los moros, lo que no excluía alianzas con estos últimos para, a su vez, combatir o debilitar a otros reinos o condados cristianos» (p. 36). Con esas palabras describe el autor las condiciones históricas en las que se desenvuelve la época del Cid.
En la novela, Ruy Díaz desde su mocedad fue poco dado a lecturas, hablaba el rudimentario castellano y algo de latín. Se daba desde sus quince años al ejercicio de las armas como un infanzón, hijo de nobles empobrecidos; cercano a la corte se ganó el afecto del infante Sancho, hijo de Fernando I. Con él compartió avatares y le fue siempre leal hasta ganar su favor completo, siendo nombrado alférez. Al lado de Sancho su hermano Alfonso también se rodeaba de los suyos y ambos infantes crecieron con el sueño de ocupar el trono de su padre tan pronto este muriera. Pero los apetitos por el poder suelen escribir la vida más falsa de los enemigos; y estos en las altas esferas no conocen ni hermanos ni amigos, sino socios, una definición que a comienzos del siglo XXI esgrimió ufano un presidente de los Estados Unidos.
Así hoy como ayer, en la Edad Media, no nos extraña esa condición de sed por el poder del ser humano que en una sana antropología ha sido imperecedera, ¿perenne? A la muerte del rey Fernando no fue como el dicho, «a rey muerto rey puesto», la voluntad del monarca fue dividir el reino entre sus cuatro hijos: Alfonso, García, Sancho y Urraca. Sancho heredó a Castilla. Pero las conjeturas históricas nos dicen que este pretendía unificar a sus hermanos bajo un solo reino, un empeño desatinado, pero consiguió enfrentar y derrotar a sus dos hermanos, y cuando asedió Zamora para desposeer a la reina Urraca, cuentan en la novela que «un traidor llamado Bellido Dolfos lo atravesó con un venablo bajo los muros de la ciudad» (p. 51).
Aquí el lance de Pérez–Reverte, pues su alférez real, no dio por sentado que fuera la iniciativa personal de aquel maldecido hombre el que causara la muerte de Sancho. En eso la historia se repite, el asesinato a un líder, hombre o mujer con poder o liderazgo, no parecer ser decisión de un «lobo solitario». Pero quién podría sopesar alguna sospecha ante este magnicidio, sólo Ruy se atrevió y para ello le bastaron su lealtad al rey muerto y su valentía personal.
Alfonso VI fue coronado rey de Castilla después de quitarse a sus otros hermanos del panorama. Estando en plena entronización, ante el altar de Santa Gedea, Ruy, un humilde infanzón levantó la voz y se dirigió al rey pidiéndole que jurara ante Dios que él no había urdido el asesinato de su hermano, y aquel, «rojo de vergüenza, apretados los dientes de cólera, jurando su inocencia mientras le prometía el infierno con su mirada». El rey había sido humillado y la venganza llegaría, no de inmediato, pues sabía de las hazañas y la valentía del de Vivar y lo necesitaba para apaciguar y someter bien a Burgos y Castilla. Los burgaleses no eran afectos a Alfonso, este lo sabía y por eso se tomó su tiempo para tramar su venganza contra Ruy. Para ello se valió de García Ordóñez, conde leonés a quien su alférez (enemigo declaro del de Vivar) destituyendo a Ruy quien lo era de su hermano asesinado.
La conjetura que narra Pérez–Reverte es así: Alfonso VI envía a Ruy Díaz a cobrar parias al rey Almutamid de Sevilla, quien pagó como debía ser. Al mismo tiempo envió a García Ordoñez a cobrar las de la Taifa de Granada, pero este rey, Abdalá, siendo también musulmán, odiaba al de Sevilla. Abdalá convence a García para que ataque con sus huestes leonesas y las tropas moras granadinas, a Sevilla. Ante esto, Ruy Díaz, viendo que Almutamid cumple sus compromisos, por lealtad al rey lo defiende, no sólo vence a los invasores, los extermina en la población de Cabra; y toma a García Ordóñez prisionero. El conde había sido humillado y para Alfonso VI se había constituido el pretexto perfecto para su destierro: «Te destierro por un año, fue la desdeñosa orden real cuando lo tuvo delante en Burgos, antes de volverle la espada mientras nobles y cortesanos se daban con el codo. Y la arrogante respuesta de Ruy Díaz, firme la voz, una mano apoyada en el pomo de la espada, no hizo sino agravarlo más: si vos señor, me desterráis por un año, yo me destierro por dos» (págs. 55–56).
Aquí un relato completamente diferente a los ya consabidos, pero estamos leyendo un texto literario, Un relato de frontera, como es el subtítulo de esta obra. No es un tratado de historia medieval castellana. Sin embargo, no podemos dejar de pensar en esta alternativa que hábilmente se apoya en una virtud de la literatura, la de poder tratar con seriedad todos los temas habidos y por haber sin dejar de ser literatura. La cuestión se trama en dos venganzas, en dos enemigos en las esferas del poder. ¿Cómo pensar que no pudo haber sido así? Resulta más difícil aun cuando frente a la documentación histórica que se tiene, las fuentes han sido manipuladas con afanes contemporizadores y sabemos que los redactores hicieron de ellas algo que no sustenta un análisis histórico de esta categoría.
¿Por qué se destierra a la frontera y cuál frontera? Una pregunta difícil de sostener cuando estamos en una época en la que estas no se trazaban por límites arcifinios. Se trataba de correlaciones de fuerza, se llegaba hasta donde los hombres bien armados pudieran llegar. Eso estableció una tierra de nadie, como dice el refrán popular: sin Dios ni ley y por eso las aceifas eran cosa de todos los días. Desceñir la espada era siempre el modo de sobrevivir en aquellas zonas, pero ¿Cómo habría de hacerlo Ruy, un caballero criado prácticamente en la corte de su rey asesinado, Sancho? Sucedió que «su único camino para la supervivencia, a la espera de que algún día llegase de Castilla el perdón real, pasaba a través de los futuros y sucesivos campos de batalla. Conseguir botines, matar para no morir o, llegado el caso, morir matando». Tales palabras parecen una declaración de principios para el de Vivar en zonas fronterizas y también de ellas podemos rescatar el rincón de esperanza social que guarda: el ser perdonado por su rey.
Analizando más aquella cierta frontera, podemos pensar que es allí donde la violencia se vuelve autónoma, cada uno está a la defensiva, y el odio los vincula, precisamente por todos se imitan en sus modos de preceder. Enunciamos de esta manera una realidad histórica, pero a la vez categorizamos aquella condición como mimética, cada grupo se imita. Lo que a nuestro entender los lleva a ser muy semejantes: espolian, degüellan, esclavizan, engañan e incendian; una especie de pasión por las prácticas usuales del combate de las cuales no se pueden deshacer. Nos encontramos así en el núcleo mismo de una ideología guerrera que no le da concesiones al azar y por el impulso ciego de la ambición y la necesidad toca las realidades más ríspidas. El ser aguerrido, el mantenerse en el hábito de la guerra, la típica vida de frontera es el espacio que nos trae Pérez–Reverte para este hombre a quien los moros desde la primera vez que los vence lo llaman Sidi.
Aquellos mesnaderos de calzas harapientas se olvidan de esto porque los ha invadido la mística guerrera que Ruy les ha inoculado por el botín. Así, en algún episodio, planeando con su aceifa enfrentar a los moros, el cálculo de todo el botín que para ese momento ellos podrían estar cargando, estimuló aún más la pasión y el cálculo de la emboscada. No era una cuestión de venganza, era que aquella actividad guerrera les devolvía con creces el riesgo que corrían y los bienes que en manos de ellos no volvían nunca a sus dueños anteriores. Pero Ruy, a disgusto de sus mesnaderos, se reservaba la quinta para el rey Alfonso.
Nada tendría de particular esta historia si Ruy dejara de reconocer alguna autoridad además de la de Dios, por encima de él. Seguía siendo leal a Alfonso VI. Algo difícil de comprender en un relato lleno de traiciones, reyertas intestinas y todo tipo de recelos nobiliarios. ¿Se trataba de amistad? Es lógico que no, no hay un trazo de ello, lo que nos lleva pensar que ni siquiera el orgullo herido de este caballero enturbiaba su talante. Sabía que era un adalid y por ello procuraba saludar a cada uno de su mesnada por su nombre, de igual manera, identificar en lealtad con él una lealtad mayor que cualquier circunstancia: la lealtad a su rey.

El odio al rey y sus adláteres no era contra la institucionalidad de la monarquía, esta era incuestionable, la seguía reconociendo en quien, aunque mal, era su rey. Ruy sabía en qué condiciones estaba Castilla, sabía de la debilidad de aquel reino rodeado de lobos y quizá por eso se propone no regresar en dos años, ¿qué habría de hacer en aquella corte donde campeaba el recelo y la traición? Si bien en toda la novela Ruy se revela como un hombre que se mueve por pasiones, también lo es que tiene absoluto dominio sobre ellas.
Su reputación recorría los distintos reinos, pero sabía que de ella no se vive «y que Dios, moro o cristiano, tenía la costumbre de ayudar a los enemigos cuando eran más numerosos que los amigos» (p. 259). Su moral era finalista, se iba tras los fines que buscara. Un día, el rey moro de Zaragoza, Mutamán, quiso intimar con él, pero Ruy le servía solo por la paga. No obstante, el rey le da a conocer sus pensamientos: «eres uno de esos raros hombres fieles, no a una persona sino a una idea. En tu caso, una idea egoísta: la que tienes de ti mismo» (p. 263). Mucho después, cuando ya Ruy había cumplido bien con pelear contra el conde de Barcelona, aliado del hermano traidor de Mutamán, este de nuevo intenta revelarle a Ruy lo que piensa de él: «—Llevo todo este tiempo observándote —prosiguió Mutamán—. Sabes mandar. Renuncias a privilegios que te corresponden: duermes como todos, comes lo que todos, te arriesgas con todos. Jamás dejas a uno de los tuyos desamparado, si puedes evitarlo… ¿Estoy en lo cierto?» (p. 353).
Fue el rey moro Mutamán quien lo llamó Ludriq y reconoció en él todo lo que no podía encontrar en hombre alguno de su estilo. Este rey no exaltaba la guerra, al contrario, la intelectualizaba al máximo, trataba de elaborar discursos filosóficos sobre ella, pero la veía inevitable. Para él era una experiencia excepcional porque por ella se ponía a prueba un hombre, pero carecía de la experiencia en el campo de batalla, algo de lo que el de Vivar tenía de sobra. Entonces, en otra ocasión, en el reposo de la tarde, le habló de nuevo: «—Eres un jefe extraño, Ludriq. Puedes ser temible con los enemigos, implacable con los indisciplinados, fraternal con los valientes y leales… Tienes la energía y la crueldad objetivas de un gran señor. Eres duro y justo. Y lo que es más importante: puedes mirar el mundo como un cristiano o un musulmán, según lo necesites» (p. 354). ¿Le quiere decir que el ser cristiano no es lo que le da esa conformación personal? Es algo sobre lo cual podemos pensar, aquí es un musulmán el que lo caracteriza, por ello la mirada desde fuera de los suyos opera en boca de este rey varias veces en la novela. Se trata del reconocimiento de los otros, aquellos que bien son, declaradamente, también enemigos.
Sidi cita el Corán, Al Jatib, un guerrero valiente que lo acompaña como líder de las huestes moras, también tiene su momento para hablarle personalmente: «—Me sigues asombrando, Sidi… Por mi cara te lo juro. Manejas el Corán mejor que muchos musulmanes que conozco. —No tengo más remedio. A veces me va la vida en ello» (p. 294). Pero como lectores no podemos tener ningún espectro de duda de que él era un cristiano, lo que nos importa de nuevo es el otro lado del reconocimiento, todos sabemos que con el odio se puede escribir la historia más falsa de la vida de un enemigo. Estos musulmanes no oponen violencia a esa verdad que representa el de Vivar. Veían cómo sus mesnaderos no se entregaban a la molicie sedentaria, para ellos la paz no existía, no la contemplaban porque ese no era el sendero para ganarse la vida.
Su mesnada vivía simultáneamente en el entrenamiento físico y moral; para ellos la violencia necesitaba la bendición divina, era una suerte de sacralidad de su oficio, una pasión, pero también un sentimiento. Ahora, ¿sería posible esto por fuera de la frontera? ¿Teniendo al rey permanentemente sobre ellos sería igual? Podemos ser explícitos y reconocer que no, para ello la historia no deja de mostrárnoslo, el rey se arroga el derecho no solo de controlar, sino también de dirigir sus soldados. Por ello es con el Estado moderno que se da el monopolio exclusivo de las armas y el ejercicio de la violencia.
Ruy Díaz de Vivar, quien se auto destierra por dos años, pero no para vivir en el reino de las tinieblas, espera algún día ser perdonado por su rey, pero mientras aquello acontece él sigue siendo el caballero que es y así para ello le valen sus leales. Aquella era semejante a una fraternidad entre iguales, se reconocen iguales y seguidores de su señor, por ello la acción violenta es siempre gananciosa. En esta novela no alcanzamos a llegar a la batalla de Valencia, tal vez porque no es una novela sobre el poema, es un relato que recrea algunas hipótesis entorno a la posible razón del destierro de este caballero.
En esta novela Sidi no ahorra la valentía y la crueldad extrema, incluso cuando uno de sus mesnaderos no obedece su mandato y apuñala un moro, sin compasión le manda cortar las manos y después lo cuelga. Así que «el escudo colgado a la espalda, con su lema pintado Oderint dum metuant. Que me odien, pero que me teman» (p. 308).
En las últimas, líneas, el conde de Barcelona, Gerona, Ausona y Vich, derrotado, hecho prisionero por Ruy, ya humillado, pero respetado por su captor, lo espeta furioso en el momento de dejarlo libre sin rescate alguno: «— ¿Oyes lo que te digo, Ruy Díaz?… Dentro de unos años nadie recordará tu triste nombre. Asintió de nuevo. La lluvia caía ahora con más fuerza golpeándole el yelmo, corriendo en gruesas gotas por su cara y su barba. —Probablemente, señor —dijo—. Probablemente».
___________
* John Jaime Estrada. Nacido en Medellín, Colombia. Graduado en filosofía en la Universidad Javeriana, Bogotá. Estudios de teología y literatura en la misma universidad. Maestría en literatura medieval en The Graduate Center (City University of New York , CUNY). Es PhD. en literatura medieval castellana en la misma institución. Actualmente es profesor asistente de español y literatura en Medgar Evers College y Hunter College (CUNY). Columnista de la revista literaria Revista Cronopio. Miembro honorario del CESCLAM-GSP, Medellín. Miembro del comité de la revista Hybrido e investigador de filosofía y literatura medieval. Su disertación doctoral abordó el periodo histórico de las relaciones entre el islam, judaísmo y cristianismo en Castilla durante los siglos XI–XIV. Investigador personal de tales interrelaciones a través de la literatura medieval castellana, en particular en la obra el «Libro de buen amor». Es autor de la tetralogía «De la antigüedad a la Edad Media».

