LA FAMILIA PERFECTA
Por César Alzate Vargas*
En Barbacoas me llamaba Dulce. Sin el artículo, al contrario que todas. No La Dulce. No. Dulce y nada más. Las otras se llamaban La Cristal, La Gretta, La Infanta Leonor, La Piccolina. Yo era Dulce, a secas, sin el artículo. Pero en mi interior quería ser muy superior a eso. En mi interior me bauticé Imperia, como mi adorada Imperia Raventós, esa arpía magnífica de los años ochenta que maneja como le da la gana las vidas de todos los suyos en Garras de astracán [1]. Solo que nunca tuve siquiera la intención de exteriorizar el nombre ni ir por la vida haciendo el gran papel; ni siquiera lo puse entre mis metas más ambiciosas, ni siquiera en mis deseos más frustrados.
Aclaro que entre mis metas más ambiciosas no se encontraba el irme de puta a Italia; esto me diferenciaba de casi todas. Yo era la menos ambiciosa. Por eso acepté el apelativo que primero se le ocurrió a la Chiko Freza cuando me llevaron la primera vez allí. Ella dijo: «¿Y ahora qué nombre te ponemos? Porque ni modo de ponerte La Fabiana, ese nombre tan horrible y anticuado». Asumió una actitud de risueña circunspección, levantó la mano como un cura bendecidor y dijo con voz de santo padre: «Te llamarás Dulce en adelante». Dulce, por dos razones. La primera, la mansedumbre de mi trato con el mundo. La segunda, yo todavía era una criatura inofensiva y bella. Estaba en ese límite que todas cruzamos alguna vez, entre niño y niña, más del lado varoncito, y como varoncito tenía mi éxito. Era morenito pero blanquecino, de cara pulida pero viril, ojitos oscuros pero chispeantes, labiecitos delgados pero bien formados, pechito sin siliconas pero torneado y durito, piernitas cortas pero fuertes. En fin. Incluso, si me lo proponía, era capaz de conquistar a cualquier muchacha o de hacer derretir el último iceberg del Polo Norte y en pleno invierno, jajaja.
Era un niño lindo; pronto sería una nena ardiente.
A modo de felicitación, la Freza me dio un beso y una bienvenida: «Ya estás aquí, ya sos una más de la combo» (con esa manía de señalarlo todo en femenino: la combo, la Cristo, la amigo, la marido…). Y me bautizó echándome un chorro de Águila Diamante en la cabeza, consagrándose a sí misma como mi madrina. «Amigas por siempre», rio. Yo reviré, en realidad gozando la situación: «¡Ay, idiota, sucia que tira la cervecita en vez de tomársela!», y el timbre de la voz aún me salía más bien impostado (después he aprendido a hablar como una verdadera reina). De regalo de bautizo me entregó al muchacho más lindo de los que le hablaron esa noche, pero fue un desastre. «Mira, te presento a La Dulce, mi mejor amiguita», dijo. Corregí, hablándole a ella pero mirándolo a él y pasándole con torpe provocación el índice derecho por la mejilla: «Dulce, si no te molesta». El muchacho era de veras lindo y no tuve problema en irme con él, aun a sabiendas de que no me iba a pagar. Sin embargo, yo estaba muy inexperta y él solo quería que se lo mamara, y yendo y viniendo entre mi dignidad y su ímpetu acabamos enojados. De todas maneras, en Barbacoas, esa bendita calle del pecado a donde todas íbamos a iniciarnos, nunca me fue muy bien en ese sentido; yo iba sobre todo a comenzar la rumba, a encontrarme con las amigas para seguir luego a las discotecas del centro o de Prado. Nada de hundirme en el circuito de las matronas jaguares, cuadras más abajo.

Permanecía en la esquina con la Oriental, que de toda la extensión de Barbacoas era algo así como el estrato alto. El pecado se iniciaba en los bares de los múltiples sexos, todos muy divertidos y hasta sanos, a pesar de que en ese punto de la ciudad se negociaban cuerpecitos, reales y fingidos, por precios que iban desde unos miles de pesos hasta unos cuantos gramos de los polvos sublimes, y hasta menos. Esto ocurría en la primera cuadra, a donde nos atrevíamos las sanas y alegres. De ahí para abajo, Barbacoas se derrumbaba en las entrañas del centro, más sórdida de una esquina a la siguiente. Pasaba por detrás de la catedral metropolitana, de la que las guías turísticas se ufanaban por ser la tercera, cuarta o quinta construcción en ladrillo cocido más grande del mundo (a nosotras nos tenía sin cuidado este detalle y la catedral solo nos servía para mear o efectuar erotismos espontáneos en sus rincones exteriores, pues adentro no nos ofrecían ni siquiera la salvación del alma).
Bajaba luego por los chochales donde las matronas jaguares, hermosas y gigantes en su fealdad y su fiereza, vigilaban que el mundo continuara pareciéndose al que ellas construyeran desde cuando la administración de la ciudad, presionada por la mafia todopoderosa del sector LGBTIQM… (etcétera), les entregara esa calle para que esparcieran su sexualidad polifacética: montones y montones de metederos para borrachines que se hacían amar de mujeronas provistas a la vez de golosas tetamentas y entusiastas paquetes de órganos masculinos. Las jaguaras eran en realidad una cofradía bastante variada, constituida por las matronas travestis (intersexuales, transexuales, no sé) a las que yo admiraba y temía, pero no deseaba llegar a parecerme, y solo una de ellas se vestía con un traje de este felino, y era enorme y redonda, sus formas forradas en ese traje, no sé de qué tela, con las manchas y los colores de la fiera. Oficiaba como suma sacerdotisa del culto al sexo estrambótico. No hablaba, por lo menos no en las ocasiones en que la vi. Me parecía grandiosa. Miraba y sus ojos gobernaban (yo trataba de evitar que me viera); por eso a las demás las agrupé en mi cabeza como parte de una manada de la cual ella era a la vez macho y hembra alfa.
Estas criaturas reinaban en un radio de dos o tres cuadras alrededor de las antiguas iglesias cristianas, siempre con Barbacoas como eje de su imperio. La calle del pecado continuaba degradándose hacia abajo, en dirección occidente, y atravesaba un hervidero de historias de guerra, violencia, abandono, alucinación, amor, ingenuidad y valentía, hasta llegar a la parte inferior del viaducto del metro, en el paseo Bolívar, el foso más oscuro de cuantos llegué a pisar. De ahí para abajo, según me contaba el pintor que moraba en la casa-collage de la gran Abraxas Aguilar, Barbacoas se sumía en los círculos del infierno a donde iban a dar los excluidos de los excluidos de Medellín. Nunca me atreví a adentrarme en esos círculos, a pesar de que las amigas me prometían seguridad y emocionantes formas de la diversión. Pero no, siempre fui muy pequeña para lo más caliente y si pasé por morideros extremos fue en taxi. Mi escenario para el pecado estaba en el estrato alto, allá donde Barbacoas empezaba a ser, en su esquina con la Oriental, al lado de mi amiga la Freza. Ella pertenecía bien a los dos mundos, al de sus genitales y al de sus pechos, y yo la quería.
De hombre se llamaba Robin. Bastante la conocí entonces. Antes, cuando no se esforzaba por dar líneas femeninas a su cuerpo, era un muchacho muy bonito. Estatura adelantada unos centímetros a sus años, piel blanquecina con algún tinte caoba, tronco grueso, piernas fuertes, un trasero que llenaba con profusión cualquier bluyín, un pene que no le quedaba pequeño a ningún deseo, facciones suaves, labios gruesos, casi de negro, dientes grandes, lengua hábil, ojos carmelitas que sabían mirar y guiñarse, y un cabello rojizo que solo de cerca delataba las raíces negras. Visto así, era un adolescente cualquiera que iba por el mundo evadiéndosele a la muerte y enamorándose a cada rato. Solo su voz lo marquillaba: nunca logró hacerla lo bastante suave; ella se empecinaba en sonar gruesa y él en domarla, así que hablaba como otra mariquita quinceañera.
Su madre se marchó a Maracaibo justo cuando Venezuela había vuelto a ser pobre y se la tragó la miseria. Al principio se comunicaba una, dos veces al mes, y narraba las dificultades de ser colombiano en un país donde los nacionales estaban de nuevo dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de conseguir lo de la comida, y luego sus comunicaciones se espaciaron más, una al año, tarjeta en diciembre (jamás, mensajes en los chats o las redes sociales, como si no fuera de este mundo), hasta que fue evidente que si quería regresar no podía, ni podía enviar ayuda, y ya no esperaron de ella otra cosa que la noticia de su muerte. Sandra, la mayor de las hermanas de Robin, fue años después a visitarla. Volvió trayendo la noticia de que la madre regentaba una tiendita de barrio, como la que siempre tuvo en Medellín, y tenía un marido que la trataba mal y dos pequeños hijastros, y enviaba besos y amores y cachivaches que cada cual conservó desde entonces entre las cosas amadas.

Así, Robin, que había empezado a crecer sin padre, terminó de hacerlo también sin madre. Su familia eran tres hermanas que siempre lo consideraron una de ellas, lo cual significaba grandes ventajas en cuanto a libertad de acción se refiere, pero también grandes desventajas en la medida en que no lo sobreprotegían y a él le tocaba trabajar. Fue así como se hizo una chica de la calle y aprendió que el destino de una criatura bella estaba fijado en el otro lado del océano, allí a tres horas de vuelo no más, en el corazón del antiguo imperio romano. Algunos años en las calles y las noches de L’Italia le aseguraban a una nena latinoamericana, y en especial a las colombianas que eran tan vivarachas, la posibilidad de un regreso triunfal a las calles y las noches de su juventud.
Robin-Chiko Freza ya había estado allí durante algunos meses y al regresar tenía con qué pagar sus deudas más apremiantes. Regresó —decía, pero yo no le creía— porque una de las hermanas se enfermó y ella debía cuidarla. Mentira parcial, como todas las de la humanidad, y aquí entrábamos en contradicción porque bien se sabe que una mentira parcial equivale a una verdad parcial, en tanto que una verdad parcial es en realidad una mentira absoluta, ¡ja!, todo depende de dónde esté ubicado el que relata. Lo cierto es que a la Freza no le fue tan bien en su primera temporada de Roma. Volvió, cuidó a la hermana, la hermana se recuperó y mi amiguita retomó el plan de irse a donde todas se realizaban. «Como mujeres auténticas», decía, «así hemos de volver». El «como mujeres» del proyecto significaba repletas de siliconas y/u hormonas, y con los euros suficientes para emprender el proyecto de una nueva discoteca, de un nuevo salón de belleza, de una nueva casa de masajes, en fin, múltiples eran las posibilidades de la que retornaba en buenos términos con la vida. Existían, también, y creo que de estas fue la Freza en su primera temporada, las que no hallaban acomodo en la vida licenciosa de Roma u otras ciudades. Las que no pasaban de ser una puticas tercermundistas perdidas en Europa. Algo me había contado ella al respecto, no lo bastante para comprender a cabalidad el por qué de su regreso tan temprano, pero sí lo suficiente para enterarme de que el llanto, más que la risa, había sido la marca de esos meses. Creo que no parecía todo lo mujer que se necesitaba. Según lo que observé a través de su relato, pero sobre todo a través de sus actitudes, aprovechó el país para conseguirse los euros y para distinguir en qué debía convertirse antes de intentar una nueva temporada. A eso había vuelto a Medellín: a acabar de hacer el tránsito entre los dos sexos, no tanto a cuidar de una hermana enferma. Y a ser mi amiga.
Yo no aspiraba a nada de eso. La calle me servía para aprender a estar tranquila y conseguirme lo del diario vivir. No me interesaba otra cosa que ser yo. Además, tengo que reconocer que no era la más exitosa, pues algo me faltaba. Como putico vestido de niño, seguro habría arrasado, pero en el papel opuesto no acababa de convencer a nadie. Una vez, La Karina me puso un apodo que por fortuna no prosperó. Me puso «La Sin tetas no hay paraíso», por ese horrible clásico que nos hacían leer en el colegio. Sin embargo, el problema no era ese. O sea: sí me faltaban, pero no se trataba de mi mayor urgencia. Me imagino que el apodo, aunque tenía su gracia, era demasiado largo y complejo de pronunciar, y a las chicas del clan no les gusta nada que signifique esfuerzo, ni siquiera la mofa más venenosa, así que continué vagando por la vida sin el apodo horrible, sin las tetas y en realidad sin ganas de tenerlas (claro, y sin el paraíso: para otras es el cielo, como dicen por ahí). Cuando la Mamá Grande venía con una nueva letra en el abecedario del sector LGTBIQ, que crecía y crecía al ritmo de su lucha por la inclusión de todas las variables posibles —hasta mutantes poliamorosos cabían en nuestra diversidad—, yo le contestaba que íbamos a necesitar una categoría exclusiva para mí. No encajaba como lesbiana, como gay, como transgenerista, como bisexual, como intersexual, como queer ni como nada de eso. Era una niña mala que no extrañaba sus tetas y un niño bueno que no anhelaba poner su pipí en acción. Como la Mamá Grande jodía tanto con eso de la multiplicidad de opciones y que todas tienen derecho a caber en la diversidad, la última vez le propuse que introdujéramos en la sigla una letra exclusiva para un nuevo subgénero que yo iba a fundar: la M, por Minotauro, palabra y criatura que me fascinan. Y me apresuré a definirla al modo de mi propia mitología: dentro de la diversidad sexual, ente con cabeza de pollo, pecho de gallina (¡ja!) y genitales de toro, en las apetencias inclinado al apareamiento correspondiente a los deseos de cada una de sus partes: niños lindos en la cabeza, mujeres tontas en el pecho y hombrezotes supermachos abajo. Polifuncional, pues, aunque entre hombres, mujeres y zarigüeyas, en realidad lo único que me gustaba y amaba en el mundo, y sigue gustándome y sigo amando, era mi hermanito. O lo que quiera que fuese esa criatura celestial, ese principito que nos legó Dios aquella noche.

La mañana siguiente a la última pelea de Raulito con Maru, madrugué para el colegio y me fui sin verlo. Me bastaba con saber que había regresado. Cada vez que él la maltrataba yo me solidarizaba con ella, aunque Maru a veces mereciera que uno le diera su cachetada en el alma, así que lo castigaría dejándole de hablar un par de días. Eso le dolía. Se portaba bien durante el tiempo de mi silencio y al final me contentaba con un gesto para niño o niña, según el ánimo en que estuviera la casa: un leve coscorrón o un pellizco en una nalga, y para entonces se sabía perdonado, de manera que nos poníamos a charlar de cualquier asunto. A él, como a los demás, incluyéndome, en definitiva no le quedaba fácil atinar al trato que debía darme. Yo era la niña a la que él y Richi habían decidido querer y proteger, pero también era el hermanito que de vez en cuando jugaba fútbol con ellos. Lo de Richi, por alguna razón, por una especie de solidaridad que ello suscitó entre los miembros de la familia, me brindó el espacio para ser lo que quisiera. El problema es que yo no sabía qué diablos quería ser. Así que era Fabián o «esta», pues a diferencia de La Chiko Freza nunca permití que en la casa ni en el barrio me llamaran con el nombre de la noche. «Torcida, pero no podrida», decía para justificar la reticencia a asumir mi identidad… Aunque tampoco podía asumir identidad alguna, sabiendo que no encajaba en ninguna letra de la extensa sigla que la Mamá Grande y demás miembros de la comunidad usaban, la que empezaba por LGTB, tenía al menos otros seis componentes y, como ya he dicho, para mí acababa en M.
Cuando regresé del colegio, a media tarde, Raulito no estaba. Había ido a hacerle unas diligencias al abuelo Mario. Aunque apenas era jueves, empaqué uno de los trajes de Dulce (solo en los últimos tiempos me atreví a vestirme así en la casa) y, como andaba mal de plata, en vez de taxi agarré el metrocable para el centro, para Barbacoas, para el encuentro de los hombres y la noche. Regresé el viernes temprano, aunque no a tiempo de ir al colegio, y encontré a Maru tomándose un tinto en la sala. Ella no me correspondía, pero yo la saludaba dándole, en este orden, un beso en la frente y un abrazo. Si estaba de buen humor, me rechazaba en juego; si estaba de mal humor, lo hacía en serio. Pero siempre acababa seducida.

—¿Dónde está Raulito, mami? —le pregunté en cuanto noté que no estaba en su cama. Lo usual era que durmiera hasta media mañana. Salía luego a buscarse la vida en el mundo, lo cual significaba un sinnúmero de posibilidades que yo no aclaraba pero intuía, y regresaba en cualquier momento de la noche.
Me miró a los ojos.
—Si vieras ese muchacho tan raro —dijo.
—¿Por qué, mami? ¿Qué hizo ya ese insoportable?
En su voz resonó toda la incredulidad:
—Fijate que se fue dizque a buscar colegio.
Me reí.
—¿Y vos le hacés caso?
—Era en serio.
—Ay, mami. Dame desayuno, mejor, y no te dejés echar cuentos.
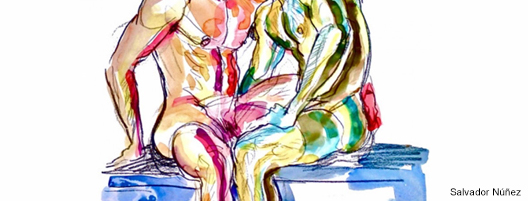
Algo la había conmovido esa mañana: me pasó el pocillo con la mitad de la bebida caliente que aún quedaba en él, en un gesto de encantadora camaradería. Luego fue a la cocina y me preparó la desayuno: café con leche, huevos revueltos en mantequilla con tomate maduro y arepa tela. Lo que más me gustaba y lo que casi nunca me daba. Cuando me lo llevó a la sala, le cargué cien mil pesos a su cuenta en el celular.
—Hacele —dije con cariño, mostrándole la transacción.
Ese era el ritual. A continuación, ella me cubría con una mirada de falso reproche, hacía un gesto de —más falso aun— desprecio con la boca, miraba rayado y sin decir nada aceptaba con un golpecito de índice en la pantalla el ingreso del dinero a su cuenta. La mayoría de las veces, ahí terminaba el asunto y del tema no se hablaba. En ocasiones de humor excepcional, como esta, yo le mataba el ojo izquierdo y acompañaba el gesto con un chasquido de la lengua. Entonces desayunaba y me iba a dormir.
Desperté poco antes del mediodía. El mundo sonaba a telenovela y barrio, y ese sonido estaba atravesado en la casa por el de la olla a presión en el proceso final de los fríjoles. Pronto llegarían Marcelita y los repetidos, de manera que si Maru no estaba de mal humor quedaban unos minutos de paz. Oí tres voces, la de Maru, la del abuelo Mario y la de un muchacho, en la sala. Me levanté, fui hasta la cortina, la aparté y, un poco encandilada, los vi muy sentadotes en sendos muebles. Maru, el abuelo y el muchacho más precioso que pisaba la casa desde los tiempos en que venían los funcionarios del municipio a hacer encuestas. Rubio —mono, como supongo que dicen aún los que están en la ciudad—, bien peinado, más blanco que nosotras, vestido de bluyín, camiseta naranja y tenis, muy bien organizado, como a medio camino entre un galán del barrio y un seminarista. Sobre todo, me di cuenta de sus labios tan rojos, carnosos, bien trazados, húmedos, tremendamente besables, y sus ojos tan serenos. Sus ojos.
—Hola, niña —saludó el muchacho, con una familiaridad y un encanto que me molestaron.
No tuve tiempo de enojarme por su exceso de confianza.
—Qué más —respondí, esforzándome por sonar: amable, pero firme. En seguida di la vuelta y, nerviosa, busqué la ropa casera de Fabián y corrí al baño. Al terminar de organizarme, muchos, muchos minutos después, salí con sigilo y esperando, a la vez, que el muchacho ya se hubiera ido y que siguiera haciéndonos la visita, y que Maru me hiciera la gracia de presentármelo y concederle mi mano.
Ella estaba en la cocina; el abuelo Mario, supongo que en el apartamento [2]. Me empezó a aquejar la decepción de que ya el muchacho se hubiera ido, pero al instante oí el ruido del televisor en la alcoba de Marcelita y los repetidos, y tuve la corazonada de que ninguno de mis hermanos estaba allí. Estaba él. Así tenía que ser, si es que Dios aspiraba a que yo me mantuviera en su redil.
Maru se dio cuenta de mi salida del baño.
—Imaginate —dijo—: ya consiguió dónde estudiar… Tan de buenas, con lo avanzado que está el año.
—¿De quién me hablás?
Al instante recordé a Raulito y en el pensamiento le pedí perdón por no tenerlo presente. Tal era mi obnubilación, que el más amado de mis hermanos había pasado por un momento al olvido.
—¿De quién va a ser? Boba.
En el televisor empezaban las noticias. El próximo viaje a Marte, primera misión tripulada; esas cosas de la conquista del espacio que por lo general me causaban tanto interés, pero en este momento palidecían ante una conquista más casera. No soporté más la afrenta de que no me presentaran al visitante.
—Mami, ¿quién es ese?
—¡Ay, tan boba! Tonta.
Eran sus palabras, pero no su tono. Las que usaba para agredirme, pero el que usaba para hacerme su cómplice.
—Mami, ¿me cuenta? —urgí, con un principio de enojo en la voz.
—¡Aquí no hay nadie, Fabián! Apenas estamos vos, Raulito y yo.

* * *
El presente relato es el capítulo 2 de la novela «La Familia Perfecta». Bogotá: Planeta, 2014. 109 pp. Beca de Creación, Alcaldía de Medellín, 2013
* * *
NOTAS
[1] Perdóneseme la antigualla de referencia, pero a raíz de la caída de la monarquía a todas nos entró en esos días un severo furor por los tiempos dorados de la España que conoció el progreso. Mi deseo de emular a Imperia incluía la posibilidad de que, como a ella, en un momento determinado me llegara el fauno hipersexi que me hiciera revolcarme en el estiércol de mi orgullo, para luego recuperarme en una jugada maestra y ponerlos a todos a comer de mi mano.
[2] Así llamábamos, con pretenciosa inocencia, el cuartucho en que el abuelo Mario se confinaba en la parte de atrás de la casa, entre la cocina y el solar. Allí disponía de lo básico para aislarse y a la vez mantenerse en contacto con el mundo: su baño, su cama, un nochero y el viejo computador, herencia de Richi, en que veía televisión y navegaba por los océanos de su época. Allí permanecía casi todo el tiempo y de sus actividades no nos enterábamos sino a través de la imaginación. Sé que era un viejo aburrido, pero no melancólico. La única voz de mando que obedecía era la de Maru llamándolo a comer, lo que sucedía por lo menos una vez por día; de resto, le llevaba allí los alimentos. No era un abuelo adorable, pero tampoco odioso; en realidad cumplía las funciones de una sombra y el único personaje con el que hablaba a veces era Raulito, en alguna ocasión Johnny o Maru. No me habría dado cuenta de que lo quería si no hubiera muerto justo hacia el final de nuestro drama, tema del que hablaré en el momento oportuno.
___________
*César Alzate Vargas es escritor y periodista, magíster en Literatura Colombiana y profesor de Periodismo en la Universidad de Antioquia. Ha publicado las novelas La ciudad de todos los adioses (2001, Premio Nacional de Literatura de la Cámara de Comercio de Medellín), Mártires del deseo (2007, Beca de Creación del Ministerio de Cultura de Colombia y de la Alcaldía de Medellín) y La familia perfecta (2014, Beca de Creación de la Alcaldía de Medellín), el volumen de cuentos Medellinenses (2009, Beca de Creación de la Alcaldía de Medellín), la compilación de crónica y crítica cinematográfica Para agradar a las amigas de mamá (2009, premio a la Excelencia Periodística del Círculo de Periodistas de Antioquia, Cipa) y la investigación Encuentros del cine y la literatura en Colombia, 1899-2012 (2012), Beca de Investigación del Ministerio de Cultura. Publica regularmente sus reflexiones y diatribas en el blog: comofieraherida.blogspot.com

