Lucas Fricke (Milwaukee, Wisconsin) es un cronista notable, nacido en un país que ha dado a los mejores cronistas de la época moderna, de Mark Twain en adelante. Su corrosivo humor es el ingrediente ideal para tiempos de sinsentidos y en los cuales, para peor, el sinsentido proviene de los lugares de poder y se ha instalado en la realidad diaria como ‘normalidad’ incuestionable. La escritura de Fricke es un periscopio recorriendo la oligofrénica realidad actual. Sus crónicas alucinadas sobre la vida del individuo dentro del American dream son la primera vez de algo. Sus objeciones a la realidad en la que vivimos resultan inquietantes, y al mismo tiempo auspician una empatía natural con la voz autoral. La falta de corrección política es otro de los rasgos a celebrar.

También cautivante es la escritura de Kendra J. Fisher (Los Angeles, California). En sus crónicas-diario-ensayos (la escritura arremete contra el género único), meticulosos y extrovertidos, tal como debe escribirse hoy en día, ejercita su condición de estadounidense que vivió años formativos, y de primera juventud en América Latina, lejos del home, sweet home, y que al regresar a su país no sabe en qué país le gustaría vivir y ser como quisiera. La mirada se desprende de toda apropiación costumbrista de los hechos observados o vividos, condición que le otorga su credibilidad; no juzga, pero tampoco pasa por alto.
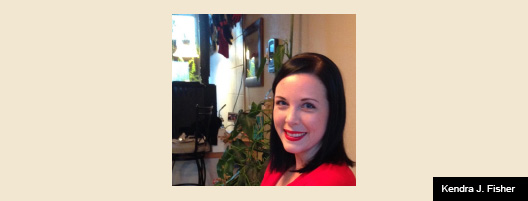
Finalmente. Tres de los autores incluidos publican aquí por primera vez; no será la última ocasión que lo hagan. La experiencia de haberlos tenido en clase fue en más de un sentido fascinante y debido a ella he pasado a ser su constante lector. Los leo y los recomiendo. Tal vez por eso, hace poco, una aspirante a escritora, me preguntó cuándo iba a enseñar la clase nuevamente, y cómo era el método Espina. Le informé que el nombre al método no se lo puse yo, sino uno de los estudiantes que había tomado la clase, uno, por cierto, que no está incluido en la muestra actual.
* * *
DE QUÉ HABLO CUANDO HABLO DE MIERDA
Por Patricia Park**
Yo aprendí la palabra dong antes de aprender cualquiera de las palabras equivalentes en inglés: caca, poop, number two, feces (que siempre me suena como el nombre de una gringa), y, simplemente, shit. Antes de aprender la palabra dong, aprendí la onomatopeya que capta la acción de hacer un dong: unga. Qué fea esta palabra. Qué gutural. «Unga» es lo que gritan los niños, sentados en el inodoro, mientras se van estrujando los contenidos de sus intestinos.
Mis padres siempre tenían una obsesión con nuestra mierda —fue el alimento eterno de los desayunos de mi niñez—. Me preguntaban qué tipo de dong hacía. A veces lo dejaba flotando en el agua del inodoro para que ellos pudieran examinarlo.
El dong tenía una jerarquía. El dong blando significa una mala digestión. Si yo hacía sulsa, mis padres me cambiaban la dieta. Sulsa es una palabra que suena a lo que es: un líquido diarreico, salpicando en el inodoro. Mis padres me daban un gesto de aprobación cuando yo hacía un dong duro y largo: aproximadamente de la longitud y la anchura del antebrazo de un niño soldado. El color también era importante: un dong marrón claro, como un pastel de zanahorias, era lo peor. Cuánto más negro, el rey.
Es un grano en el culo hacer un dong largo, pero era un placer que ni mi madre ni mi padre habían tenido en sus vidas hasta que llegaron a este país. La verdad es que mis padres emigraron de Corea, su país nativo, para mejorar la calidad de su mierda. Hacer un dong en forma de tronco es un privilegio, el resulto de comer algo lujoso: un filete miñón, tres boles de arroz diariamente. Más que nada en Corea ellos hacían la sulsa. No hay unidad en la sulsa. Cada parte dispar e indigestible —de cebada cruda, de alga marina— hace su propia carrera egoísta fuera de la recta final de la mierda.
Los coreanos toman su dong en serio, o tal vez no lo toman en serio para nada, dadas las cuantiosas maneras en que la palabra dong contamina la madre lengua:
Dong-carro: un coche de peor calidad.
Dong-pelo: un moño.
Dong-mosca: un Mafioso, un ladrón, un desertor.
Dong-picadura: lo que hacen los niños en las nalgas de otros en el patio de la escuela, con los dedos en forma de pistola.
Dong-manchar: lo que se hace en la cara de la madre con sus acciones vergonzosas. Lo que mi abuelo hizo a la madre tierra cuando salió de la fila uniformada y huyó de Corea del Norte.
Basta de juegos de palabras con mierda; déjenme contarles una historia de mi padre cuando era niño. Hubo una vez cuando él acompañó a su tía al mercado para vender sus productos agrícolas. Subieron la montaña por un camino estrecho. Mi padre llevaba la cesta encima de la cabeza. Las verduras fueron hechas con fertilizante del dong de la letrina. No creo que la palabra dong-verduras exista, pero eso es lo que eran: verduras cagadas.
De repente apareció un camión en el camino. Avanzaba a toda velocidad, sin dar señales de detenerse. Mi padre saltó, la cesta se cayó, el camión les pasó por encima. Las verduras se quedaron aplastadas en el suelo. Pero mi padre sobrevivió. Su tía le señaló las verduras y le pegó a mi padre una cachetada.
«En esos días, la vida era muy barata», me dijo mi padre. En aquel momento se había dado cuenta de que su vida valía menos que el producto de sus subproductos.
Quince años después, se fue en barco para las Américas, primero a Argentina y luego a los Estados Unidos. Un puñado de años después, las masas uniformadas marcharon al unísono a través de la península coreana. Los que expresaron su disentimiento fueron simplemente tirados por el retrete.
Mis padres llevan aquí muchos años, pero todavía la sulsa los pone inquietos. Supongo que todos los coreanos tienen sospechas de ella. La sulsa no tiene nada de valiosa: es un subproducto de pedazos inconformistas, de procedencias desconocidas. ¿O no? No puedo dejar de pensar que también tiene cierta belleza: es un gran mestizaje de quién-sabe-qué-de-dónde, escapándose por la libertad del inodoro.
* * *
YA TE SIGO
Por Cara Tommasino***
Quiero ver el paso del tiempo
en las líneas de tu frente, los ríos de plata en tu rostro.
Quiero, derretir la nieve de tus inmensos inviernos interiores,
ser los pies desnudos en las arenas de tus veranos.
No merezco tu absoluto, tu todo,
pero te quiero dar lo mío, todo.
Tu mirada me duele en cada pulgada de mi ser.
Tócame, tócame, te ruego,
para quitarme el dolor.
Déjame descansar, mi pómulo en tu pecho,
para escribir cartas invisibles de amor.
Podríamos estar entre las sábanas,
sin nada entre nosotros, sólo con nosotros.
Sólo te quiero entre mis paredes.
Anhelo que tus manos, sabias y maduras,
crezcan, como hiedra, sobre mis piernas.
Cubre con tu verde
mi cerca blanca.

Con mis yemas acariciaría
las arrugas en tu sien pensativa.
Con mi mano preferida me imagino asiendo,
los músculos temblorosos de tu nuca bronceada.
Mi cuerpo terrenal es tuyo,
haz lo que quieras.
Mi espíritu será tuyo cuando me acerques un poquito más,
sólo un poquito más.
No cierres tus ojos, no,
hasta que yo no haya cerrado los míos,
porque, cariño,
quiero ir juntos.
Ya siento la brisa que escapa de tus pulmones,
refrescando las escarchas de sudor, en mis mejillas.
Ya siento tu lengua al separar mis labios,
mientras tu rodilla crea un espacio entre mis muslos.
Me invitas a estar más cerca,
quieres guiarme.
Amado mío,
ya, ya te sigo.
Pon tus oídos cerca de mi boca,
y escucha mis secretos mejor guardados.
Fija tus ojos penetrantes en los míos,
y mira lo que habita en las sombras de mi mundo.
Moras en mi alma, donde ya estás,
y yo, en la tuya.
Dame tu todo, sólo todo,
ya te sigo.
Vamos flotando por un momento,
a otra dimensión de nuestra condición.
Suspendidos en aire húmedo,
me das todo.
Te llevo, tu cabeza hacia mi seno,
y con la melodía de mi pulso, te puedes quedar.
Los vientos del verano soplan desde el hondo sur,
entibiando mis lágrimas heladas.
Mi cabello enredado y mojado, ahora se suelta,
es una manta para protegerte, mi bienamado.
Te miro,
existes entre instantes mínimos.
Caes rendido al sueño,
sí, ya te sigo.
* * *
Y EL DÉCIMO ¿DÓNDE ESTÁ?
Lucas Fricke****
Hay dos razones principales por las cuales voy seguido al drive-thru de McDonald’s en vez de entrar a un restaurante. De esa forma puedo evitar a la gente y pedir mucha más comida sin que nadie me juzgue. Odio a la gente, sin importar origen, tamaño, o idioma. No es que McDonald’s sea rápido y barato pues, si hay algo que me sobra en esta vida son el tiempo y el dinero. A veces cuando uno se cansa de jugosos steaks y de ensaladas nutritivas, hay que hacer una tranquila visita a los arcos de oro para comerse una hamburguesa llena de químicos, unos crocantes nuggets de pollo plástico, o algo parecido.
Total, que me acerqué al micrófono para pedir desde dentro de mi coche mi banquete nocturno. No sé por qué ponen un menú tan grande. No hay nadie que vaya a McDonald’s sin saber lo que va a comer. Suena la voz: «puede pedir cuando esté listo». ¡Pero qué voz más suave! Ella tiene que ser guapísima, supuse. «Muy buenas noches» dije, «número seis, con ranch». «OK, ranch está bien con los nuggets, ¿es todo?» Siento que esas palabras tan bien pronunciadas me dan pie para comenzar un diálogo franco y sincero; «Perdone, señorita, ¿podría agregar el 5, supersized?, es que mi amigo quiere…» «Sí, sí!», respondió entusiasmada. Seguro que ella sabía que yo me estaba mintiendo. Sabía que estaba más solo que el carajo. Aunque me dio pena tener que mentirle a alguien tan así de bella, no iba a irme del drive-thru sin mis ricos nuggets y una Big Mac bien equipada. «Son $15. En la primera ventana, señor.»
¡Quince dólares! Y luego dicen que el dinero no puede comprar la felicidad. ¡Qué mentira más enorme! Dentro de mi auto esperaba con inmensa felicidad la llegada de mi comida y con ansias de poder conocer a la bellísima trabajadora del micrófono. Saqué mi tarjeta de negocios para dársela pues, a lo mejor, algún día podría llegar a ser mi novia y después, si hago bien las cosas, mi esposa. En McDonald’s todo es posible.
Llegué a la primera ventana. Mientras bajaba la ventanilla del auto, mi mente se imaginó la vida entera que íbamos a compartir. ¡Qué hermoso futuro para ambos! Hijos, casa, perros, aunque a lo mejor puedo caerle mal a sus padres, pero no importa, podemos llegar a superarlo.
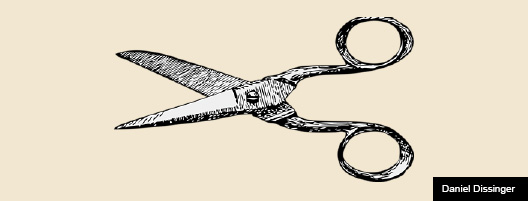
Sin embargo, pasó lo peor. Era fea, como alguien que de veras lo es. Tanto lo era, que comencé a preocuparme por mi comida. ¿La habría tocado ella? Sin querer mirarla por completo, vi de todas formas que en la parte superior de su cara había un lunar, del cual salían tres pelitos negros y gruesos. Sentí una leve conmoción. Me pareció oír al trío capilar suplicar con un tono raro, «ayúdanos a cambiar la situación». ¿Querían acaso huir de la cara que ahora mismo me estaba mirando? Cuando le di el dinero de mi comida, me cuidé de no tocar la mano de la dueña del rostro, y sin decir ni mu subí el vidrio, aunque seguí esperando por mi comida. No iba a dejar que esa tribulación estética destruyera el festín a punto de iniciarse de un momento a otro.
Sentado en el mismo asiento en el que había llegado manejando, comencé las preparaciones de rigor para recibir la tan ansiada vianda. Limpié la silla del amigo imaginario. Hice espacio para los alimentos. Apagué el aire acondicionado para que lo frito no se enfriara. Todo estaba preparado. De pronto noté que la mano de un muchacho salía de la ventana con dos bolsas blancas llenas de mis vicios. A comer.
No es que no confíe en la gente, es que en estos tiempos hay demasiados tontos. Yo culpo a Internet. Y porque me ha tocado vivir en un mundo donde sobran los idiotas, revisé la bolsa recién llegada para ver si contenía todo que había pedido. Comencé el conteo. Uno, dos, tres… nueve… Pero cómo podía ser posible. ¿No era que había pedido diez nuggets? ¡Eso jamás pasaría en Burger King! Qué desastre, el tipo este no puede contar hasta diez. Debe de ser uno de esos vegetarianos que comen pescado o un ecologista con alergias; es decir, un imbécil.
No quería volver a repetir el agotador proceso, pero no se puede abandonar a un soldado perdido en el campo de batalla. Puse mi auto nuevamente en la fila de vehículos de quienes iban a buscar lo mismo para comer. Debía volver por mi nugget lo más pronto posible. Contra mi voluntad volví a pasar por el menú grande y por la inquietante ventana donde había visto a la duende de la fealdad. Me encontré de nuevo con el muchacho.
«Joven, le pedí diez nuggets y solo me dio nueve».
«¿Seguro que no se comió uno en el camino?», me respondió con descaro.
¡Atrevido, desgraciado, bobo de mierda! Pensé. ¡Cómo puede atreverse a decir que yo había vuelto para reclamar por un miserable nugget!
«Hombre, no he vuelto aquí para robarle un nugget», le dije, tratando de bajar la tensión. «Yo nunca le he robado un nugget a nadie», insistí.
«No se preocupe, Ana me autorizó a darle otro», me respondió, como si yo fuera un africano hambriento y él estuviera haciendo una obra de caridad.
«¿Ana? ¿La… de… la primera ventana?», le pregunté.
«Sí, es mi novia, mi media naranja», respondió, intentando en vano agregar humor a la desagradable circunstancia.
¿Su media naranja? Hombre, «ella es más bien un limón agrio», pensé para mis adentros. Ahora sé qué es lo que aquí está pasando. El pobre infeliz debe de haberse enamorado de la duende fea por su voz, y ahora está obligado a robarle nuggets a los clientes para alimentarla cada noche. Extraños tiempos en los que vivimos: la fealdad vende pollo y los bobos se enamoran. Mientras pensaba en lo que estaba imaginando, veo salir por la ventana del drive-thru la mano del muchacho, con una servilleta conteniendo un nugget.
El pedazo de pollo artificial estaba casi frío. Su soledad fue aterradora. Lo recogí casi con ternura, con piedad incluso, y lo coloqué delicadamente en la cajita junto a los otros nueve de su estirpe. Sentí que había podido reunir a toda la familia. El hijo pródigo había vuelto a casa.
Tras la desagradable epopeya vivida a la hora menos pensada, podía por fin comer en paz mis hormonas favoritas. Pero el final feliz nunca llegó. Al sacar las papas fritas de la bolsa, me di cuenta de que no habían puesto kétchup. Saqué las servilletas para secar la transpiración producto de la ira, y tiré con violencia las bolsas llenas de comida por la ventanilla, las cuales fueron a caer al borde de la carretera, donde la única basura era esa. Sin dejar que la desesperación se apoderara de mí, cambié el plan de ruta de mi GPS. Nuevo destino: Burger King.
* * *
(Continua página 2 – link más abajo)
