NACIDO PARA MATAR
Por Isabella Portilla*
A don Luis Mazuera y a doña Ana Joaquina Ramírez nunca se les pasó por la cabeza que su único hijo sería el primer sicario en Colombia; mucho menos imaginaron, siquiera, que después de convertirse en criminal moriría como un héroe.
Darío Mazuera nació en Cartago, en la primera mitad del siglo XIX. Después de pasar por un colegio caleño, se alistó en el Ejército siendo aún un muchacho macilento, cuando tuvo lugar la guerra civil de 1860 encabezada por el bolivariano Tomás Cipriano de Mosquera. Fue esa la primera oportunidad para que el chiquillo demostrara su talento con las armas e hiciera gala de su carácter violento y belicoso.
Al poco tiempo, debutó en el Ejército del prócer conservador Julio Arboleda. En Palmira, por orden del caucano, desató su instinto sanguinario cuando mandó a sacar de la cárcel a trece adversarios políticos y, sin un ápice de piedad, los fusiló de uno en uno en la plaza pública de la ciudad. La escena se repitió varias veces en otros lugares del sur colombiano; fue entonces cuando el hombre, a quien los años en la militancia le fortalecieron los músculos y el carácter, empezó a causar escozor y miedo entre los liberales de la época.
Aunque siempre demostró más devoción por las armas que por las leyes, Mazuera, sin proponérselo, ingresó a la política a una edad temprana. Primero fue nombrado, por obra y gracia de sus generales, gobernador de Buga y posteriormente de Palmira. Durante este último mandato un hecho terrible sacudió la ciudad: el general venezolano Antonio Bozo —un prócer de la Independencia de alto mando y profusa fama— había sido asesinado. Los culpables: una cuadrilla revolucionaria liderada por un bandido gallardo apellidado Peñalosa.
El crimen desató una ola de violencia en la región y la intranquilidad se apoderó de los habitantes de la zona. Para controlar la situación, encabezando un pelotón del Ejército, Mazuera fue en busca de los delincuentes, y en poco tiempo armó una guerra con tal de capturar a la banda, principalmente, al feroz bandido. En la disputa murieron decenas de inocentes y más de doscientas personas resultaron heridas.
En un acto abusivo de poder, Mazuera se tomó tan en serio el reto de aprehender a los criminales que se terminó convirtiendo en el más despiadado de ellos.
Los delitos cometidos por Mazuera, que ante ojos conservadores parecían «sangrientas represalias» o «una ardua tarea de limpieza contra los maleantes» —como lo señalan los textos de Tulio Raffo y Gustavo Arboleda—, fueron tantos, que los liberales más radicales los registraron en Los documentos para la historia del terrorismo, una suerte de colección periodística publicada en el diario La Revolución.
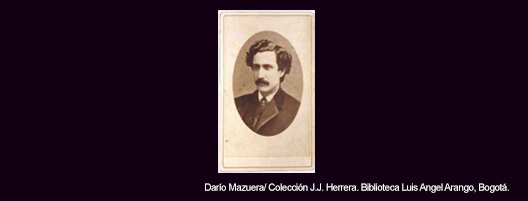
Tales atrocidades no eran más que sanguinarias formas de muerte: decapitaciones, ejecuciones a sangre fría y matanzas indiscriminadas.
Fue tal el nivel de intimidación que causó Mazuera en aquella época que ni Arboleda, su mismísimo amo, pudo resistirlo. Un lunes de febrero de 1862 el criminal fue expulsado del Ejército, después de ofender a su jefe verbalmente.
Desde ese momento se declararon enemigos.
Arboleda ordenó su captura y el matonesco personaje se vio obligado a huir tras robar e insultar reciamente a Arboleda (a eso se sumaba el triunfo de Mosquera en el Cauca y, por lo tanto, la derrota del que fuera su bando).
Despavorido, Mazuera partió hacia las selvas del Pacífico colombiano, pero dados su azaroso destino, su deseo de aventura y su ímpetu hirviente terminó asilándose en el Perú.
EL ASESINO DESINTERESADO
En aquel entonces, el presidente peruano era el titubeante militar Juan Antonio Pezet, a quien la historia condena por dejarse tentar con el virreinato español a cambio de restablecer en su país el dominio chapetón. Al poco tiempo de llegar al territorio inca, Mazuera se puso a su servicio, y como además de bestial resultaba astuto, no tardó en ganarse su confianza, por lo que el general le llegó a encomendar tareas especiales y documentos confidenciales.
Así, ocupado de la ejecución de secretas y, por ende, lucrativas labores, vivió Mazuera en Lima. Bajo la tutela de Pezet, poco a poco se fue convirtiendo en su mano derecha. Su elegante figura y carácter audaz le fueron útiles para sacarle provecho a la condición veleidosa del mandatario, de quien obtuvo toda clase de beneficios.
Alguna vez el lenguaraz quiso probar su osadía: fue entonces cuando en una exigencia absurda le pidió al presidente viajar bajo su auspicio económico por el mundo entero. Esa vez Pezet se vio imposibilitado para cumplir el antojo, por lo que no le fue nada bien. Aterrorizado por Mazuera cuando lo chantajeó con divulgar documentos que atentaban contra la patria peruana, no tuvo más remedio que comprar su reserva con una gran cantidad de dinero, bajo la condición de que se marchara del país.

El bandido aceptó la indemnización dada por su silencio y alardeando de su capacidad de sabotaje salió del Perú hacia Chile en busca de nuevas víctimas.
En Chile practicó dos de sus mejores artes: la intriga y la coerción, y valiéndose de su agudeza, mediante patrañas retóricas y su característica violencia, logró salir ileso de ese país con sus bolsillos cargados de dinero.
Después de una pasajera estadía en Bogotá, el aventurero fue a parar a México, donde su historia alcanzó un pico muy alto. Conoció allí a su más fiel idiota útil: el general Antonio López de Santa Anna: político conservador recordado fundamentalmente por tres razones: la primera, ser diez veces consecutivas presidente de la República, hecho que le aseguró el título nobiliario de dictador; la segunda, por haber vivido en un pueblo ignoto de Colombia: Turbaco; y la tercera, por haber vendido el norte de México a Estados Unidos, lo que lo convirtió en un gran hijo de la chingada.
Mazuera, el galante y perspicaz, no tuvo que hacer mayores esfuerzos para ganarse la amistad del político; tan sólo le bastó con lisonjearlo para convertirse, otra vez, en un secretario presidencial. Esta labor incluía, claro, el sacrificio de las vidas que fuesen necesarias, con tal de mantener aflorada y bien adornada la reputación presidencial; lo que no resultaba ser un sacrificio sino un placer.
Diría el general Santa Anna en sus memorias: «Se apareció en St. Thomas, Mazuera me visitó usando palabras de un miserable adulador, y entonces tuve la desgracia de conocerlo».
En una ocasión, Mazuera, abogando por las relaciones diplomáticas de su amo y sus más poderosos amigos, sorprendió al político cuando le dijo que viajaría a Nueva York con el ánimo de consolidar las relaciones de México con diferentes senadores estadounidenses; por lo que le pidió una carta firmada con su nombre, que le sirviera de presentación ante los más altos cargos del gobierno norteamericano.
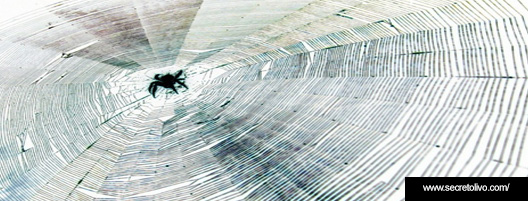
El mandatario, encantado con la idea, aceptó.
A lo largo de cuatro meses los dos personajes se mantuvieron en contacto mediante cartas en las que el bribón le expresaba los más significativos alcances de su viaje: «He llegado felizmente. El presidente de Estados Unidos me admitió en su presencia y puse en sus manos su carta […] me presenté al ministro de Estado Mr. Steward, como agente y amigo de usted y me recibió cortésmente […]. He conseguido poseer la confianza del ministro; le he dado una comida y tuve la satisfacción de tenerlo a mi derecha y a un senador muy influyente a mi izquierda», escribía Mazuera. Así burlaba la buena fe de Santa Anna, quien creía haber encontrado en cuerpo y alma la salvación de su gobierno.
Cuenta el historiador Alfonso Valencia Llano, en un artículo publicado en la revista Credencial titulado «Darío Mazuera: un criminal colombiano que murió como un héroe», que en una oportunidad el rufián conoció al poeta colombiano Rafael Pombo, a quien le contó, con desparpajo e invención exagerada, parte de su maleante vida. Fue tanta la admiración que despertó en el entonces diplomático que juró darle «vivo o muerto» sus memorias para que fueran publicadas por su fecunda pluma. Su historia estuvo a punto de convertirse en una novela de aventuras de no ser porque el pillo jamás cumplió su palabra.
Otra vez en México, Mazuera le pidió al presidente que firmara varios pagarés para adelantar la compra del vapor Georgia (comprado en 250.000 pesos con plazo de dos meses): un buque que le serviría, según su consejero, para iniciar una expedición por los mares del norte, como lo había planeado varios meses atrás. A cambio, Mazuera le otorgó un documento en el que Estados Unidos le aprobaba un crédito a México por treinta millones de pesos. A los pocos meses, Santa Anna, envenenado, se dio cuenta de que todo se trataba de un engaño; no existía la compra del buque y el préstamo estadounidense era una farsa. Entonces, el burlado hombre supo que Mazuera había huido a París.
Al verse traicionado, el ex presidente llegó a una sola conclusión. En sus memorias dejó anotado que no había «cosa más fácil que engañar a un hombre de buena fe» y como él mismo se proclamaba bondadoso e «incapaz de pensar mal de nadie», inevitablemente cayó rendido a los pies del maleante que casi lo deja en la ruina.
PARÍS ERA UNA FIESTA
El periodista Daniel Samper Pizano llegó a decir que Darío Mazuera encarnaba la versión colombiana de Juan Charrasqueado, pues era borracho, parrandero y jugador. Y si su estadía en México, junto a Santa Anna, resultó amplia en placeres y lujos, en París Mazuera vivió en carne propia los deleites de una vida gustosa.
Mazuera se regodeaba con la clase intelectual latina que habitaba por ese tiempo la capital francesa. Desde Nueva York se había llevado a Buitrago, un violinista colombiano que le servía de lazarillo cultural en París; él traducía sus conversaciones y se encargaba de ponerlo al tanto de las costumbres de ese mundo que, como novedoso, resultaba sorprendente a los ojos del cartagüeño.

A Darío Mazuera le asistía la necesidad de encontrar la fama, o de toparse en su vida con personas que hubieran alcanzado el reconocimiento público y, como le resultaba tan preciado, se ideó un libro de autógrafos que fue creciendo a la par con sus viajes y con su vida misma. En él quedaron plasmadas las firmas de importantes personajes de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Una de las rúbricas más anheladas la consiguió gracias a su ayudante Buitrago.
Dado que el músico era admirador de Alejandro Dumas, una de las plumas más prolíficas y entretenidas del mundo en la primera mitad del siglo XIX, se valió de su osadía y obstinación para conseguir una cita con el escritor.
Cuando llegó la hora del encuentro, en un quinto piso de la Rue Fortune, una hija del literato recibió al colombiano en la sala de su departamento. Buitrago le comentó el motivo de su visita y, de paso, dejó ver el amor desmedido por la obra del autor de Los tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo.
La señorita Dumas, encargada de los menesteres que su padre no podía cumplir por exceso de trabajo, o por turbamiento del ego, se excusó con Buitrago por la ausencia del escritor. Sin embargo, accedió a llevarle el libro de autógrafos para que éste plasmara su firma en él. Cuando Buitrago vio la firma de Dumas no pudo contener la emoción y se largó a llorar sobre el papel. Al ver tan estremecedora escena, la joven le contó a su padre lo sucedido, y cuando el colombiano estaba a punto de confundirse con la multitud que circulaba por la calle parisina, la joven lo llamó. El novelista quería verlo.
Alejandro Dumas, robusto por herencia paterna, estrechó de brazos a su admirador y lo besó en las dos mejillas. Buitrago no dejaba de pestañear mientras protagonizaba el momento más importante de su vida. Tras una cena, en la que el escritor desplegó su talento como cocinero, las relaciones entre los dos hombres se consolidaron y Dumas se ofreció a ayudarle a Mazuera a ampliar las firmas de su invento.
Y así lo hizo. Dumas sólo tuvo que pedirle a su amigo Jules Simon que trazara su rúbrica en el libro para que el filósofo aceptara la petición. Su única condición era que le fuera presentado el dueño de tan ingenioso artificio.
Cuando acordaron la cita, Simon tuvo una percepción particular sobre el hombre. Lo miró de arriba abajo, con la extrañeza propia de quien mira un animal nunca antes visto, y tras unos largos y silenciosos minutos, agarró el libro y soltando la tinta sobre él, escribió: «Croire, aimer, travailler, pardonner, voilá tout ce que je vous conseille». Jules Simon.

Cuando Buitrago tradujo las palabras del filósofo, Mazuera no pudo evitar la sorpresa. «Creer, amar, trabajar, perdonar, he aquí lo que yo os aconsejo». Jules Simon.
«No comprendo cómo este hombre ha podido conocerme con sólo haberme visto una vez —dijo Mazuera—, pues lo que él me aconseja es precisamente lo que me hace falta. No creo en nada, nunca he amado, ni trabajado, ni perdonado».
Los gastos en los que incurrió Mazuera en la Ciudad Luz fueron tan excesivos y descontrolados que el dinero estafado de manos de Santa Anna no le alcanzó y al poco tiempo tuvo que abandonar Europa para radicarse nuevamente en Latinoamérica. Pero antes de que eso sucediera, una noche, ebrio y en compañía de numerosos amigos, viendo que muchos escuchaban atentos las palabras de una hechicera, se detuvo en frente de ella y dijo con beneplácito a sus acompañantes: «Yo no creo en Dios, pero sí en las brujas. Deseo hacerle unas preguntas a esta mujer».
(Continua página 2 – link más abajo)


Wow una historia interesante, de villano a independentista, Mazuera tocando los dos extremos de la política….
Me parece una historia bastante comprometida con la realidad, ya que se ve que hay una investigación profunda del personaje.
De todos modos los integrantes de CRONOPIO reflejan transparencia y una enorme responsabilidad en sus publicaciones.
Por eso, aquí he encontrado un rinconcito para refugiarme en mis horas de relax, donde me deleito con lecturas y puedo ver excelentes pinturas, gracias al equipo de CRONOPIO.