CIENCIA FICCIÓN Y UTOPÍA
Por Félix Duque*
¿LA CIENCIA FICCIÓN HA ENFOCADO BIEN EL FUTURO DEL HOMBRE?
Creo que la Ciencia Ficción raramente ha acertado con la evolución de la cultura humana, lo cual es muy tranquilizante, por lo demás. No recuerdo que en los años sesenta (el auge de la Ciencia Ficción, tanto en Estados Unidos como en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, debido a la guerra fría) se hablara de ordenadores, mientras que, en cambio, estábamos saturados por aquel entonces de robots (el mito del muñeco animado) y de armas letales. Al igual que los grandes metarrelatos utópicos, la Ciencia Ficción extrapola más bien los temores, angustias y deseos de la sociedad, especialmente en momentos de crisis. Necesitamos mirarnos en el espejo deformante del Otro para exorcizar nuestros miedos. Sólo que, al cerrarse los límites de nuestra Tierra, lo que antes se proyectaba utópicamente en las Islas de los Bienaventurados, en la última Thule, y hasta en el Polo Norte (como ideal de fría pureza, sentido todavía en el final de Frankenstein e incluso en el «domicilio» de Superman) se exporta ahora hacia una conjunción de espacio exótico–extraterrestre (que puede ser nuestra propia Tierra… después, como en La máquina del tiempo o El planeta de los simios) y de un futuro nunca demasiado lejano, para que podamos reconocernos en él. ¿Te has fijado en que los caballeros Jedi de Star Wars —esos neomonjes de una sociedad de los márgenes: desierto o jungla— son casi todos, amén de varones, blancos? De entre los personajes relevantes, sólo Joda (que encarna el ideal del sabio deforme de cuerpo, pero inteligente y valeroso —como Sócrates—) es extraterrestre y de figura anómala. Por cierto, y volviendo a lo de antes: en la cuarta entrega de La guerra de las galaxias (no en vano de 1977: para nosotros, la primera), son robots y armas letales los que se enseñorean de la película, mientras que los paneles de mando y control de las naves, con sus lucecitas y palancas (así como el paso de El halcón milenario al «hiperespacio»), no dejan de suscitar hoy una sonrisa.
Siguiendo un poco con lo anterior, la mejor Ciencia Ficción constituye un capítulo más del tardorromanticismo: combina mundos exóticos con la defensa a ultranza del ideal WASP (o mejor aún, de eso que las feministas llaman hoy: «Grandes Machos Blancos Muertos»), frecuentando los márgenes (cultura árabe en Star Wars, donde Tatouine-Túnez hace —en la ficción y en la realidad— de franja de separación y de conexión con la mezcolanza híbrida y asilvestrada de «eso» que está al sur del desierto), e insistiendo en el coraje del individuo en situaciones extremas, con los consabidos dilemas entre el amor y el deber, la amistad y la ambición, etc. Es más: esa saga es de hecho tan romántica que en ella la Edad Media está siempre presente: de la túnica de los Jedi a las espadas de luz o a la arquitectura de los rascacielos —agujas hipergóticas— y de los palacios: a su vez, pastiches neo-neo, como los de la Expo del 29 en Sevilla, que sirven burlonamente de telón de fondo para la historia de amor entre Anakin y Padmé). No es un caso único. Baste pensar en la maravillosa novela Cántico a San Leibowitz, de Walter M. Miller Jr. Así que, si se pudiera exagerar un poco, cabría decir que la ciencia y la Ciencia Ficción son radicalmente opuestas en sus objetivos, a pesar de los innegables préstamos mutuos (en temas, y en autores, como Arthur C. Clark). La ciencia se preocupa por desentrañar los misterios de la realidad (humana o no), plegándose en lo posible a las exigencias, siempre inauditas y desconcertantes, de ésta, y destruyendo despiadadamente los presupuestos humanistas, con la franca y decisiva ayuda de los grandes pensadores modernos, ninguno de ellos «humanista»: recuérdense algunos nombres: Copérnico, que echa a rodar a la Tierra como una verdadera aberración del centro; Kant —que ya advertía de la «Cosa que piensa en mí»—, Nietzsche con su «superhombre» y su «sentido de la Tierra», Freud y el subconsciente, Einstein con su indistinción en última instancia de materia y energía, etc. Frente a todos esos derrocamientos de lo Humano, la Ciencia Ficción, por el contrario, siguiendo el viejo refrán: «Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él», dice a su modo lo mismo que el difunto Juan Pablo II: «No tengáis miedo». Para la mayoría de autores de Ciencia Ficción, pase lo que pase, el universo seguirá siendo antropomorfo, y más: protagonizado, de manera sospechosa y a la vez tranquilizante, por varones caucásicos euroamericanos (incluso cuando se trata de catástrofes apocalípticas, la salvación viene de los viejos y buenos tiempos: irónicamente, como en Mars Attacks —gracias a la música de los cincuenta—, o al estilo del héroe «americano», sencillo, ya algo fondón, buen padre de familia y mejor técnico, como Bruce Willis en Harmageddon). Menos mal que ahora, para resolver los problemas, están introduciendo a afroamericanos (Samuel L. Jackson en Star Wars II y III, Willy Smith en Independence Day y Men in Black) y a niñas resabidas y resabiadas (Parque Jurásico). Dentro de poco les tocará a los hispanos, según vayan siendo absorbidas por el sistema sus diferencias, reducidas a un touch of distinction. Más difícil será homologar con el tiempo a un gitano o a un árabe. Pero Hollywood tiene anchas tragaderas.
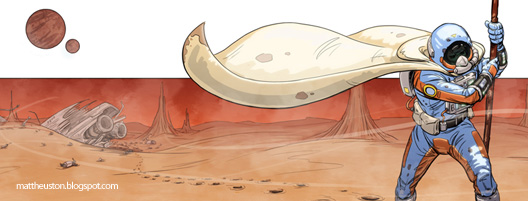
Es interesante observar cómo cambian los miedos del hombre con la evolución tecnológica. En los años ochenta, repugnantes monstruos extraterrestres resultaban cyborgs munidos de alta tecnología (Depredator, 1987) o babeantes cucarachas que se engendraban (guiño feminista sarcástico) en el vientre de un varón (Alien, 1979). Pero la palma seguía llevándosela la larga progenie de cacharros antropomorfos, herederos del hombre de hojalata de El mago de Oz y, algo más atrás, de la inquietante máquina femenina de Metrópolis (1927-28). Baste recordar aquí Terminator, con sus distintas versiones, y Robocop (posiblemente, la mejor de todas ellas, gracias a su director: Paul Verhoeven). Sin embargo, en 1982 un terremoto conmocionó no solamente el mundo del cine, sino la cultura finisecular en general: Blade Runner presentaba, dentro de un universo cerrado, sucio y lluvioso (producto de la contaminación ambiental), «replicantes» que atacaban en el interior mismo del corazón el último reducto de lo específicamente humano: las emociones (incluyendo el sentimentalismo y la amistad) y la memoria. Desde ese momento, todos supimos que el «enemigo» estaba ya dentro, y que no podía ser diferenciado —como en el conductismo ingenuo— por su cuerpo, sus rasgos y su conducta. A partir de entonces, la pregunta crucial es más bien: ¿cuál es el criterio de demarcación de lo humano, si han dejado de serlo tanto el cuerpo como la psique? Yo sólo veo una posibilidad —latente por demás en el film de Scott—: «hombre» sería aquel ser capaz de solidarizarse, no con su grupo identitario (eso lo hacen desde las hormigas hasta los androides), sino justamente con lo ajeno a ese «hecho diferencial»: con lo otro, y con los otros. Ser capaz pues de «cuidar del Todo», como exigió ya del hombre uno de los Siete Sabios de Grecia: Ferécides de Siro.
Ahora bien, esta definición de lo humano: el ser amante de extranjerías y de lejanías, el rompedor de todo nicho (empezando por el propio), parece justamente amenazado por la dirección que, según la opinión pública, está tomando la biogenética actual. Acentúo esa cautela: eso es lo que piensa mucha gente, cuando se habla de cambio de órganos, de mejora de aspecto físico, de prolongación indeterminada de la vida (por montaje y desmontaje, cambio y recambio de piezas, como en un automóvil) y hasta de clonación. Sin embargo, ni es seguro que esa persistencia en la identidad adquirida (o mejorada y aumentada, pero siempre dentro del mismo patrón) pueda ser garantizada —o siquiera alentada— por la moderna genética, ni menos lo es que realmente pueda darse tal continuo vital. Todos sabemos por experiencia que la inserción de componentes en nuestro cuerpo, sean mecánicos, químicos o electrónicos, alteran la vida del paciente (no necesariamente para mal: suele darse el caso de que entonces comienzan a aparecer sensaciones vívidas e inéditas, respecto a los eventos más sencillos de la existencia).
En suma, ¿cómo veo yo al hombre en el futuro? No creo que cambie en demasía su aspecto físico, ni tampoco su habitáculo o modos de vestir (pasaron las ensoñaciones de los años cincuenta en Ciencia Ficción). Contra lo que los peligros de la radiación atómica o las tentaciones de la conquista del espacio hacían prever (a saber, cambios fundamentales en el organismo: cuerpos posthumanos, diríamos), fenómenos como la Realidad Virtual, la multimedialidad y las intervenciones genéticas permiten aventurar una conexión tendencialmente total de la mente humana con un entorno sígnico (recuérdese la lluvia verde de signos alfanuméricos y grafos en la presentación de Matrix) altamente tecnificado. Los cambios orgánicos que ello sin duda conllevará: el futuro del cuerpo, serán posiblemente más del tipo simulacral y, por tanto, paradóicamente conservador, en el sentido de que tanto las materias plásticas (una vez sustituida la peligrosa silicona en el caso de las mujeres) como injertos y trasplantes convertirán al cuerpo humano en una suerte de Proteo (ese dios marino siempre cambiante, hasta el extremo de que ni él mismo sabía cuál podría ser su figura verdadera), mutando según los criterios de la moda… corporal, y no ya sólo del vestido. Ésta no es sino una débil extrapolación de lo que ya hoy está ocurriendo: tatuajes, cambios de pigmentación en la piel, cabellos rapados o metamorfoseados y teñidos de forma variopinta, piercing en zonas sensoriales y erógenas, por un lado (el lado euroamericano de los «hijos de la gran ciudad»), y por otro operaciones múltiples para cambiar incluso de… raza (como en esas japonesas que se hacen redondear las órbitas de los ojos, rellenar los senos o aumentar de estatura). El hombre camaleónico, para quien su cuerpo es una especie de paleta o de plano arquitectónico sobre el cual probar las más variadas figuras… paradójicamente para adaptarse a lo que ya creíamos haber perdido para siempre: el canon occidental (griego, si se quiere) de la figura modélica del cuerpo humano (el ideal de los cuerpos-Danone, y del body-fitness). En suma: cambios superficiales ad libitum (nunca mejor dicho, puesto que se harán a flor de piel), para intentar diferenciarse individualmente de una conexión en profundidad y tendencialmente total con un entorno casi absolutamente tecnificado (hasta el extremo de la recreación tecnológica de la «naturaleza virgen»: selvas de plástico, al igual que ya hoy adornan por doquier nuestras ciudades ruinas de plástico).

Hegel dijo una vez que la filosofía había de guardarse «de ser edificante». Por lo demás, hace años que la Ciencia Ficción ha jugado con la idea de una muerte dulce y «a voluntad», por hastío de una vida desnaturalizada (el mejor ejemplo: Soylent Green, ya en 1973). Una vida demorada indeterminadamente, por implantación de órganos o por intervenciones genéticas, sería seguramente insoportable… no sólo para el longevo, sino sobre todo para su familia (un drama —con visos tragicómicos— que vemos ya hoy, cuando ancianas de 70 años deben seguir cuidando de su madre de 90). La perspectiva de una vida duradera reduciría drásticamente la tasa de nacimientos. Y ello sin contar la perspectiva de la clonación, en cuyo caso seguramente llegaríamos a una hegeliana «tediosa repetición de lo mismo». En todo caso, el punto no estriba en si eso va a ser mejor o peor para el hombre (para la familia, las relaciones sociales y hasta la estructura estatal, según la conocemos hoy). A mi particular entender, ello implicará —si sucede— una mutación radical en el ser humano, hasta ahora (lo quiera o no) un estar-a-la-muerte. El punto está más bien en si, cuando llegue el momento de la fácil comercialización de trasplantes, bancos de esperma, intervenciones genéticas, etc., una vez pasado el inevitable entusiasmo por esas nuevas posibilidades (por más que se empeñen algunos postmodernos, seguimos aferrados a la fiebre moderna de la adoración hacia lo nuevo), la población en masa va a seguir los dictados de la moda genética. Yo particularmente no lo creo. Siempre habrá casos aislados (como el de la hibernación de Walt Disney) de personas dispuestas jugar al Dr. Jekyll y Mr. Hide con su propio cuerpo. Pero no creo que ni la ciencia ni las instituciones estatales (o supraestatales) alienten una tranCiencia Ficciónormación masiva del cuerpo humano y de su longevidad. Y no lo creo, no tanto por consideraciones morales cuanto económicas y políticas. Esos cambios conllevarían una tranCiencia Ficciónormación tal de lo humano (y, con ello, de la entera realidad) que dejan sospechar que serían las propias instituciones de control y de administración de lo tecnocientífico las que limitarían esa difusión «democrática» del cuerpo-futuro, reduciéndola a casos muy especiales (como por lo demás ocurre ya hoy con el «dopaje» de atletas «prefabricados», de cuerpos «premodulados», etc.).
Como he señalado, los robots-androides no tienen cabida —creo yo— en la realidad del futuro próximo. Lo que llamamos con propiedad «robot» (p.e. en la banda de montaje de automóviles o en los laboratorios de alta precisión) nada tiene que ver con la figura humana. Lo simpático y hasta tierno de R2D2 y de C3PO no está en sus funciones, sino en su evocación de Laurel y Hardy y, más atrás, del viejo mayordomo inglés (una especie en extinción) y del niño-prodigio científico. Sólo falta el perro, y ya lo tenemos: Chewbacca. El peligro para el hombre —y también la ocasión para su desarrollo integral, para su fusión con el entorno— está efectivamente en el llamado ciberespacio: no tanto porque éste —como la VR— sea o no inteligente, cuanto porque el espectador quiere dejar de serlo para convertirse en protagonista del «otro mundo» (aunque, de nuevo paradójicamente, reaccionariamente, repita punto por punto a éste, como en la Estación londinense de Metro en Matrix 3), de manera que la alternativa inmersión en los dos ámbitos acabe por indiferenciarlos: un peligro que ya se ha visto en El show de Truman, seguramente uno de los mejores ejemplos de esta artificialización del universo. Al fin, ¿qué queremos? Todo ello no es sino la globalización del sistema empresarial, una vez que máquina e inteligencia (téchne y lógos) convergen paulatinamente en lo Mismo: un multiverso en el que lo analógico y lo digital se traducen continuamente entre sí, borrando de este modo la diferencia aristotélica entre lo natural y lo artificial.

LA ISLA DE MICHAEL BAY Y LA CLONACIÓN
En realidad, la clonación es en el film el ingrediente «picante» para que la gente acepte una historia muchas veces repetida: desde La gran evasión o Evasión y victoria a Chicken Run y Logan’s Run, un film que está a la base de La Isla. Y a su vez, todos ellos son descendientes de Un mundo feliz, la novela de Huxley, y de 1984, de Orwell. La fuga de Lincoln Six-Echo (¡repárese en el nombre: Lincoln, el libertador de los esclavos!) representa una vez más la tradición —tan americana en su sabor como el Marlboro— del run away, de la huida desesperada hacia un mundo mejor. Ciertamente, como film, eso mismo se dice mil veces mejor en Thelma y Louise. Pero en fin, centrándonos en la clonación, repito que difícilmente podrá convertirse en un fenómeno de masas (y no por su precio). Literariamente, la idea está presente ya desde la antigüedad en la figura del doble (un film maravilloso de ficción, frente al cual empalidecen las superproducciones de hoy, sería en este respecto El estudiante de Praga). Supongo que el individuo clonado mantendría en secreto (¿sedado, quizá?) a su clon para lucirlo en ocasiones especiales o para tenerlo de repuesto (piénsese en El prisionero de Zenda o en La máscara de hierro).
En suma, el clon sería guardado como un «monstruo» (lo que seguramente es), al igual que las grandes familias guardaban en un apartado torreón de su castillo a un débil mental o a un engendro malformado. De manera más cínica y brutal, sabemos que ya hoy se hacen «recolecciones» de niños y jóvenes en países tercermundistas (una variación impensada de la «cosecha de hombres» en Soylent Green) para asesinarlos y vender sus órganos a enfermos desdichados pero «pudientes». Así que, mientras la clonación se mantenga en el mismo nivel de discreción (y creo que, por mucho tiempo, así se hará, si es que no se está haciendo ya), apenas si habrá cambios de mentalidad en esta falsaria sociedad en la que vivimos. No desde luego por parte de las instituciones, más interesadas en no perder su «clientela» que en enfrentarse a los poderosos.
En suma, y de la forma más concisa: si hay clonación, ésta será mantenida en lo posible en secreto (como el aborto, p.e.), al ser considerada en definitiva una vergüenza, una carencia en el nivel corporal. Y mientras siga ascendiendo la tasa de muertes por carreteras y la venta clandestina de órganos, la clonación completa será postergada sine die, al menos en el plano de la comercialización masiva. ¿Qué viuda querría que su marido renaciera como bebé, por no hablar ya de un hijo que pierde a su padre? En todo caso, la viuda preferirá —a la larga— casarse con otra persona de su edad, y el hijo tener un descendiente propio (dejando aparte si éste será engendrado in vitro, en otro útero, o en donde sea, lo cual es ya otra historia).
¿LAS MEJORAS GENÉTICAS PUEDEN GENERAR INDIVIDUOS DE PRIMERA Y SEGUNDA CLASE EN FUNCIÓN DE SU POSICIÓN ECONÓMICA? ¿LO ESTAMOS HACIENDO YA?
La pregunta ha quedado parcialmente contestada en el punto anterior. Ya existen diferencias cada vez más notables, desde el momento en que la inmigración (a su vez, con diferente calidad de «castas») establece una distinción con respecto a los naturales de cada país, y sobre todo si atendemos —dicho un tanto cínicamente— a la «inmigración a trozos»: es decir, a la ya mentada compra-venta de órganos: una punta tan sólo, por lo demás, del iceberg producido por el neoliberalismo salvaje de este milenio, que hace que se vayan hundiendo cada vez más en la miseria poblaciones enteras. La única «salvación» para éstas sería la amenaza de emigración en masa (ahora vienen en cuenta-gotas, en pateras) o de contagio igualmente masivo (como pareció iba a ocurrir con el SIDA), lo cual obligaría a los beati possidenti a «ayudar» a esos desgraciados, por la cuenta que les trae.

SI LLEGARA EL CASO, ¿CÓMO PENSAR LA MUERTE EN UNA SOCIEDAD EN QUE LOS INDIVIDUOS TIENEN UNA LONGEVIDAD SIN FRONTERAS?
En realidad, la muerte nunca se ha podido pensar (Sócrates decía de ella que era arretón: «inefable»). Lo que habría que pensar es más bien la ausencia de muerte… natural (porque la muerte violenta aumenta sin cesar, y con los planes imperialistas de expansión del «nuevo orden» seguramente se incrementará aún más: fuera —intervencionismo— y dentro —terrorismo—). La ausencia de muerte implicaría ausencia de futuro, y por tanto destrucción del tiempo humano. Vivimos a «contracorriente», haciendo cosas mientras haya «tiempo» y porque sabemos que en cualquier momento éste podrá cortarse. De manera que, si aquel momento de la inmortalidad llega (y sólo para poquísimos, como vengo insistiendo en los demás casos análogos), la cosa será tan paradójica como lo que ocurre ya hoy en lugares como México o Colombia: que los ricos han de vivir atrincherados en sus posesiones, sin atreverse a salir sin escolta, y en coches blindados, de manera que su vida se parece cada vez más a la de un monje… o un mafioso. Desconexión del mundo, por temor al contagio o a la envidia o venganza del entorno.
De igual modo, el «longevo sin fronteras» (hasta ahora, sólo los médicos lo son) estará siempre cada vez más pendiente de no ser afectado, herido, conmocionado de cualquier modo por el entorno, así que al final optará por vivir como Howard Hughes. Y le estará bien empleado. Acabará diciendo eso de Santa Teresa: «Vivo sin vivir en mí». Pero no podrá continuar: «Y tan alta vida espero, / que muero porque no muero»). Ya que él, en efecto, no morirá. Pero sí todo cuanto tiene a su alrededor, salvo que se fabrique un minúsculo universo artificial: una vida de enlatado. Como diría Bartleby, I would prefer not to: «Preferiría no hacerlo».
¿QUÉ PENSAR DE LAS TESIS BIOGENÉTICAS Y DEL PARQUE HUMANO DE SLOTERDIJK?
Sobre el tema me he pronunciado ya abundantemente en la tercera parte de mi libro: En torno al humanismo (2002). Me parece bien intencionada su crítica al «dominio» de lo anímico y humano sobre lo mecánico y cósico. Yo también sostengo que tal dominio implicaría que el hombre dejara de ser un lobo para el hombre (fuera del Estado, según Hobbes) o un dios para el hombre (dentro del Estado), para convertirse más bien en res mutanda, una «cosa susceptible de mutaciones» (dentro de la globalización ontotecnológica). Ahora bien, no me parece tan fácil cambiar esa alotécnica, como la llama Sloterdijk por una homeotécnica, según la cual sería el hombre mismo (¿qué hombre: cada uno de nosotros?, ¿cómo: yendo a una clínica o a la Seguridad Social?) el que se cambiaría a voluntad, porque el «hombre» anterior, digamos, ya le está aburriendo (algo que por demás ocurre ya con la cirugía estética, sobre todo para damas ajadas y fondonas). No veo que el autodominio sea mejor que el dominio sobre los demás. Lo importante sería paliar cualquier tipo de dominio mediante un sentimiento de solidaridad —en el mejor de los casos— o de curiosidad —en el peor— por los otros, por los demás, y aun por el Otro que yo mismo soy, sin saberlo.
Y si el ejercicio biogenético puede servir como vehículo de conocimiento de esa fontanal alteridad, entonces puede ser bienvenido… siempre que no implique un «callejón sin retorno» (como en el caso de las drogas). Lo que encuentro «perverso» en Sloterdijk es su ingenuo —y larvado— humanismo: su creencia de que el Hombre —cada hombre— es de tal modo libre y autoconsciente que nada debe a nadie, y puede hacer lo que le plazca con su cuerpo (para eso ya tenemos una consigna hace años fervorosamente coreada: «Nosotras parimos, nosotras decidimos», como si los niños nacieran por decisión unilateral, y como si la mujer fuera una célula aislada del mundo). Aquí, la técnica sería vista como un instrumento en manos del hombre para separarse de la naturaleza (de la cual estaría peligrosamente cerca el ser humano por su lado corporal, animal) e imponerse sobre ésta, esclavizándola.
Pero nosotros somos naturaleza. Y ésta se puede moldear, estirar, deformar y digitalizar… hasta cierto punto. ¿Cuál? Aquel punto en el que el nuevo «hombre» ya no recuerde nada de lo que ha sido el hombre sobre esta tierra: un animal astuto que inventó el conocimiento y supo someterse a los dioses del cielo y a las deidades monstruosas de la tierra. De modo que cuando leo lo del «Parque humano» me viene a la memoria la insensata consigna de una Universidad mexicana: «Fomentar la explotación de la tierra, no la del hombre». Como si el hombre no fuera Tierra, en un sentido que todavía no alcanzamos a sondear en toda su profundidad.
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
No creo que la inteligencia artificial sea la última frontera (con independencia del film de Spielberg —¡cómo añora uno a Kubrick viendo estas cosas!—, que no es sino un pobre remedo del inmortal Pinocchio, de Collodi). A mi ver, es la biogenética: el arte de descifrar, y luego de alterar el orden de los genes, lo que constituye el verdadero reto. La inteligencia artificial se está haciendo más bien mesocrática, distribuyéndose planetariamente. Y con esa difusión aparecen nuevos anticuerpos, inéditos focos de infección vírica y de resistencia, que hacen ver a la red como el nuevo campo de batalla en el que se entrecruzan genialidad y banalidad, ortodoxia e impudicia, ternura y criminalidad. Nihil novum sub sole. Sólo que ahora ello se propaga a la velocidad de la luz.
Pero si uno quiere saber cosas de «inteligencia artificial» y de «cuerpos gloriosos», que lea La ciudad de Dios y el tratado sobre la Trinidad, de San Agustín. El día en que esas maravillas dejen de leerse, de desentrañarse y de aplicarse a problemas actuales, el día en que todos vean cosas como «La Isla» e ignoren siquiera el nombre de Aristóteles, de Agustín, de Newton o de Einstein, ese día sí que una inteligencia artificiosa, menesterosa y banal, suplantará al hombre. Sólo que entonces ninguno se habrá dado cuenta de esa suplantación. A menos que haya sabido huir de la Granja. Pero, ¿dónde estará la Isla de verdad? ¿Dónde la reserva ornitológica (por cierto, usurpada por las gallinas) de Chicken run? Mientras tanto, vayan al cine. Pero no dejen de leer.
___________
* Félix Duque es Catedrático de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de los libros: Residuos de lo sagrado (Heidegger/Levinas – Hölderlin/Celan) y Celan Heidegger. Editor de varias publicaciones académicas y ensayos.

