IDROVUS

Por Elssie Cano*
Abuelo dijo que iba a contarme algo que nadie conocía, una historia extraña, de horror, quizás imposible. Y lo que me pasó no lo soñé. Mira las cicatrices en mis rodillas, caí en cuatro tratando de escapar y por poco me desnuco. Y nada, llegué a pensar que Damián estaba mintiendo para meterme miedo, pero cuando empezó el relato recordé que los dos hombres del cuento regresarían por mí cuando yo fuera más grande. Entonces IDROVUS tendría cabeza, patas y cola.
Mientras dormitaba la siesta en su hamaca colgada atrás en el patio entre dos troncos, dos hombres, uno calvo y el otro un poco más joven y un tanto jorobado, lo despertaron, lo remecieron con apuro. Una tela de humo rodeaba sus cuerpos, un olor mezcla a humo y hollín emanaba de sus movimientos. Los dos hombres dijeron que buscaban a su nieta, dieron su nombre y apellido: Lunanda Aguirre. Insistieron que encontrarla era un asunto de vida o muerte. Vida o muerte, o nadie sabría de sus existencias. Para entonces Melina estaba preñada de Sabino. Los dos hombres se habían perdido en el tiempo y llegaron años antes de mi nacimiento, antes de que naciera mi papá.
Los desconocidos, que finalmente no eran desconocidos, lo cogieron de sorpresa y no le dieron tiempo a preguntarles de qué hablaban ni nada. Abuelo creía que estaba dormido y se refregó los ojos aún bizcos para quitarse la modorra. Ya despierto, se tiró de la hamaca tratando de darles el quite, cayó en cuatro magullándose las rodillas, la cabeza dio contra el tronco y sin pensarlo, aturdido, maltrecho, los llevó a casa. Que ellos mismos comprobaran que buscaban a alguien que no conocía, una nieta que no tenía porque su papá tampoco había nacido. Entonces se dio cuenta de que había olvidado ponerse las chancletas exponiéndose a recibir el flujo del veneno que tenía la tierra.
—¿La tierra está envenenada? —pregunté asombrada.
—Sí, Luna, el maldito veneno de la tierra nos va marcando surcos y pliegues en el cuero, carcomiendo los huesos, chupando los sesos, amarrándonos a ella hasta tragarnos enteros y confundirnos en su polvo —se quejó abuelo y, sin perder el hilo, continuó con la historia.
Los dos visitantes lo llevaron a la otra orilla… Ese lugar era algo así como una isla o un pueblo bordeado por agua, aguatales, aguajes, ríos y matorrales, muy parecido al nuestro, mejor dicho, igualito a Guayaquitos. Juró por su madre que el pueblo era una copia de nuestra aldea, con su campiña de retazos recortados en verdes, amarillos y marrones, con una gruesa veta azul oscuro arrastrándose a su costado y lejos la cadena de montañas que con el resplandor parecían hechas de vidrio. De pronto, el sol dejó de brillar y las nubes espesas preñadas de tinieblas se arremolinaron sobre la casa. Abuelo quiso despertar, pero estaba despierto, sintió el sudor corriendo a borbotones por su cara y un dolor atroz le pateó la cabeza al ver evaporarse una esquina del tejado y luego el piso de arriba. Una mano que no veía, borraba lo sólido como si la materia fuera un dibujo de lápiz sobre el papel; la mano avanzó y poco a poco borró el resto de la casa. Asustado preguntó qué estaba sucediendo o si era que se había vuelto loco. Soy tu tatarabuelo Faustino y este joven es mi abuelo Valentín, sonó la voz del más viejo como salida de un largo caño. Llegamos en busca de IDROVUS, lo tiene tu nieta, añadió dejando a Damián turulato, más enredado de lo que estaba, con los sesos embrollados, acalambrados, achicharrados. Lo único que sabía era que todo se borraba, se perdía; sin ese IDROVUS que los tatarabuelos buscaban, no había cuento.
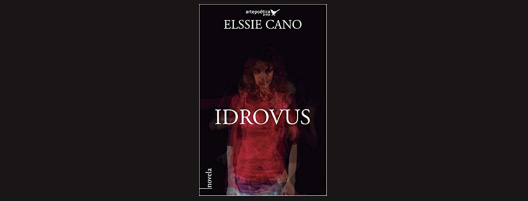
—¿Qué es IDROVUS? —pregunté y no tuve respuesta porque abuelo, así como así, como un tarado abría y cerraba la boca sin poder hablar. ¡Púchica! Me dio coraje verlo lelo y no supe por qué sentí que los dedos se me engarrotaban. Moví la cabeza para espantar la letanía que venía de lejos como un murmullo. Era la voz de una mujer. ¿Qué decía? La gusanera que de repente brotaba de los recovecos de mi sesera apagó las palabras y, ya tranquila, removí al abuelo para que se dejara de tonterías y siguiera con el cuento.
Horrorizado, Damián volvió la cabeza y vio cómo la desolación avanzaba sobre el pueblo y, árbol tras árbol, monte tras monte, piedra tras piedra, desaparecía sepultado en la nada. Echó a correr atormentado por la niebla que iba devorando todo tras su paso. En su huida, resbaló por un barranco y cayó al agua. Y nada, al caer su cabeza dio contra una piedra, escuchó pajaritos, campanitas, perdió el poquísimo sentido de orientación que tenía y no sabía decir por qué lado resbaló. Al otro lado, o quién sabe si en el mismo lado, vio el pueblo, uno de los dos, el verdadero o la copia. Atarantado no podía decir qué estaba sucediendo, lo cierto fue que perdió la pensadera. Confundido, el abuelo miraba de una orilla a la otra y no sabía a cuál de las dos llegar. Tan asustado y sorprendido se encontraba que la cabeza empezó a girarle como un torbellino y luego no recordaba cuándo ni cómo llegó a tierra, si se había dormido o se había desmayado.
—¿Los dos hombres te rescataron?
Cuando abuelo despertó no podía abrir los ojos, sentía los párpados pesados y al intentar levantar la mano para refregarlos, esta también le pesaba. Estaba enterrado. La sangre se le enfrió al descubrir que era un difunto que estaba vivo. Para mala suerte, un bondadoso y compadecido vecino lo encontró y, confundiéndolo con un finado, le echó piedras y tierra encima para evitar que los pájaros come muertos, esos malditos gallinazos, lo olieran y llegaran a sacarle la lengua, la bola de los ojos, las tripas y a dejarlo en hueso pelado. El buen hombre lo enterró para que su alma no fuera a penar y saliera por las noches a asustar a la gente de Guayaquitos. Con esfuerzo y como mejor pudo el abuelo trató de levantarse. Y nada, de un solo brinco se puso de pie sacudiéndose el polvo y así evitar que la venenosa tierra se le metiera por boca, nariz, ojos, los poros, por todo el cuerpo, emponzoñándolo de muerte segura.
Tenía miedo de abrir los ojos. ¿Y si me había pasado lo mismo que a abuelo Damián? ¿Y si de verdad estaba enterrada? Necesitaba abrir los ojos, pero me costaba hacerlo. Necesitaba abrirlos y ver dónde estaba. ¡Púchica!, todo estaba tan quieto, quieto y silencioso, el universo entero se había detenido, había dejado de alargarse o quizás estaba desmoronándose en ese mismísimo momento. Grité aterrada.
Me pareció oír la voz de Flora repitiendo las mismas quejas como cuando yo era joven y papá todavía tenía memoria. Apreté los párpados y me tapé los oídos, no quería escuchar lo que decía mi mamá, no deseaba escuchar sus babosadas. ¿Qué le pasa a esta muchacha? Parece una loca gritando. Ya me tiene harta con esas pataletas sin motivo. A la muy necia ahora le molesta quedarse a solas, cuando antes se escondía quién diablos sabe dónde y no la veíamos en todo el día.

Tenía cincuenta y cuatro años y todavía temblaba al pensar que podía encontrarme con los hombres que me buscaban a través del tiempo. Mientras recordaba la historia de abuelo Damián y pensaba cosas feas, escuché voces junto a mi cama y en un arrebato de angustia grité a todo pulmón: Tengo miedo, tengo miedo. ¡No me dejen sola!
Abrí los ojos y eché otro grito que hizo voltearse el pocillo con agua sobre la mesa; Dalí, con los bigotes y los pelos erizados, buscó por dónde escapar. Flora, o quizá tía María, había levantado el toldo que me protegía de los mosquitos y, allí, parados frente a mí, estaban dos hombres mirándome atentamente. Uno era joven aún, detrás estaba el otro, viejo y calvo.
El más joven me tapó la boca para que dejara de chillar.
—Luna, cálmate, tus gritos asustan a medio mundo —dijo tratando de sosegarme—. Ya sé, has tenido un mal sueño, eso es todo. Vamos, abre los ojos otra vez y mírame bien, cobra conciencia de la realidad. Soy yo, tu primo Atino y éste que me acompaña es Nazario, mi papá. ¿Nos recuerdas? Luna, a estas alturas de la vida, ¿a qué puedes tenerle miedo?
Y nada, poco a poco me fui calmando. Flora que estaba parada junto a la puerta se acercó fastidiada por mis gritos sin sentido. Me dio a tomar una infusión de limón y tilo. Adormecida escuché sus reproches.
—Samira Luna, ¿por qué te cuesta entender que nada de lo que pasa depende de ti? Nadie piensa con tu cabeza, esa gente que crees ver no existe, no puedes recordar lo que nunca sucedió.
Flora se dirigió al hombre que estaba acariciándome los cabellos y se quejó de mi comportamiento y mis tonterías.
—Atino, te digo: este es el resultado de tanto cuento y babosada. La culpa es de esta familia, la contagiaron con sus disparates, le pegaron la chifladura y ahora está igualita que ellos. Todos los Aguirre son una manada de locos.
No sabía, con el limón y el tilo había dormido todo el día. Debía ser muy temprano en la mañana o Flora había cerrado las ventanas de mi cuarto. Con la poca luz no podía distinguir qué había en la habitación. Eso no importaba porque sabía de memoria cada cosa que todavía quedaba en mi cuarto y no necesitaba los ojos para reconocerlas. Todo tenía su propio olor: la mesa olía a mesa, mi peine olía a peine, mis chancletas bajo la cama olían a chancletas bajo la cama; el pocillo con agua, a pocillo con agua. La fragancia que emanaban me decía que estaban en su lugar.

Y nada, achiqué los ojos para ver las sombras en la oscuridad, la penumbra donde todo se perdía, la nada que sostenía el universo. Ya no quedaba nada rodeándome, solamente existíamos yo, mis pensamientos y mis recuerdos. Las paredes se habían hecho polvo bajo el poder de mi miedo hasta dejar un hueco en el cuarto. Imaginé que la cama y la colcha volaban llevándome hacia el hoyo en la nada. ¡Púchica! El hueco era una boca negra que se abría enorme y me tragaba. La obscuridad total era dejar de respirar, asfixiarme y poner la mente en pausa. Hundida en el infinito, existía como una pizca navegando en el enorme cero. Cerré los ojos y escuché las risas de Ismael, de Damián, de Alcides. Uno de ellos, o los tres juntos dijeron con voces que remedaban una conversación lejana: Lunanda Aguirre, querida muchacha, eres una de nosotros, somos la misma cosa. Si pudieras verte a ti misma te caerías al piso de susto y después te desternillarías de risa. Luna Aguirre, eres solamente un pensamiento en tu cerebro.
* * *
El presente texto es un fragmento de la novela «Idrovus», publicada por Arte Poética Press (Nueva York) en 2018.
____________
* Elssie Cano nació en una pequeña ciudad en la provincia de Los Ríos, Ecuador. Residió en Queens, NY, desde 1970 al 2011. Desde entonces vive en West Palm Beach, FL. Hizo sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Guayaquil, en Guayaquil, Ecuador. En 1990 se graduó en Ingeniería Mecánica en The City College of New York. En 2001 obtuvo una maestría en Educación Bilingüe en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana. Fue co-editora de la revista literaria bilingüe Now is our Time! ¡Ahora es nuestro Tiempo! del George Washington Educational Campus (2000-2003). Su cuento: Los locos del Central Park fue finalista en el concurso de relatos José Santos Chocano 1997 patrocinado por el Instituto de Cultura Peruana, Miami, FL. En el 2000 publicó su primer libro de cuentos, La otra orilla y otros relatos, Editorial Surco, República Dominicana. Con el cuento La ayuda ganó el premio Para la Igualdad 2003 otorgado por el Centro Municipal de Informacion y Junta de Andalucía, Morón de la Frontera, España. La magia de Jonathan fue finalista en el certamen Internacional de Cuentos Los Mundos Posibles 2012 organizado por Latin American Intercultural Alliance de Nueva York, NY. Mi maravilloso mundo de porquería fue la novela ganadora de Premio Primum Fictum 2014 de la Editorial Librooks, Barcelona, España. Ha publicado en diversas revistas literarias como: Brújula/Compass, una publicación del Instituto de Escritores Latinoamericanos; Hybrido, Trazarte y Alhucema en Granada, España. Elssie es miembro directivo del Hispanic/Latino Cultural Center of New York, miembro fundador de Espacio de Escritores Latinoamericanos, y Casa de la Cultura Ecuatoriana en Nueva York. En 2014 publicó su primera novela intitulada «Mi maravilloso mundo de porquería», publicado por Arte Poética Press.
