MANUEL DE LAS AGUAS
Por Félix Ramiro Lozada Flórez*
UN RECUERDO LE MUESTRA CUERPOS PUTREFACTOS
Por las tardes, el señor Martínez se sentaba en el taburete de cuero que recostaba contra la pared de ladrillo de su casa. Hacia las cinco encendía su tabaco, expulsaba bocanadas de humo, las esparcía de a poco, lejos, en las alturas, donde formaban bolitas nebulosas, mientras el sol amainaba y las gentes pobres transitaban, conversaban, hacían gestos, envueltas en preocupaciones, hasta llegar a sus casas, golpear y esperar que abrieran para encontrar a su familia en la escena irremediable de cada día. Cuartos pequeños, oscuros, sin pisos, en donde el llanto de niños, las camas apretujadas impregnadas de orines, vómitos y medio tendidas, daban al traste con las ilusiones, refundidas en la incertidumbre de la memoria.
El señor Martínez, malabarista del tabaco, dejaba escapar dos, tres o cuatro bocanadas que, junto a su aroma, se expandían por el aire igual a sus ilusiones. Descamisado, agitaba el sombrero sabanero, sostenido en la mano derecha, lo abanicaba con suaves movimientos, casi melodiosos, para sosegarse, espantar los zancudos y moscas zumbadoras.
Frente a la verja descolorida, bajo el samán frondoso, pródigo en sombras a muchas generaciones, con sus ramas abrazadas al cielo, entre el murmullo de las hojas caídas después de ser discreto refugio y guardar receloso las historias de pequeños sucesos amorosos entre besos, promesas y suspiros calurosos; los recuerdos lo desesperaban y sumían en profunda modorra. Sentado bajo aquella sombra escuchaba las historias de guerras del país, abría los ojos de vez en cuando, sorprendido por los grandes acontecimientos de aquel lugar, desconocidos para el pueblo, la nación y el mundo. Allí, después de muchas y prolongadas conversaciones se entera del Mohán, de la violación de este a una hermosa muchacha llamada María Caviedes, de cuya relación nace Pepe Cuéllar, un hombre al que las fuerzas oscuras de la iglesia y los conservadores, aliados para derrotarlo durante la guerra de los Mil Días, debieron emboscarlo a orillas del río Magdalena, donde se arroja en compañía de la mujer amada. Ensimismado en los recuerdos relaciona el remanso donde había visto, en compañía de amigos, mientras navegaban en una pequeña canoa, un cardumen de peces eufóricos que, agitados mordisqueaban y se daban suculento banquete.
Devoraban los restos putrefactos de ocho hombres, tres mujeres y dos niños macerados, sajados como si hubieran sido cortados vivos, piensa, por la costumbre de los paramilitares, de emplear motosierras en sus horribles matanzas. Ignoraba, y aún no sabe por qué, la aglomeración de peces.
Los entusiasmó.
No podían creerlo. Ninguno, por alguna misteriosa razón, se apercibió o evidenció el macabro espectáculo, pero se encontraban contentos. Atentos miraban la barahúnda por la disputa de los trozos de cadáveres y la abundancia de peces. A decir verdad, nunca habían visto tanta tiranía ni tanta euforia al mismo tiempo. Eran tantos, que sorpresivamente, lanzaron anzuelos y cogieron abundantes piezas. Sin perder tiempo los golpearon en la cabeza, los rajaron, escamaron, y amontonaron entusiasmados sobre una punta de la canoa. Pero al extraerle las vísceras a un bagre, notaron una extraña y abultada bolsa, asombrados se miraron de frente con los ojos desorbitados a causa de la curiosidad.

Pasaron nuevamente los cuchillos sobre las piedras de afilar, tomaron aguardiente a pico de botella, como disuadiendo lo que presentían, tendieron nuevos peces sobre el cabezote de la canoa, comenzaron a rajarlos y ¡oh sorpresa!, el pez tenía en el estómago los testículos y el pene de un hombre. En medio de la perplejidad tiraron el animal descuartizado al río. Entre los escombros flotantes, las cabezas de los niños giraban como títeres; sus ojos abiertos, velados por el temor parecían emitir ligeros siseos, mientras los peces mordisqueaban, les arrancaban pequeños jirones de carne, y se sumergían a devorar su banquete en el fondo del río.
Repetían los movimientos, simulaban jugar al escondite al hundirse y asomar en el agua. Las cabezas bamboleaban a lado y lado, parecían esquivarlos refundidas entre desechos, daban vueltas hasta encontrarse de nuevo entre los tirones desgarrados de los cadáveres en el torrente.
Lo recuerda estremecido.
DE MANERA SÚBITA COLUMNAS DE HUMO AMENAZAN LA VIDA
Poco hablaba el viejo, sus palabras se reducían a pausados saludos, casi exclusivamente a saludos monosilábicos. Miraba de reojo pero buscaba el rostro de quienes pasaban, para mitigar sus penas, mientras sobaba su cabeza de escasísimo cabello, largo en la parte posterior, con el que jugaba y apretujaba hasta formar pequeñas trenzas, flecosas, parecidas a hilachas de escoba.
Su despoblada barba de pelos ensortijados y entrecanos delata la imagen de hombre curtido de la vida, típico del campo, por lo mismo, un poco descuidado en el vestir, pero siempre atento al trabajo, la cría del ganado y el cultivo de algodón, sorgo o ajonjolí y, al cuidado de los potreros con el pasto clasificado por variedades: pangola, puntero, micay, india y briquipará.
Al reposar, rememora y rumora.
Por su mente pasean la vaca bruna, el becerro colorado, el torete cebú manchado, el toro negro de gran estima por haber defendido en histórico duelo su manada del tigre de la serranía que bajaba al amanecer, a cazar en sus potreros; también recuerda contento la expansión de sus cultivos y el verdor de los pastos, listos para entregárselo al ganado.
Se siente realizado, despreocupado y, sin enemigos. A la sombra del atardecer, muerde los labios para agradecer a Dios sus bondades, mientras acomoda el radio a un lado del taburete. Entonces, gira el botón para sintonizar a gusto, a alto volumen, la emisora que emitía los últimos avances sobre la guerra, los ataques paramilitares y de la guerrilla tomándose el Palacio de Justicia. Surgían informes contradictorios, porque el gobierno había impuesto la censura de prensa, cuando ya el mundo se había enterado de la masacre de magistrados de las altas Cortes. De guerrilleros abatidos en el enfrentamiento, capturados, fusilados friamente; de los civiles heridos, ensangrentados y obligados en medio de la batalla a servir de contención de balas, las del ejército, la policía, guerrilleros y, de las llamaradas avivadas, envueltas en humo negruzco, producido por los cuerpos calcinados y de donde surgían inmensas fumarolas, similar a un volcán en erupción. No se podían distinguir los objetos entre el humo, la niebla y el terror surgido de aquel infernal y terrible campo de batalla. El exterminio no cesa. Los cuerpos son sacados en bolsas negras, sepultados rápido por las fuerzas del orden en fosas comunes, mientras los sobrevivientes desaparecen misteriosamente. Por su cabeza dan vueltas los angustiosos llamados del presidente de la Corte Constitucional Alfonso Reyes Echandía al presidente Belisario Betancourt, urgiéndole ordene detener de inmediato el fuego, asunto repetido por la radio una y otra vez:

«Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es dramática, estamos rodeados aquí de personal del M-19, por favor, que cese el fuego inmediatamente, divulgue esto a la opinión pública, es urgente, es de vida o muerte… es que no podemos hablar con ellos si no cesa el fuego inmediatamente. Por favor, que el presidente dé finalmente la orden de cese al fuego».
¡Lo recuerda!
Se siente confuso, no puede entender cómo al gobierno le hubiera importado poco la suerte de los magistrados rehenes. Estaba absorto, atormentado, con el rostro colgado entre las manos [sic].
¡Susurró!
«Este presidente, estos políticos, estos militares, estos paramilitares y estos guerrilleros hijueputas, se tiraron el país». Cierra los ojos, suspira profundo pero al instante distintos pensamientos le hacen reaccionar bruscamente, por lo que parpadea seguido. Limpia un ligero lagrimeo, encoge los hombros, aprieta las manos, golpea los bordes del asiento con el nudillo de los dedos. Su rostro era sorpresa, tristeza e impotencia. Tenía los ojos desorbitados. Saber tantas cosas extrañas e increíbles lo descentraba, lo confundía. Incluso veía el cielo removido a punta de ráfagas centelleantes.
Tas – tas – tas – tassssss… y pum – pum – pum, pummmmm… El estallido de las bombas.
La gente corre atolondrada, chilla enloquecida en medio del ruido de altoparlantes de donde salen confusas instrucciones, temblorosas y amenazantes voces desobedecidas y esfumadas en la desesperanza.
Los recuerdos, las imágenes congeladas en su mente le producen desconfianza, incertidumbre y agitan los latidos de su corazón, al punto de parecer desdoblado, por lo que ahora ve fumarolas inmensas, desplazadas en movimientos ondulantes, rumorosos; lejanos y desvanecidos rápidamente, parecen estrellarse contra el firmamento y formar figuras semejantes al cono explosivo de la bomba sobre Hiroshima.
Ahora todo está arrasado.
La tierra es fangosa.
Se ve sombría, cubierta de cadáveres de personas y animales alineados, amontonados, mientras surgen del fondo de la pesada natura, hombres, mujeres y niños de rostros sorprendidos, confundidos en el barrizal, balbuceantes manojos enmascarados, ajenos a su voluntad, sin saber el camino a seguir. Llevan el alma y el cuerpo golpeados, desde la tarde de la lluvia de cenizas y de olores azufrados que el padre Campos dijo, se podían repeler con pañuelos húmedos para no afectar la respiración y, recomendaba echar la cabeza hacia atrás, mantener la boca entreabierta, hacer plegarias a Dios con los ojos dirigidos al cielo. Sin más dios, permanecen en dolorosa incertidumbre, solo interrumpida por los vapores glaciares y el ruido ensordecedor, lento y amenazante del volcán acompañado, de persistente llovizna, envuelta en lluvia fuerte de roca desgasificada en la noche y en la mañana en que aparecieron en la televisión, en los periódicos y revistas, las figuras de los sobrevivientes. Salían temblorosos del pantano; eran igual a cerdos, a elefantes embadurnados de sangre y fango. Inmolados, estrellados contra paredes y rocas, mutilados y harapientos, intentan remover la máscara de barro, pero solo con gran esfuerzo logran dejar ver el brillo de sus ojos.
Eran fantasmas.
Deambulaban sin rumbo entre los escombros. Flotaban en la masa hirviente, en la podredumbre del aire caliente, descompuestos, inmisericordes, en la desesperación de las ruinas donde entregaban los últimos restos bajo el sol cada vez más insoportable.
Estaban abatidos.
Maltratados, descompuestos, postrados en ese infierno. No podían hacer nada.
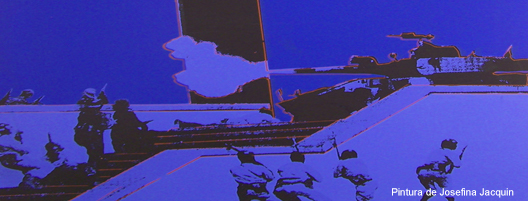
Habían quedado a la deriva, desnudos, tapando instintivamente sus partes púdicas, expuestas al mundo a través de los medios de comunicación, agitados como chulos desenfrenados en torno al mortango.
Todo arrasado.
Solo de vez en cuando se escuchaba por ahí, el mugido de alguna vaca desorientada, los gruñidos de los cerdos, el desamparo de caballos y perros agonizantes o, algún respirar ansioso entre oscuras cortinas de humo y la vaguedad del sendero, sobre las que yacían tendidos en círculos de arenas y barriales incandescente, en la penumbra rabiosa de donde surge, en silencio cristalizado, lamentos profundos de almas agonizantes, desvanecidas en búsqueda del último refugio de paz en las transformaciones de la naturaleza, el crispar de la piel de merodeantes, enfrascados en batallas incubadas en esperanzas graficadas, en instantes tenebrosos anunciados por vientos, lluvias y cenizas.
Seguía sin comprender por qué hombres ciegos y malignos, se empeñan en asuntos cotidianos y olvidan las sentencias de dioses en desafiante actitud, al considerar inútiles los presagios repentinos y manifiestos en columnas de vapor, en las cenizas esparcidas sobre árboles y techos con capas destilantes de tristezas y olores azufrados. Aquellos vientos se vuelven fuertes, el volcán eructa, emana violento y eleva llamas que deshielan el nevado, cuajan el río, provocan avalanchas y rabiosas olas capaces de arrastrar y hundir en las cavidades temblorosas cuanto encuentran.
El pueblo ya no existe y los sobrevivientes mueren de pánico.
Vuelve a escuchar el gruñido de la montaña, siente una especie de conmoción al recordar gemidos melindrosos desde el pasado.
Sumido en la oscuridad, ve el rostro cristalizado de Omaira, con los ojos negros, con la esperanza muerta, fijos e intensos, tiene el alma puesta en el Supremo, para inquirirle por la violencia de los dioses y la natura, mientras se convierte en símbolo de sosiego, señala el camino inexorable al más allá, atrapada en el lodo y en la mente de todos con su ternura prolongada hasta el infinito.
—¡Dios! —este es mi destino—. Son los últimos momentos, pensó con las ideas entrecortadas.
El viento de la tarde aumenta, el ambiente ahora es más fresco. Su piel ya no está sudorosa, su frente amplia deja ver menos arrugas, los párpados negruzcos y henchidos se han dilatado, sus ojos se ven rozagantes, sus manos parecen más livianas. Seguro de sí, sin vacilación, recuerda a Martina, su hija. Ha estado ahí, parada al lado, como centinela inmóvil, sin decir palabra alguna, sin carraspear, sin bostezar, solo pendiente de sus instrucciones de pasarle el café, el agua, los tabacos, recogerle el sombrero caído muchas veces por movimientos torpes, o lista para frotarle la espalda adormecida por dolores intensos, clavados en espasmos, consecuencia de mantener la misma postura por horas. El viejo suspira fuerte, rezonga desmesurados comentarios, mueve ligeramente los labios, pasa los dedos de la mano derecha por el bigote rucio, medio enroscado al final de la punta, lo suelta y tira el brazo para barajar el naipe como en los viejos tiempos y quedar a punto de iniciar su entretenido juego. Cuchichea cada jugada, sin olvidar detalles, analiza la misma con alegatos, enseguida, simula detener la mano del contrincante, recoger el valor de las apuestas y malicioso sonríe. A ratos vocifera gruesas palabras, luego de revisar las cartas, mira detenidamente hasta exclamar ¡qué buen juego! Tenía un siete de espadas, el as de copas, el seis de basto y el siete de oro. Setenta y seis puntos para el primer tiro, algo espectacular para los buenos jugadores. Entonces pensativo, frota las manos, se acomoda en la silla, sonríe una vez más, se detiene y mira paciente el siguiente montoncito y tras la pausa reflexiva, chasquea algunas blasfemias, procura obtener las cartas indicadas para contrarrestar ese gran número, preciso en el momento que su hija siente fuertes cólicos y, se lo dice, sumados a la sensación de tener el bajo vientre húmedo, decidida y sin pérdida de tiempo va al baño a revisarse.

Allí Martina desabrocha su slack, lo baja junto a la pequeña tanga de hilo, mira y encuentra que el periodo le ha llegado, se ha manchado, la pequeña tapa vaginal está ensangrentada. Ese adelanto se debe a desórdenes menstruales recurrentes, seguidos por fuertes cólicos, malestar general y bajo estado de ánimo.
—Bueno, —dice— qué vamos a hacer. Será conseguir rápido hojitas de coca y hacer el té para calmar los cólicos. Sentada en la tasa del baño, pasa las manos por la cara, tiene una gran preocupación porque ha dejado a su padre solo.
Al pararse frente al espejo, retoca ligeramente las mejillas, se echa labial y se dispone a regresar a su lado. Llega y lo encuentra donde ha estado, con expresión serena, la mano izquierda sobre el pecho al lado del corazón, en la derecha tiene las barajas seleccionadas para dar respuesta a aquel número grande, sus ojos semicerrados parecen fijos, sumidos en profundo silencio.
Lo mira de nuevo y siente una terrible soledad; enseguida se acerca despacio, sin soltar el más leve gemido, cierra sus parpados cuidadosamente, coloca sus manos sobre el pecho. Después algunos gritan, otros corren en distintas direcciones mientras el repicar de las campanas hace armonizar los rostros lívidos, descompuestos, llorosos, en medio del tartamudeo de palabras y abrazos consoladores.
* * *
Los presentes relatos hacen parte de la novela «Manuel de las Aguas», publicada por Editorial Gente Nueva y Fundación Cultural Arena Limpia, 2015. 368 p.

___________
* Félix Ramiro Lozada Flórez es escritor, poeta e investigador con amplia experiencia docente en el área de español y literatura en diferentes instituciones educativas. Es autor de un ensayo titulado «Literatura Colombiana, desarrollo histórico», que abarca desde la época prehispánica hasta la fecha. También es autor de un estudio sobre la vida y obra de Eustasio Rivera, denominado «Una vida azarosa» y una investigación acerca de la literatura del Huila (Colombia), titulado «Antología de la poesía huilense» (2005). Otros libros suyos: «Historias, mitos y leyendas colombianos» (1999), «El embajador de la India y otros relatos» (2003), también es autor de poemas, cuentos y novelas. Desarrolla una permanente actividad periodística en medios escritos del departamento del Huila. Es director del magazine Facetas, que circula con El Diario del Huila. También es director ejecutivo de la fundación Tierra de Promisión, entidad que realiza conjuntamente con el municipio de Neiva la Bienal Internacional de Novela José Eustasio Rivera.

