LA DESAPARICIÓN DE LOS FEOS

Por Felipe González H.*
Esa noche a todos les dio por correr bajo la lluvia.
Los que entraban por los empinados callejones de La Iguaná disfrutaban de los cadejos de pelo mojado cayendo y elevándose al ritmo del trote holgado y cadencioso de estar llegando a casa, su pelo ha perdido ese aspecto formal que al final de la jornada ha sabido moldear la rutina sirviéndose de ondulaciones esponjadas y brillantes, de sinuosidades alteradas por algunos pelos con frizz; sus cabezas habían recobrado la apariencia fresca y algo salvaje de la ducha al comenzar el día. Se imaginaron por un segundo saliendo de sí mismos para una mirada de refilón y se encontraron más apuestos, seductores. Próximos a sus puertas, con la llave separada entre todas las del llavero, moraban en la entrada a sus viviendas para sentir un poco más las gotas que resbalaban por sus mejillas siguiendo el surco de las lágrimas, gotas que se engordaban en la punta de su nariz y después de pensarlo un poco se desprendían en un salto suicida, gruesas gotas pendiendo de sus lóbulos cual si fueran coquetas candongas y gotas que, en vez de preferir la entrada a sus labios por los predecibles pasillos de las comisuras, optaban por el ingreso apresurado que ganaban cruzando la sutil línea blanca que separa la piel de uso común de la piel para besar. Abierta la puerta, antes de dibujarse el típico resquicio, se sacudieron la cabeza en un movimiento liberador, se pasaron la mano atrás para moldear un poco el caos, y en ese preciso instante compararon su look con la eme en el pelo de Brad en Joe Black y el pelo y la blusa mojada de Scarlett Johansson en la escena de lluvia de Match point. Entraron empapados a sus casas y sintieron alivio de solo pensar que caería su ropa mientras se calentaba la comida y las voces de la telenovela acompañaban como un murmullo.
Cuando despertaron, no se sintieron escarabajos, todo normal. Se dirigieron al baño para dar continuidad a sueños donde veían aparecer figurines con «W.C.» y acto seguido se zambullían en una piscina. A toda la prisa de que eran capaces se oponía un traspié con un zapato, la oscuridad de la madrugada, un intento de flaqueo comandado por el pie izquierdo y la ubicación a tientas del suiche del baño. Luz prendida.
Escucharon el chorro con los ojos que amerita la primera micción de la jornada: cerrados de descanso y de placer, tan solo interrumpidos unos luengos segundos después por la idea de que iba siendo hora de acoplarse a la luz. Todavía sonando el chorro, abrieron los ojos con cierta resignación, se animaron a una mirada en el espejo, como por no dejar, como para saludarse. Eran otros.

Tuvo que pasar mucho tiempo antes de que se atrevieran a una segunda mirada, esta rectificaría la reciente impresión de vigilia o aportaría una pista a la confirmación del sueño. Después de arduo razonamiento —tal cual hiciera en su tiempo el paternal Descartes— para decidirse entre sueño y vigilia, tuvieron que rectificar frente a sus ojos de espanto que no tenían rostro.
No supieron qué hacer. Unos inventaron una excusa instantánea para no ir al trabajo, otros faltaron a clase, no sacaron el perro ni guardaron los niños en la guardería, otros simplemente se quedaron pasmados, todos sufrían la aterradora conmoción de no encontrar la cara que habían llevado durante los últimos días.
No se vieron invisibles ni nada por el estilo, pero lo que hasta entonces habían entendido por rostro: unas líneas de expresión, unas arrugas, un cutis sano o con ciertas imperfecciones, una nariz así y asá, estaba, sí, pero cubierto por una de las más ricas paletas de colores que puede, de su propia cosecha, exponer el rostro humano: el amarillo de un barro-volcán, negritos espinilla, el marrón de una informe mancha de sol, el negro de un lunar que antes no tenían, ronchas en variada gama de rojos, un verde-moho sin causa cercana… Todo en una suerte de alto relieve, mezcla de pluriformes accidentes geográficos sobre una piel común con textura de traslúcida cáscara que daba la impresión de bastarle el mínimo roce para reventarse ofreciendo una sustancia de espesor insospechado.
Metrallo era la ciudad con el mayor índice de impulsos poéticos per cápita del país. Ninguno desaprovechó la ocasión para hacer un poema Made in Jogging in the rain camino a casa.
Habían saldado la segunda mirada al espejo con una aparición frontal, ojos cerrados, apertura en seco y enfoque encharcado.
Acto reflejo propio de los trotadores poéticos que no pueden creer lo que les está pasando: paso del asombro a la consternación llevándose las manos a la cara con las yemas cercando los pómulos, pero no pudieron realizar este amargo tránsito: el salto que tuvieron que dar atrás no les dio tiempo: sus dedos se camuflaban con sus rostros. Apartados de sus manos, como temiendo que les contagiaran algo, sus miradas capturaron rápidamente brazos y antebrazos, saltaron a la pelvis con una toma en picada y subieron en cámara lenta por abdomen y pecho: nada; en una exhalación de descanso posaron sus posaderas en la taza del baño.
Otro acto reflejo de los trotadores de marras: acodarse en las rodillas para saber qué hacer después de que no se sabe qué hacer; ni una víbora circulando en el agua del sifón los hubiera hecho brincar como logró hacerlo el nuevo aspecto de sus pies: también, vueltos mierda. Incluso los trotadores que habían dedicado poemas a los pies y manos de sus amados encontraban insignificante lo ocurrido a estas extremidades descubridoras del mundo, y de haber tenido una lámpara mágica a la mano, se le habrían medido a trocar el daño en sus manos y pies, o a trasladarlo incluso a otras partes del cuerpo, solo por la salud de sus rostros. Mejor dicho, el daño en los dedos de sus manos y pies, pues la perfección con que saben operar los accidentes había delimitado lo intacto y lo afectado con una precisión de escalpelo: pies tan lustrosos como siempre a partir del pie del empeine, manos tan tersas como siempre a partir de los nudillos. Por lo demás, cuellos tan besables como nunca, párpados sedosamente delicados y labios tan… siempre labios. Sintieron despecho de advertir que la balanza entre los servicios estéticos y vitales del rostro les arrojaba un resultado amargamente deficitario para las necesidades internas de una contemplación soberana.
El diagnóstico de los dermatólogos arrojó como desencadenante de la impresionante reacción cutánea a una combinación que solo es posible en la lixiviación de tejados de un barrio como La Iguaná: rila de paloma, heces de gatos con fobia a la arena casera, orina de humanos ebrios o traviesos, trazas de las tejas de asbesto, óxido de las tejas de cinc, escorrentía de zapatos energizados en las cuerdas de luz que pasan por encima de las casas, y, no menos determinante, todo esto a la sazón de una lluvia previamente permeada por la vaharada fétida de la quebrada que da nombre al barrio.
Los avances de la dermatología no hallaban entre su amplio espectro de soluciones ni siquiera un paliativo para una afección que, a falta de un fundamentado nombre, llamaban provisionalmente alergia; pero ellos podrían ser —se ofertó para estos novedosos trotadores desfigurados— conejillos de indias para ensayar la cura que ahora hacía babear a los dermatólogos más temerarios. Eso sí, les explicaron, el hallazgo de la cura estaba supeditado a la ley universal de los hallazgos: cuando uno menos piense. Y es por todos sabido —añadieron en un tono que se prestaba a la vez a la esperanza y al desasosiego— que la fijación de esa hora exacta en que el pensamiento se halla en su gradiente más bajo constituye una de las más grandes conquistas en el reino de la incertidumbre. Entretanto, ellos tenían que maquinar cómo seguir viviendo.
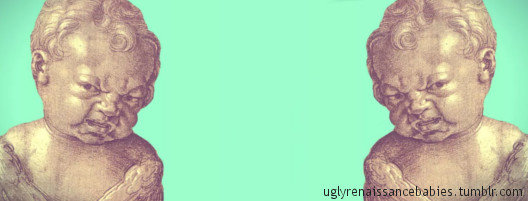
Entretanto, también, se miraban de vez en vez en el espejo. Les asaltaba la tentación de estripar un granito, de desprenderse una cascarita, de desinflar una ampolla que insinuaba pus. Cuando daban lugar a la tentación, venía el lugar de los olores. A cada encuentro en el espejo experimentaban un sentimiento de incomodidad parecido al de las moscas en la leche y terminaban sintiéndose desgraciados por tener el rostro como lo tenían —pues, al fin y al cabo, por más que hubieran quedado desprovistos de la piel necesaria para los gestos que habían expresado sus caracteres, no podían decir que ahora estaban sin rostro, un rostro… diríase más profundo, infiel y descarnada traducción de lo que manaba de su ser interior. Pero aun siendo hospederos de semejantes sentimientos, no resistían la tentación de saciar el sentido más afinado para presentir dioses ignotos: sus ojos se cerraban al olor, a veces hedor, de sus excreciones faciales, palpaban la textura del producto entre sus yemas y se deleitaban sintiendo cómo les invadía la nueva fragancia producida a fricción y presión ante sus ojos.
La pasión por un rostro impresentable parecía compensarse con la fruición por los olores que salían de sus poros, no podían determinar a qué olían esas emanaciones, a veces se les hacía a un queso manchego de lejanos matices ferruginosos, a veces les olía al encuentro del propio sexo con uno invitado a temperatura clímax. En la instigación a sus rostros no les movía tanto el deseo de dar con la especificidad de ese olor que tanto les cautivaba, ni tampoco se trataba, no del todo, de extasiarse en la exploración de olores desconocidos en una tierra tan próxima, pero cuando venía el olor… vivían una suerte de olvido, que sumado a la sensación de haber contribuido a su curación les hacía gozar de un breve solaz. Después del fragante éxtasis eran capaces de atreverse a una mirada más; llegados a este punto, algo dentro de ellos se desmoronaba.
Quienes no tenían la dicha de vivir solos se vieron obligados a seguir lidiando con las miradas de sus acompañantes de techo, y aun los solitarios no estuvieron exentos de citas impostergables cuya cercanía en el tiempo les iba enseñando en carne propia las verdaderas cimas de la desesperación. Decidido: no más citas, no más miradas. Bueno, hasta que el incisivo florete de ciertas obligaciones lo permitiera.

Sintieron la imperiosa necesidad de hablar con alguien que les dedicara una mirada de escucha, aunque eso implicara desocultar sus fibras más frágiles: dado que todos los desfigurados eran adoradores de la luna —dato fútil que por vía de la infidencia pasó de las historias clínicas a las declaraciones concedidas por los dermatólogos a los radionoticieros, cuyos locutores, a su vez, lo informaron con la voz para primicias— acordaron reunirse el primer día de luna nueva, en el claro de La Ventolera al que se adentra el visitante solo unos pasos después de haber dejado de pisar el barrio de ranchos adosados a la falda austral de este cerro de gualandayes con nombre de loco viento femenino.
La Iguaná era el barrio de la ciudad donde la capacidad de apariencia presentaba el nivel más alto de engaño. La presunción de miseria era un lujo insobornable. Las caritas de porcelana cobraban por cuna de oro lo que en verdad debían a las cloacas.
Entre ellos se miraban con la comprensión que solo se ve entre compañeros de desgracia; cuando un desfigurado miraba a otro, lo admiraba, lo encontraba capaz de sobrellevar semejante exposición, de dejarse mirar; cuando admiraban, olvidaban que ellos mismos estaban siendo capaces de un coraje semejante. Si bien el conocimiento de causa llevaba a un desfigurado a admirar la entereza de otro, no lo privaba de fijarse en detalles que le producían la satisfacción de confirmar que no estaba solo en su dolor; su inclinación a este escrutinio disimulado era una suerte de venganza benévola: ubicaban y reparaban —con la detención que sigue a las miradas que a vuelo de pájaro han buscado apresar algo— en el cráter allí, la linfa secándose en el sarpullido de allá y la especie de verruga colgante de más acá. En un dos por tres hacían un balance que en comparación con los respectivos estados propios los dejaba, en términos porcentuales, como más o menos bellos que quienes tenían al frente.
Algo tenían los desfigurados, un género de cinismo inocente e inofensivo —pero al fin y al cabo descarado— que les permitía hablar y desenvolverse en completo olvido de su nueva configuración facial. Algo en ellos quería escaparse a la vista y creía que el normal de enfrente no sentía algo parecido a la repugnancia o la compasión, incluso, en algunos adivinaban una mirada de reprensión que les suponía un descuido escandaloso con algo «tan importante» como el rostro. Algo en ellos aspiraba calladamente a lo invisible aunque no pudieran sacarse su propia foto ni un segundo de sus cabezas. Es más, llegaban a una capacidad de inconciencia autoinducida tal que daban por sentado que el normal no se percataba de cómo el rostro de su interlocutor estaba vuelto nada.

No se libraban del súbito despertar de sentimientos de atracción ligados exclusivamente a un cutis sin taras, observado por la celosía, o entre la delgada luz que hacían con la jamba y la cortina; por más solidaridad que sintieran con los de su nueva comunidad, no los encontraban atractivos, ni, mucho menos, veían florecer con ellos ese acercamiento que va de la atracción inconfesa al sentimiento inocultable. Los normales se hicieron paraje recurrente de la ensoñación.
Justo cuando menos sentido encontraban a perseverar en sus nuevas rutinas, cuando era mayor el tedio, el titular del periódico se les cruzaba para sacudir lo enfermos que estaban sus días, repartiéndoles una carta para salir del clima de hostilidad en que los dejaba cuanta mirada se cruzaban camino al cumplimiento de un encuentro ineludible: «En el mar la vida es más sabrosa», decía en plena portada haciendo referencia al descubrimiento científico más relevante del año.
Una de las desfiguradas, que conducía uno de los buses eróticos que recientemente habían implementado en el transporte público de la ciudad (cuatro cabinas por cada esquina del bus: dos atrás para discretos y dos adelante para exhibicionistas, el conductor al volante desde una cabina en el techo —como de retroexcavadora— para evitar accidentes por distracciones erógenas, sillas con accesorios prominentes en el asiento y ningún tubo horizontal: todos verticales para promover un deporte nacional cuyos orígenes se remontan a los días cuando la plata valía, cuando en las zonas lúbricas de la ciudad y en los chochales de los pueblos más visionarios improvisadas contorsionistas practicaban la incipiente danza del palo, en sus inicios mero entretenimiento autóctono, mas hoy por hoy mejor llamada Pole dance para efectos de su internacionalización), propuso a sus nuevos congéneres una furtiva excursión a fin de comprobar el hallazgo, ella manejaría, se irían nomás terminara menguante. Tres días que faltaban eran demasiados: se fueron antes de que se les ocurriera pensarlo por segunda vez.

En el camino no faltaron miradas lacerantes, muecas de soberbias beldades y el inevitable sentimiento de atracción por alguna tez suavecita que la ventanilla les presentaba de paso por quioscos y caceríos. Pero… estaba el bus, y ellos en el bus: perro comía perro…, era la pregunta que rondaba tímidamente sus cabezas, y de no ser por las provisiones etílicas no hubiera encontrado en la sinuosidad de los cuerpos y en la sutileza de algunas insinuaciones a voces que por fin la representaran: las propiedades estéticas del alcohol cernieron su halo embellecedor de los cuerpos y disolvieron la ausencia inmediata de atracción como traba para la iniciación en el delirio.
Mucho después que el bus hubiera metido primera para subir por una pendiente que alejaba la idea del mar, estaban descendiendo a un mar rodeado por tres cerros, mar escondido. Saltaron del bus urgidos de playa; varados en la arena y frente a frente con el rumor y con la hondura, se sintieron por encima del mundo, la arena el techo y el mar la casa. La playa se iba llenando de cuerpos hermosos invitándolos a bailar, a entrar al pak kuk kira pak kuk kiri de los tambores. Los desfigurados se confundieron con los hermosos, pronto dejaron de saber quiénes estaban dónde. Bailaron hasta que el sol estuvo de tú a tú. Los desfigurados: unos miraban callados, otros quisieron cosquillas de espuma, abrazaron sus guitarras, seguían una canción con ojos ausentes, y uno que otro, por allá, con dejo vagabundo, dejaba salir de su armónica una voz alegre y melancólica, otros apuntaron algo en pequeñas libretas y otros escribieron algo en la playa sin impedir que las olas lo borraran. Cuando terminó el hundimiento del astro en el agua, cada desfigurado estaba perdido en un par de ojos, entregado a la devoción de una mirada.
Los desfigurados prendieron fuego a sus diábolos y los hicieron volar para esos ojos de brillo infantil que se confundían con las estrellas en el mar. Antes que se extinguieran las fogatas, sintieron el pálpito feroz de un verdadero encuentro.
Salsipuedes tiene forma de útero. Los pescadores ni piensan en el chinchorro si al levantarse no sienten piernarriba la esperanza. Celebran el ocaso a golpe de tambores. Reciben el sol con los visos alucinados que el alba ha pintado en sus ojos.
El bus no tardó en ampliar su número de admiradores. Con los días, los anfitriones supieron de un aura nueva en sus rostros, mudar la piel de la mirada. A veces, después de todo un día de fiesta, alguno de ellos baja a encontrarse a solas con el llegar de siempre de las olas, las rocas verdilisas y el aliento a pesca’o de la playa nocturna. Con la mirada ausente habitando lo hondo, sonríe, ha venido a acompañarle ese aire fresco, la misma sensación del día primero en que miraron frente a frente a Salsipuedes: de qué sirve tener rostro frente al mar.
* * *
El presente cuento hace parte del libro «La desaparición de los feos», que será publicado en 2018 por la editorial Pijao Editores (www.pijaoeditores.com).
___________
* Felipe González H. (Fresno, 1988). Editor y corrector de textos. Estudió filosofía en la Universidad de Antioquia. También realizó estudios de ingeniería, los cuales dejó por estudiar literatura, que a su vez dejó por hacer teatro con el grupo La barca de los locos. Pasó del teatro a viajes en camión, a pie, en bote, mula, chalupa, trayectos en bici. Los nómadas, Una noche en Maldobar, Quiero mi cubículo y Buseros, son cuentos suyos publicados. Cofundador y editor del Fondo Editorial Esquina Tomada. Su cuento «Los nómadas», fue premiado y publicado en el Primer concurso nacional de cuento ‘Casa, hábitat y palabra’ (2009).
