
Por Rafael Pérez Monsalve*
Parecía como si Raúl no hubiera caído en la cuenta de su nuevo estado. Mónica lo sentía llegar a la medianoche, al igual que cuando lo hacía después de una vuelta que el patrón le hubiera sugerido. A él ya nadie le daba órdenes ni se alquilaba, sino que actuaba con el impulso febril que le daban las alas comenzando a emplumar. Quizá por eso murió de mala muerte, porque a todos se les fue yendo de las manos: a Joaco, que tenía su alcázar en el barrio La Independencia con un ejército de adolescentes, a Pepe, cacique del patio 5 en Bella Vista, y quién sabe a cuántos más que la memoria de nadie recuerda, puesto que eran ciudadanos comunes y corrientes del municipio de Itagüí, hasta en altas esferas de la administración, que se pavoneaban sin el sigilo acostumbrado por los delincuentes de baja estofa, ya que a ojos vistas eran personas honorables sin mácula ni pecado.
En varias ocasiones le dijo Raúl a Mónica: «Tené la seguridad de que no voy a morir muerto de miedo», y se da por descontado que ese 17 de enero de 2003 no se murió muerto de miedo: iba al lado de su madre, y ni siquiera tenía su compañera de los últimos días que no lo desamparaba, la pistola de color de plata y de 9 tiros, calibre 25 mm. No había entonces caído Raúl en la cuenta de su nuevo estado, yendo cada noche adonde Mónica que después del trágico episodio se trasladó de la casa de sus padres, en Playa Rica, a la casa sombría y en obra negra de Aura, la desvalida, ubicada en un recoveco del barrio San José, llamado Los Polveros en otra época, adyacente al de La Independencia en el costado oriental del municipio.
Ella y Raúl llevaban un año viviendo separados, debido a desmanes e injurias que habían resquebrajado la relación de pareja, hecho que, sin embargo, no los había desunido y que ella había ido olvidando, tanto que ya estaban planeando volver a vivir juntos, inclusive sacar a su madre otra vez de ese moridero de punto y de casa. «Las casas en obra negra son tan tristes, decía Raúl, «tan tristes que en ellas uno se muere de tristeza», y por eso con su madre quería irse, y claro está: con su hijo y su mujer, que aunque no casados los cuatro podían ser una familia ejemplar, a vivir a un barrio decente, qué carajos, donde nadie los tuviera que señalar ni nadie recriminarles nada, hasta lejos de Itagüí, que una cosa son los negocios en un lugar y otra la vida familiar. Pero, no le alcanzó el propósito de enmienda: en esa casa lóbrega de sus tías y tíos solterones lo velaron después de haber muerto no de tristeza, sino de mala muerte.
Hacía un año que dormía con su madre negra en esa pieza de la casa, húmeda y grande, donde no llegaba la claridad del día, y a pleno sol había que mantener encendido el bombillo de luz amarilla desvaída, que pendía de un cordón lleno de moscas momificadas y enrollado en la viga del techo. Al lado del catre de ella, Raúl había hecho su cambuche, un colchón en el piso, porque es por muy poco tiempo, mamá, muy ligero vuelvo con Mónica, no aguantamos estar separados, no quiero que de pronto a ella se le enfríe el amor.
Mónica puso debajo de un pequeño mezzanine que había en la habitación el mismo cambuche que utilizara Raúl, y allí durmió con el niño de seis años durante los días siguientes a su muerte, porque cierto que tenía el corazón traspasado habiendo quedado viuda de su primer amor en la flor de la vida, pero le partía el alma esa pobre mujer que había perdido su único aliciente, con menos años que ancianidad prematura, desvalida y huérfana de su hijo. Sabía que su compañía y la del nieto, al menos por un tiempo, le ayudarían a engullirse el trago amargo.
Fue entonces a la medianoche de ese lunes siguiente al del viernes que le borrara para siempre el recuerdo de la fúlgida luna del mes de enero, cuando lo sintió por primera vez volver a su lado. En la duermevela arrullada por lluvia monótona que no alcanzaba la calidad de aguacero, percibió su respiración anhelosa en su oído derecho: abrazaba al niño acostada del lado del corazón, y le quiso dar un empujoncito con las nalgas como solía hacerlo cuando dormía con la criatura, dándole a entender que no había forma ahora de hacer el amor. Sin embargo, rasgó el velo de la somnolencia y se acordó en un instante de lucidez de que Raúl estaba muerto. Se volteó a mirarlo con arrojo y veloz antes de que el miedo la aturrullara, y lo vio tendido a su lado con la camiseta naranjada de alamares, el bluyín y los tenis negros de la hora en que lo mataron. Sonreía alegre como si todavía estuviera en este mundo que no le dio otra oportunidad. Mónica no supo cómo pudo sentarse sin que desfalleciera, y Raúl se puso el dedo índice de su mano izquierda en la boca, igual como el ángel que está sobre el frontispicio de la puerta del cementerio pidiendo silencio a los transeúntes, para que no despertara al niño que dormía con placidez, ni a su madre que en el catre desvencijado recostado contra la pared de enfrente se debatía en un sueño de amargura. A Mónica no se le ocurrió decirle otra cosa, viéndolo con tanta vida, más que: «¡Raúl, pero si vos estás muerto!». Él soltó una risa que tuvo que reprimir tapándose la boca con la palma de una mano para que no estallara en carcajada, sus tan acostumbradas carcajadas bochincheras, y le respondió con ese tonito que ella conocía de reproche y de burla: «¿Muerto yo?, oí a esta, ni estoy muerto ni voy a estarlo nunca, mejor entregame el bíper y el celular que los necesito». Mónica los había guardado en el bolso que tenía colgado en el espaldar del taburete que había junto al malparado chifonier, luego de que en la morgue se los hubieran devuelto con el anillo y la cadena de oro, haciendo ahora alarde los funcionarios de honradez. No fue en la morgue, se rectificó, fue un policía después de que lo recogieron. Mónica volvió a abrazar al niño acostada otra vez del lado del corazón, sin querer mirarlo más, no por miedo, extraño, se le desvaneció de solo verlo a su lado acostado como si nada, con la certeza de que él no había caído en la cuenta de su nuevo estado. «Raúl, pero si vos estás muerto», le repitió muy queda y abrazada al niño sin voltearse, y sintió su hálito muy cerca de ella oloroso a pasto húmedo; seguía la lluvia monótona y dispareja repicando en los tubos pelados de los bajantes.
Supo que iba amaneciendo porque del patio enrastrojado de la casa le llegaron los rumores de la aurora, lejanos y desacordes, y le dolía el lado del corazón, más por el peso de la orfandad de su hijo y por la soledad de Aura, la desvalida, que por la viudez de su primer amor en la flor de la vida. La lamparita que la anciana prematura mantenía prendida a la Virgen del Perpetuo Socorro seguía alumbrando como si fuera la medianoche, pues la pieza era una estancia sin ventana ni aireación más que un boquete hecho al desgaire, del tamaño de un ladrillo de canto, y que daba a un pasillo angosto. Se levantó sin hacer bulla, no soportó más la noche, y yendo al baño recordó a Raúl lleno de vida en la sima consciente de su duermevela. Antes de salir esculcó con maña en su bolso, y a tientas palpó el bíper y el celular. En el baño, sentada en el excusado desaguando la fuente de sus pesares, sintió ganas de llorar, pero no lo hizo. El día en que lo mataron, tanto lloró sin poder parar su llanto, que se quedó ahíta y temió que ahora le pasara igual, y no quería lacerar más su corazón ni el de los dolientes. Se desnudó debajo del tubo de agua, ni ducha había, se descubrió incólume como una manzana tierna acabada de mondar, jactándose de que ni el parto del hijo ni los estragos de la viudez habían hecho mella en su cuerpo juvenil. Cuando se disponía a abrir la llave oyó el chorro impetuoso de un hombre orinando, y sin correr la cortina plástica de flores desvanecidas, dijo: «Si mojás la taza del baño, Raúl, la limpiás con papel higiénico».
* * *
También llevaba una bolsa repleta de dulces para el niño y no la soltó; quedó la bolsa aferrada a su mano como la última prueba de amor paterno, tanto que en la morgue dio brega quitársela de lo mucho que permaneció al borde de la acera, boca abajo, antes de que llegara la autoridad a recogerlo, y tuvieron que desagarrotarle los dedos procurando no quebrar las falanges, para que asumiera con decoro y dignidad esa actitud inexpresiva de la muerte.
Cuando el ataúd, los cirios y el Santo Cristo llegaron a la sala de la casa de los hermanos de Aura, la desvalida, Mónica se aterró de que en la funeraria a Raúl le hubieran puesto el hábito de la Virgen del Carmen, un muchacho tan alegre y dicharachero entablillado en ese fúnebre atavío de los que se mueren de viejos o de melancolía, y entonces hizo ir de la sala a los primeros noveleros, incluyendo la familia, menos a la madre negra, en aras de su pudor más allá de la vida y la muerte. En un acto de valor procedió luego con la ayuda de la pobre mujer a quitarle la mortaja del hábito, y cuando lo hubieron dejado como Dios lo mandó al mundo Mónica sintió ese olor peculiar que tenía Raúl, indescriptible como todos los olores personales, pero único e inconfundible. No había cogido todavía el olor de la muerte. Lo vistió como pudo con un pantalón de dril blanco y una camisa azul de tela de jean, y lo dejó acostado con toda la naturalidad de que un vivo dispone, ya no con esa actitud de muerto irredimible con que llegó.
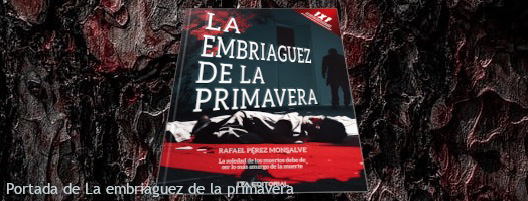
Antes de salir en esa tarde cálida del mes de enero había dicho no a nadie en particular, sino a todos los que había en la casa: «¡Quiero que cuando regrese la sala esté desocupada!». Ninguno preguntó que por qué, nadie se imaginó que fuera una frase premonitoria de su propio velorio, pues todos sabían que esa noche de viernes él le iba a celebrar los quince años a la prima hermana, la consentida hija de Consuelo, su tía solitaria y tristona que se gastaba la vida encerrada en aquella casa monacal de ladrillos disparejos y bajantes pelados. Ya había mandado traer seis cajas de cerveza, tres litros de aguardiente y dos botellas de ron, y que lo que hiciera falta que la niña se lo merecía. Cuando vinieran de la casa de los padres de Mónica, en Playa Rica, tendría que darse una pasadita por el preescolar donde el niño estudió, y pedirle el favor a Marta Isabel, la directora, de que le permitiera retirar la miniteca que después se la volvería a prestar sin afanes, porque esa noche la quería instalada en la sala de la casa para que el juego de luces enloqueciera a esos muchachos y muchachas que a ritmo de trance bailarían con frenesí. Mónica lo había invitado a almorzar en compañía de su madre, habiéndole preparado los albondigones que tanto le gustaban. Raúl fue a la tienda y compró dulces para llevarle al niño, uno de cada especie, le dijo al tendero y cuando volvió ya Aura, la desvalida, lo esperaba en el corredor externo de la casa, con la monedera de cuero apretada al flácido busto; siempre acostumbraba regalarle a Kevin dos monedas de quinientos, y miró al hijo con esa ternura con que lo miraba cada vez como si fuera la última. «¿Nos vamos?». «Vámonos, mamá», respondió Raúl que nunca tuvo que repetirle nada de lo que le decía, aunque ella era sorda como una tapia.
¿Qué sería la muerte para Raúl?, ¿volver a ser lo que era antes de nacer, es decir, nada?, ¿o quizá el retorno al remanso cálido y pobre de la infancia con su madre negra acunándolo en su regazo frágil? Así cavilaba Mónica viéndolo yacer tranquilo en el féretro, pero cada vez más pálido, desenrollando el carretel de su memoria desde la primera vez que lo vio en el aula de clases del liceo nocturno, ella haciéndose la desentendida ante sus requiebros desafinados, porque no le gustó ni pizca al principio, no fue flechazo a primera vista, sino que Raúl debió luchar con alma, corazón y vida para conseguirse tan preciada joya que muchos codiciaban. ¿Qué sería la muerte para Raúl?, quizá ahora mismo tuviera a mano todos los instantes de su vida, abiertos como las cartas de un remis que pueda combinar a su antojo, y de pronto hasta los instantes del porvenir que no vivió. Quizá ni sabía que estaba muerto, y Mónica parada al pie de la ventana del ataúd viéndolo cada vez más pálido, con ese agujero debajo del ojo izquierdo por donde saliera una bala que mal disimularon en la funeraria, regando lágrimas sobre el vidrio, y queriendo desentrañar el misterio de la muerte de solo mirarlo fijamente sin que él correspondiera a su mirada: tenía en el sitio de sus ojos un abismo insondable con fulgor de eternidad. Mucho de ella había muerto con Raúl, se había llevado con él un pedazo de su vida que era irrepetible, porque la vida transcurre de un aliento sin que sea posible, para bien o para mal, volverla a discurrir.
Mónica pasó en esa actitud contemplativa más de dos horas ininterrumpidas, no permitiendo que los noveleros del barrio lo vieran aún, así muchos se apelotonaran en derredor, algunos con hedor de bazuko y de vigilias acumuladas, queriendo ver al amigo que patrocinaba un campeonato anual de fútbol callejero, hasta Aristizábal, el goleador de Nacional, vino una vez, queriendo todos decirle adiós a la llavecita que también les auspiciaba el vicio con fiados inusuales en el negocio nefasto de la droga. «A la medianoche cerramos la puerta», le dijo Mónica a Consuelo, la coleta madre de la infortunada quinceañera que padeció el cambiazo de quince velas por cuatro cirios en la sala desamueblada. «No quiero que Raúl sea un pretexto de parranda, Consuelo, cerramos a las doce esté quien esté».
Fue a la mañana siguiente cuando lo notó tan rejuvenecido; sin embargo, apenas Raúl acababa de cruzar la barrera de los treinta, casi como un niño en la estancia de la muerte, con su cara lavada y tierna, pero tan fugitivo ya con su palidez de lirio: ese fenómeno de la muerte que hace rebajar tanta edad a los muertos. Aura, la desvalida, dio un grito desgarrador de verlo tan indefenso, y pidió que lo destaparan de pies a cabeza para mirar completo a su niño por última vez. Mónica abrió el ataúd con el corazón apretujado, y la madre sonriendo entre lágrimas se apoyó en el borde siendo tan pequeña y tan frágil, y ninguno de los presentes en el velorio matinal pudo evitar el llanto consternado ante aquella escena que lo inspiraba.
Entre los que lo llevaron, primero a la iglesia del Señor Caído, en donde lo cantó el padre Jaime quien fuera amigo suyo, y luego al cementerio parroquial de Nuestra Señora del Rosario, Mónica descubrió a dos amigos de Raúl en otro tiempo, liados ahora con su enemigo mortal, y no le cupo la menor duda de que uno de los dos: la Gata, ave de mal agüero, el más atravesado y siniestro de todos, era el que lo había matado, porque a Raúl lo llamaron antes de dispararle y él se volvió con toda la naturalidad con que se atiende a cualquier amigo. Dadas las circunstancias del homicidio, y ante la inminencia del ataque mortal, debió de nuevo dar un giro vertiginoso hacia su madre con la intención de protegerla, quedando otra vez de espaldas a su agresor. No supo nunca, Mónica, por qué sintió esa corazonada que dejó irresoluta sin querer remover los rescoldos de esa vida turbia con Raúl, porque Aura, la desvalida, jamás supo describir al sicario en quien no reparó y creyó amigo de su hijo, y que ni los disparos oyó, la pobre, sorda como una tapia.
* * *
El presente texto hace parte de la novela «La embriaguez de la primavera», publicada por ITA Editorial en 2022: https://itabooks.com/producto/la-embriaguez-de-la-primavera
También se puede conseguir directamente con el autor: faeloazul.1@gmail.com
___________
*Rafael Pérez Monsalve, nacido en Medellín y residente en Itagüí. Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Ha publicado cuentos en los periódicos El Colombiano, Fastos, Enlace y La Piedra; revista Lanzadera de Coltejer, empresa en la cual laboró durante treinta y tres años, y en seis antologías (cuatro de ITA editorial y dos del municipio de Itagüí). Premiado en los siguientes concursos de cuento: primer puesto en Aburrá Siglo XXI, 2002 y 2003, con las obras Las fases de la luna y Torna a Sorrento, vida mía, respectivamente. Primer puesto en Premios de Cultura ciudad de Itagüí, 2006, con el cuento La intrusa. Segundo puesto en narrativa: La Discapacidad en Palabras, Itagüí, 2019, con el relato El embalao. Primer puesto en Textos Narrativos Incluyentes, Itagüí 2020, con el cuento El agüelo y El Principito. Mención de honor en Festivales de Arte Itagüí, 2022, con la crónica de viaje El silencio de la nieve al caer. Finalista del XV Concurso Nacional de Novela y Cuento Cámara de Comercio de Medellín, 2022, con el libro de cuentos Reina y la rosa del azafrán. En 2024 la novela La hortensia es una flor que no se olvida, fue ganadora de la convocatoria anual de editorial ITA de Bogotá, hallándose en este momento en los inicios del proceso de edición, la cual estará lista para fines de año. Asimismo la novela Ariadna y el libro de cuentos Amores peligrosos que pueden llegar a matar, TOP 20 ambos textos en convocatoria editorial, serán editados más adelante. En el años 2015, en un concurso ¡A que te cuento Itagüí!, en tres categorías: estudiantes, docentes y comunidad, la narración: Ir a cine era un parche, salió ganadora en esta última, pero la administración de entonces no se dignó avisarle. Se enteró dos años después, por Internet.
