LA LENGUA DE CICERÓN
Por Álvaro Pineda Botero*
Ilustraciones de Sara Serna Loaiza**
PRAEFATIO
SOY LA LENGUA DE MARCO TULIO CICERÓN
Roma, V ante idus de diciembre de 710
Hace dos días, Popilio Lena, tribuno militar del ejército de Marco Antonio, al mando de una cuadrilla de soldados, apresó a Cicerón en un bosquecillo cerca de Fornia, por donde los esclavos lo llevaban oculto en una litera. Allí mismo le cercenó la cabeza y las manos, y, dejando el resto del cuerpo al cuidado de los esclavos, partió para Roma.
Antonio y Fulvia —su mujer— estaban en el foro, junto al templo de Minerva, rodeados de guardias y de pueblo raso. De lejos, Popilio le hizo señales a su jefe mostrándole la cabeza, y este ordenó que lo dejaran llegar. Lo recibió con expresiones de alegría, cogió el presente y subiendo hasta el pórtico del templo se lo mostró al pueblo. Algunos gritaron hurras de alabanza para complacer al tirano; otros, no pudiendo contener las lágrimas, se alejaron discretamente y, saliendo del foro, corrieron espantados para llevar la noticia hasta los rincones más alejados de la ciudad.
Antonio le pasó la cabeza a Fulvia, quien se la reclamaba. Al recibirla se sentó en el sillar de una de las columnas mayores, la puso sobre las rodillas, con rabia la escupió en la frente, le abrió la boca, trató de arrancarme, pero un tejido no se dejaba desgarrar. Antonio le hizo una seña a uno de los guardias, quien le pasó a Fulvia su pugio, y así pudo separarme. En seguida arrojó la cabeza al piso, que rodó por las gradas. El pueblo se apartó, espantado. Antonio le ordenó a otro de sus hombres que la recogiera y la pusiera con las manos en la rostra para escarmiento general.
Aunque Fulvia hubiera preferido el pene; a mí me retuvo como recuerdo. Me llevó a su casa, me extendió sobre un trozo de madera y me clavó con alfileres pensando que iba a silenciarme. Pero todavía me restan fuerzas; me muevo en estertores, no puedo pronunciar todas las palabras, pero algo se me entenderá.
Soy la parte que Cicerón mejor preservó y educó. Localizada en el umbral del cuerpo, puedo dar testimonio de su vida y de su muerte. Yo fui la que le dio prestigio, la que le ayudó a sostener los combates más ardientes, la que nunca se dio por vencida, aún en las peores crisis. Pero estoy débil y también moriré. Lo mío será un espejo deformado; ecos o residuos de lo que él dijo, de lo que repetía a menudo. Me sentía en el centro de un mundo que oscilaba entre la maravilla y el desagrado, entre la satisfacción moral del esfuerzo bien logrado y el abandono al goce de los sentidos. Cuando pronunciaba los discursos, sentía el golpe de aire que venía de los pulmones. Las palabras se formaban en la garganta y la cavidad bucal y yo me doblaba para uno u otro lado, vibraba, me encogía o estiraba, o me acercaba a los labios, a los dientes o al paladar. Era un incesante fluir y un continuo retorcerse. La saliva aumentaba con el calor del debate. En el pecho se incubaba un grito de alegría, una oleada de dolor, de rabia o de tristeza que le llenaba los ojos de lágrimas. Con el paso de los años, perdió tres muelas y dos dientes y el trabajo fue mayor porque había que evitar que el aire se fuera por los espacios abiertos produciendo algún silbido inconveniente.
En las cosas del amor, cuántas veces no ejercí la sensibilidad de mis nervios, la fortaleza de mis músculos y la agilidad de mis tejidos para sentir el sabor de otros cuerpos y para moverme sobre otras lenguas y otros labios que se movían con igual ardor. Porque Cicerón era gran amador. Fue un niño bello y luego un joven apuesto que atraía las miradas de mujeres y hombres. En algún momento debió servir de erómano, pero pronto, al hacerse adulto, aprendió el goce de las lupas, las esclavas y las esposas. Y en las cosas del comer, en los interminables y frecuentes banquetes a los que asistía, se sucedían los platos fríos y calientes, agrios, dulces o pesados. Si cada uno fuese servido aparte, en el momento en que el cuerpo necesita el alimento después de la jornada de trabajo, sin duda sus condiciones de sibarita le habrían propiciado satisfacciones indecibles. Presentados y engullidos tal como sucede en las comilonas oficiales, el cúmulo de salsas y especies, de olores, sabores y temperaturas, hostigan, embotan las pupilas y enferman el estómago. Y cuando este ya no resistía más, devolvía los humores en vómitos largos y dolorosos. Entonces regresaba al salón principal y comenzaba una nueva ronda de manjares. El paso de tantas y tan distintas sustancias me dejaba como si estuviese despellejada. Yo añoraba, en cambio, un sorbo de agua fresca de la montaña, un trozo de pescado cocido a la parrilla y adobado con una pizca de sal y una copa de vino de Samos (solo una) que permitiera despertar en las arterias ese suave arrobo y ese cálido placer que los buenos bebedores saben gozar.
LIBER PRIMUS
Niñez y juventud
(647 – 677)
Arpino, Roma, 647 – 662
Una tarde del año 661 de la fundación de Roma, cuando Marco cumplía los catorce años, estaba junto al lecho del padre aquejado de ciática. Elvia, la madre, se detuvo a la entrada de la habitación. El resplandor que entraba por la ventana del fondo y los ángulos de la puerta resaltaron la silueta: se veía magnífica. Había estado de visita en casa de su amiga, la esposa del edil de Arpino. Lucía el cabello negro peinado en una gran espiral. Las canas incipientes en las sienes le daban un aire autoritario. Los ojos eran más o menos grises, de acuerdo con la intensidad de la luz, las cejas negras, la nariz ligeramente aquilina y los labios amplios y de sonrisa fácil. La túnica blanca con adornos grises y lilas, holgada y larga, de abundantes pliegues y ajustada a la cintura, le resaltaba el busto y las caderas. Acababa de despojarse de la palla —que las romanas visten para cubrirse la cabeza cuando salen del hogar y que Elvia solo usaba en los hombros para no dañar los peinados— pero conservaba el collar de amatista que hacía juego con los aretes. Procedía de una familia noble y ella sabía hacerlo notar con la sola presencia. Por el carácter y conexiones era, sin duda, la que llevaba las riendas del hogar.
—Marco, ya cumpliste catorce. ¿Cuándo vas a vestir la toga viril?
Era la pregunta que el muchacho temía desde hacía meses. Y mientras encontraba alguna respuesta, miraba deslumbrado esa imagen de la madre en el recuadro de la puerta, dramatizada por el resplandor de la tarde. Así quedó en su mente y así la guardó hasta el final de sus días.
El padre dijo:
—No hay que apresurarse, Elvia. Cada cosa a su tiempo. Marco todavía es un niño.
El padre era consciente de que se aproximaba la hora. Pero le habría gustado que el asunto surgiera en la intimidad de la familia, que no hubiese sido producto de los impulsos autoritarios de la esposa y de las intrigas del edil y su mujer, como sin duda acababa de ocurrir. Marco, todavía deslumbrado con aquella imagen, se frotaba los ojos con el dorso de la mano y buscaba las palabras para contestar:
—Estoy listo, señora, cuando quieras.
Era una cuestión que había que resolver. Los niños visten la túnica de lana que tejen los esclavos en la casa. En cualquier momento, después de los trece o catorce años, el niño se convierte en adolescente y queda bajo la protección de la diosa Juventas. Con solo mirar a Marco —el cuerpo estirado, el bozo, los vellos que ya le salían por los brazos, el cambio de voz y otros pequeños detalles— era evidente que Juventas estaba haciendo su papel. Al día siguiente, Elvia le pidió que se lavara con especial cuidado y luego le entregó un juego nuevo de prendas interiores, una túnica corta, la toga virilis, blanca, sin adornos, y los perones o zapatos de cuero blando que iban a reemplazar las zapatillas y que debía usar en conjunción con la toga.

El joven siguió las instrucciones de la madre y trató de vestirla tal como había visto al padre, pero resultó imposible. El padre y la madre rieron ante lo infructuoso del intento. Se trata de una prenda de diez a doce cúbitos de largo (de acuerdo con la estatura) por tres o cuatro de ancho que algunos visten con ayuda de un esclavo. Un extremo cae por el hombro izquierdo, da la vuelta por detrás y sale debajo del hombro derecho, cruza por delante y se sostiene en el brazo izquierdo. Fue el padre quien se puso en la tarea y en pocos momentos lo dejó listo; ahora era cuestión de que practicara para familiarizarse con el uso. Pero lo importante venía a continuación: tenía que hacerse consciente del paso que daba y de su significado. El padre, asumiendo un tono serio, le dijo que debía lucirla con orgullo: es el símbolo de la ciudadanía y solo los ciudadanos hombres pueden usarla, ya que las mujeres visten la stola —una prenda diferente. Por lo general, es de lana virgen; solo los ricos la llevan de lino. En casa, el joven usa una túnica ordinaria sobre la ropa interior, pero debe cambiarla por la toga si sale a los lugares públicos. La del caballero podrá estar adornada con dos franjas púrpura. Si es senador o magistrado, las franjas son más anchas. Durante las elecciones, los candidatos se ponen la toga cándida, especialmente blanqueada con polvo de yeso. La del pontífice es roja. La más alta categoría es la del vencedor en la guerra, cuando ingresa a la ciudad para recibir los honores; entonces será púrpura, bordada en oro, y solo puede llevarla mientras duren las celebraciones. La del soldado, por su parte, es corta para que no le impida los movimientos.
—Ya eres mayor —concluyó el padre— estamos orgullosos de ti; ahora tendrás que asumir responsabilidades y mantener en alto el nombre de la familia. Los dioses te protejan.
Otro día fueron al templo (el padre y el hijo vestidos de toga) para hacer una ofrenda ante la estatua de la diosa y sacrificar un par de palomas, y pasaron a casa del edil para registrarse como ciudadano; ahora podía ingresar al ejército y ejercer cargos públicos. En la tarde se reunieron con familiares y vecinos para beber unas copas del vino de la región y degustar algún plato que Elvia había ordenado previamente.
Se sintió orgulloso y a la vez triste. La nueva vestidura significaba un cambio importante en su vida.
Marco nació el III ante nonas de enero de 647, en la villa familiar en las afueras de Arpino —región del Lacio, rica en agricultura—, punto medio entre Roma y Capua, a unas cincuenta leguas de la capital. Desde la villa se divisa la población en lo alto de una de las colinas Volscas. El Liris corre en la parte baja y las laderas están cubiertas de álamos y robles. Allí desemboca un arroyo, el Fibreno, de aguas muy frías, y el terreno de la villa de los Cicerón llega hasta la confluencia. En cierto punto, antes de la confluencia, el Fibreno se divide en dos corrientes dejando espacio para una pequeña isla en la cual están las tumbas y los monumentos de los ancestros. En las orillas y en las piedras que forman el lecho crecen musgos verdosos. El fragor de las aguas asciende hasta la casa y los habitantes escuchan el suave rumor en las mañanas apacibles. El aire es, por lo general, sereno, fresco y limpio. La época más hermosa es la primavera; soplan vientos tibios procedentes de Campania, las golondrinas revolotean alegremente sobre los tejados, por las calles del poblado transitan los campesinos y juegan los niños, y no hay trozo de tierra donde no florezcan las amapolas. En el otoño se levanta una niebla leve que envuelve el bosque, creando un ambiente de tristeza. Y en invierno, sopla Bóreas, la nieve cubre los campos y en ocasiones se hiela el río.
Las gentes del lugar llevan vidas tranquilas y trabajan en los campos de cultivo. Son de temperamento frío y hablan de la lejana Roma con desdeño. La gran ciudad es una especie de nido de víboras donde ocurren todos los excesos y todos los vicios y donde se violan las sagradas costumbres de los antiguos.
Arpino, en el centro de esa próspera campiña, fue admitida dentro de la jurisdicción de Roma y es cuna de familias ecuestres, muchas de ellas respetadas por las riquezas. En tiempos primitivos habitaba allí una tribu que combatió contra los romanos. Pero fue derrotada y absorbida por la ciudad, y a los habitantes les otorgaron la ciudadanía.
A los pocos días de nacer, en una sencilla ceremonia familiar, los padres le dieron el nombre de Marco (así se llamaban también el padre y el abuelo). El abuelo murió poco después dejando una fortuna cuantiosa, representada principalmente en tierras de cultivo en zonas cercanas. Fue un amante de la patria, jefe político local que defendía las tradiciones frente a la llegada de costumbres y leyes extranjeras.
En esta familia, como en casi todas las romanas, los nombres se repiten. Hay muchos «Marco Tulio», con lo cual se conforma un árbol genealógico curioso, lleno de reflejos y vacíos. Cada nuevo «Marco» es como la copia de otro que vivió una o dos o quién sabe cuantas generaciones antes, creando una caja de resonancia que hace difícil escribir la historia familiar o la de la región.
Un hermano del padre se llamaba Lucio; pasaba temporadas en Roma y tenía buenas amistades con figuras importantes de la capital, en especial con el orador Marco Antonio. Estaba casado y tenía un hijo de pocos años que también se llamaba Lucio.
Tulio es el apellido familiar (la palabra «tulio» significa «arroyo» en la jerga local y alude a la abundancia de aguas). Entre los Tulios de Arpino, algunos desempeñaron cargos en la administración local. El nombre Cicerón, por su parte, se aplica a la rama de los Tulios que adquirieron sus fortunas en el cultivo y comercio de frutas y verduras.
Una esclava griega le dio de mamar y le enseñó las primeras voces griegas, a la par que la madre le enseñaba las latinas. Poco a poco, sin embargo, el padre se hizo cargo de la educación del niño. Él era de edad media, tenía la frente amplia y los ojos claros, sin sombra de maldad o temor. Sin duda, había sido soldado; cojeaba al caminar, recuerdo de algún combate, y pasaba temporadas en cama aquejado de fiebres y dolores, razón por la cual no se había interesado por ocupar cargos administrativos ni por ejercer como agricultor o comerciante.
El niño sentía por él verdadera veneración y buscaba su compañía. Iban juntos por los campos cuando los agricultores preparan los terrenos para la siembra o en época de cosecha. El padre quería que el niño aprendiera las prácticas que distinguen a la familia: la escogencia del sitio, la influencia del sol y los vientos, la naturaleza del clima, el uso del arado y cuidado de los bueyes, en fin, el conocimiento de los frutos que da o rechaza la comarca. Aquí amarillean las espigas, allá madura la viña, más allá los árboles y las praderas se cubren de frutos y de verdor. Le decía sobre la conveniencia de dejar reposar el campo una vez hecha la siega, para que la tierra se endurezca; de rotar los cultivos, pasando de las legumbres al trigo en años sucesivos; le enseñaba el cuidado de la alverja, el lino, la avena, la dormidera; la necesidad de quemar los campos estériles y entregar a las llamas el rastrojo para que el fuego le comunique a la tierra su oculta virtud. Así se abren los poros subterráneos por donde pasa la savia que les da vida a las mieses nuevas y se cierran las grietas demasiado amplias, impidiendo la entrada de lluvias excesivas, de los rayos abrasadores del sol y del soplo helado de Bóreas.

Le decía que antes del reinado de Júpiter nadie había labrado los campos ni tomado posesión o marcado límites sobre ellos. Eran bienes comunes y la tierra producía de grado todos los frutos. Él infundió nocivo veneno en las serpientes y mandó a los lobos vivir de la rapiña y al mar encrespar las olas. Él despojó a los árboles de la miel que producían a fin de que el hombre, uniendo la reflexión a la experiencia, crease poco a poco las diferentes artes, buscase el trigo en los surcos y sacase de las venas del pedernal las llamas que encierra. Fue Ceres quien les enseñó a los hombres a preparar los terrenos, usar el arado y cosechar los frutos. Por eso los jóvenes, reunidos en corro con las zagalas, debían ofrecerle a la diosa un sacrificio propiciatorio cada año. Así aseguraban que los corderos fueran más gordos, las cosechas más abundantes, el vino más suave y el sueño más agradable.
En las noches estrelladas subían a la cima de una colina cercana y buscaban acomodo sobre una piedra. Entonces el padre le enseñaba nombres de estrellas, imaginaba cosmogonías, trayectorias, acechaba eclipses y cometas. Le decía que la tierra está en medio del cosmos y que es como el punto céntrico del cielo. Que por el cielo se mueven el sol, la luna y los cinco planetas del zodíaco. Que el zodíaco, dividido en doce partes, está orlado de estrellas. Y le recitaba aquel poema de Arato que empieza con los siguientes versos:
Con raudo giro los celestes astros
llevan en pos las noches y los días
y nunca nos saciamos de mirarlos.
Voltean inmutables las dos Osas
por los pináculos que llaman polos;
a una nombran Cynosura,
a la otra la apellidan Hélix.
Le mostraba la constelación de Arturo, las cabrillas y el luciente Dragón. Es Libra la que divide el día de la noche e iguala las horas de trabajo con las de sueño, y la que señala los tiempos para sembrar cebada. Y en otoño, la que empuja los vientos que descuajan los sembrados y funde el cielo en torrentes: las zanjas se anegan, los ríos se hinchan con estruendo y en los estrechos se agita y ruge el mar. Es el mismo Júpiter quien desde lo denso de las nubes lanza el rayo con centelleante mano; entonces tiembla la tierra, huyen las fieras y el espanto abate el corazón de los mortales.
Le decía también que en el globo de la tierra domina el mar y que está dividida en dos zonas, una de las cuales es la que habitamos. Vemos que en ella brilla el cielo, florecen las plantas, vegeta la vid y habitan los hombres. La otra región, la austral, es casi desconocida; allí el horrible Aquilón sopla con estruendo congelando las aguas y multiplicando los hielos y las nieves.
Le explicaba que los cuatro elementos todo lo permean, que son el origen de los cuerpos y que tal es la razón para que lo terreno y lo humano se dirijan en ángulo recto y por su propio peso a la tierra, y que lo ígneo y lo aéreo suban en línea directa al cielo.
El padre pasaba los días sumido en la lectura de antiguos textos griegos. Decía que las obras de Homero, las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, los idilios de Teócrito y los poemas de Arato, Calímaco y Apolonio de Rodas no han sido superados, como tampoco han sido superadas las enseñanzas de Sócrates, Platón y Aristóteles. En particular, le recitaba los idilios de Teócrito —esas historias de pastores que en medio de un paisaje campestre narran sus penas de amor— y Marco creía que se trataba de episodios vividos por el padre siendo joven, antes de partir para la guerra, de donde regresó herido y enfermo. Por eso le producían tan honda emoción.
Marco vivía fascinado con las historias de los dioses que leía en los textos de su padre o que escuchaba de sus labios y de los labios de los esclavos y otros adultos. No era fácil seguir a cada personaje por las muchas metamorfosis y aventuras. En la mente cultivaba las figuras, grandes y desnudas, con músculos, pechos, piernas, partes pudendas, cabello y demás atributos, cuyas siluetas estaban descritas en los textos o representadas en estatuas y dibujos, y siempre estaba atento a la aparición de la carne desnuda. En realidad, lo que más le fascinaba eran las proezas eróticas de esos seres celestiales, y sus vidas plagadas de persecuciones, capturas y subyugaciones violentas, y cuando veía los cuerpos marmóreos de las estatuas, sentía toda esa carne tensa, como si fuera su propia carne. Imaginaba el empuje de esos muslos poderosos sobre otros muslos de la entrega y creía escuchar gemidos en los que se mezclaba el dolor y el éxtasis. Y al proyectar aquellas imágenes celestiales sobre los adultos de la casa y de las casas vecinas, sentía curiosidad y susto y se los imaginaba forcejando y gimiendo en los lechos en la oscuridad de la noche.
La biblioteca —compuesta por libros y bustos tallados en piedra heredados de los ancestros— era famosa en la región y el padre no escatimaba esfuerzos para enriquecerla con nuevas adquisiciones. Representaba la educación que había recibido y la que quería darles a los hijos. No se trataba solo de una colección de libros y bustos; era el espacio más importante de la casa, con varios salones unidos por un corredor rodeado de jardines. Allí los niños recibían las enseñanzas de los esclavos griegos y aprendían a leer y a recitar; el padre igualmente pasaba el tiempo sumido en la lectura o conversando con los visitantes. El hecho de que vinieran a buscarlo le daba a la familia cierta preeminencia sobre las demás familias de la región.
En cuanto a los bustos —de uno o dos dígitos de altura— representaban aquellas figuras tan apreciadas por el padre, cuyos nombres estuvieron entre las primeras palabras que el niño aprendió a pronunciar.
Todos estaban convencidos de que el griego es el idioma de las cosas elevadas, de la poesía y la filosofía, y que el latín es útil solo para la guerra y el comercio. Y de igual forma estimaban a los esclavos griegos —hombres y mujeres— porque de ellos bebían la lengua y la cultura que tanto les fascinaba.
Los esclavos se consideran parte del patrimonio y en la familia había decenas para los trabajos agrícolas y las labores del hogar. El padre seleccionaba aquellos que sabían leer y escribir (o los que suponía que iban a aprender con facilidad). Los entrenaba como traductores, contadores, administradores de las propiedades rurales, para la compra y venta de cosechas, el cobro de arriendos y demás actividades. Tiro era uno de aquellos esclavos griegos. Poco más que adolescente, recién había sido adquirido. De rostro alargado y facciones hermosas, demostraba un carácter benévolo, don de gentes y buena dicción. El padre lo destinó para que le ayudara en el cuidado y orden de la biblioteca y el muchacho demostró buena disposición para el estudio. Se encargó, además, de acompañar al niño Marco en el aprendizaje de las primeras letras.
Luego nació el segundo hijo, Quinto, quien pronto seguiría los pasos de Marco.
Elvia, la madre, era famosa por su elegancia en el vestir y sus formas autoritarias. Pertenecía a una gens más destacada que la del marido porque contaba con dos pretores, y la tribu Cornelia era su circunscripción electoral. Al igual que el esposo, pertenecía a una familia rica. Los parientes poseían propiedades y cantidad de esclavos dedicados a labores agrícolas. También especulaban con tierras y algunos ejercían la usura. Fue Elvia quien les enseñó a los hijos los rudimentos del latín, los números, a contar y a computar. La acompañaban en el pórtico cuando ella se reunía con las esclavas. Si hacía buen tiempo, sacaban las ruecas, los telares y la mesa de cortar y allí trabajaban aprovechando la luz de la tarde. Reían, cantaban cancioncillas que los niños aprendían de memoria, y las voces se extendían por la casa como un mensaje de alegría y tranquilidad.
Al aumentar los achaques, el padre limitó los recorridos por el campo y ahora pasaba más tiempo en la biblioteca. Por eso, Marco y Quinto se familiarizaron desde niños con papiros y pergaminos, copiando textos y componiendo versos, siempre con la ayuda de Tiro.
Escuchaban del padre la historia de la familia y de las familias de la región. Algunos habían ido a la guerra y habían sido héroes. Él mismo combatió, aunque no le gustaba referir sus experiencias. Fue así como primero Marco, y unos años después Quinto, concibieron sueños de heroísmo: la grandeza de un antepasado es la marca que tienen que igualar o superar los hombres del presente.
Elvia quería que sus hijos fueran a la capital, cada uno a su debido tiempo, para que establecieran amistad con jóvenes de las altas esferas y para que continuaran su formación bajo la tutela de alguien que les brindara oportunidades. Primero enviarían a Marco; a Quinto, que demostraba un carácter diferente —más activo y ruidoso, con rasgos parecidos a los de la madre y con un cuerpo más fornido— ya le llegaría el turno.
En Roma hay todo tipo de oportunidades: escuelas, palestra, foro, gimnasios. De Grecia llegan filósofos, poetas, gramáticos, retóricos, oradores; más en esa época que huían de los feroces ataques de Mitrídates. Abundan también los romanos importantes —magistrados, abogados, senadores, comerciantes— que requieren los servicios de jóvenes inteligentes que puedan leer, escribir y que manejen con propiedad no solo el griego sino también el latín. Y, sobre todo, está el ejército que siempre requiere sangre nueva y que a los jóvenes les ofrece la mejor forma de ascender socialmente.
Además de estudiar en las escuelas, los muchachos se entrenan en los gimnasios, nadan en aguas heladas o turbulentas, practican la equitación, aprenden acrobacias con equinos y el uso de las armas y participan en paradas militares en el campo de Marte. Así se preparan para ingresar al servicio militar como soldados rasos, para cumplir órdenes bajo la dirección de algún comandante famoso. No le temen al combate porque este es la antesala de la gloria.
Entonces entienden la importancia de ser orador: no basta con ser ciudadano y buen soldado. No basta con la fortaleza física, la temeridad, la disciplina, la agilidad mental para la estrategia. En el momento menos pensado, quien quiera ser jefe tiene que arengar a las tropas. Un buen discurso antes de la batalla —improvisado y oportuno— puede significar la diferencia entre el triunfo y la derrota. Y luego, cuando el ejército vencedor entra en la ciudad, el comandante tiene que dirigirse a los senadores y al pueblo para ganar apoyo. Quien aspire hacer carrera en la política, quien aspire a la nobleza, debe saber hablar bien en público.
Elvia era la más interesada en estos asuntos. Decía que no hay mejor arte que la oratoria: permite gobernar, atraer los entendimientos, mover las voluntades. La definía con palabras de Catón «el Viejo»: «el orador es aquel virtuoso que puede hablar con propiedad» (vir bonus dicendi peritus). Aseguraba que si se conoce el tema, no faltarán las palabras (rem tene, verba sequetur). Y se preguntaba:

—¿Hay algo más agradable que una oración exornada y elegante, de graves sentencias y palabras graciosas?
Elvia se entusiasmaba. En una ocasión aseguró que nos aventajamos de los animales porque tenemos el don de la palabra y porque podemos expresar lo que pensamos.
Y para ser buen orador, es indispensable conocer la gramática. Hay buenos gramáticos en Roma; siguen los modelos griegos. Su labor consiste en explicar a los alumnos los discursos, la poesía, los textos de geografía e historia. Es el sistema que inauguró en Roma el poeta Quinto Ennio y que luego muchos imitaron. Ennio escribía tragedias y comedias con temas latinos y a los alumnos se las explicaba tanto en la argumentación como en los aspectos formales. Están también los textos de Livio Andrónico; fue quien primero tradujo al latín la Odisea de Homero. Escribió en latín tragedias y comedias y las representó en los juegos —con temas como la ira de Aquiles y la locura de Ayax—. Su gran aporte consistió en adaptar los versos griegos a los ritmos latinos y los sonidos originales al oído romano. Sustituyó sílabas breves por sílabas largas y versos yámbicos por versos senarios. Y respecto de la oratoria, están los discursos de Demóstenes que, a pesar de la antigüedad, siguen siendo el modelo preferido.
En Roma existen también escuelas de música, danza y otras artes, pero estas no son para los que aspiran a la nobleza. Cualquier plebeyo o esclavo manumiso puede formarse como mimo, teatrero o danzarín para luego satisfacer los gustos y lascivias de los poderosos; nada que interesara a Elvia, quien se proponía mantener apartados a los hijos de esas tentaciones.
El principal consejero en estas cuestiones era su cuñado Lucio, que visitaba la capital y era amigo de oradores y políticos. Estaba también una tal Marcia, de familia de agricultores, casada con Aculeo, un negociante de vinos de Arpino, quienes se habían radicado en Roma para mejorar los negocios. Eran buenas amigas desde la niñez y Elvia se hospedaba en su casa cuando ocasionalmente visitaba la ciudad. Ahora, por una suma razonable, se ofrecía para hospedar a Marco.
Por el trato con el padre y los esclavos, Marco tenía nociones de gramática y retórica y experiencia en la lectura de tratados griegos. Su mejor carta de presentación era la poesía. A sus cortos años vertía y adaptaba al latín e incluso componía tetrámetros. En ocasiones trabajaba hasta tarde en la noche y, al día siguiente, podía mostrarle al padre decenas de versos de cosecha propia. Ya poseía recado de escribir: plancha de cera, espátula para tomar notas y un estuche con plumas, cajas de sellos, fajo de papiros y tarro de tinta.
El énfasis que soñaba la madre para el hijo, sin embargo, no era la poesía sino las leyes; por eso escogió bien al primer maestro: Quinto Mucio Escévola, hijo y nieto de pontífices máximos y reconocidos hombres de leyes. Había sido tribuno de la plebe, edil y cónsul. Procedía de una familia poderosa y, un tiempo después, su hija Mucia se casó con Pompeyo Magno. Era calvo. Los ojos daban la impresión de ser de cristal. La nariz era chata, los labios gruesos. De lejos parecía una pera por la inmensidad de la barriga. Ninguna toga, por costosa que fuera, lograba darle elegancia. Era alegre y gozón: a pesar de la edad, seguía viviendo la vida en toda plenitud y no se privaba de ninguno de los placeres. Pero tenía voz recia y de inmediato convocaba la atención cuando comenzaba a hablar.
Escévola no tenía propiamente una escuela, pero recibía alumnos, a quienes encomendaba tareas. La madre le envió alguna composición del hijo y el viejo abogado se interesó por el joven. Así, a sus cincuenta años, al conocerlo personalmente, le dio la bienvenida, y Marco, de quince, se sintió alborozado porque carecer de aceptación es un verdadero oprobio para un mancebo.
Pero cuando el maestro lo inició con jovial lujuria, el mancebo sintió en su propio cuerpo lo que significaba aquel encuentro: carne real, espesa, mezclada con fugaces imágenes de dioses, comprendiendo, finalmente, lo que significa el amor entre adultos. Y nunca imaginó que pocos años después, el maestro pudiera ser asesinado en medio de la lucha por el poder entre Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila.
Escévola tenía varios ayudantes, pero Marco pronto fue el favorito; le hizo aprender las Doce Tablas y lo llevaba como escribiente a los juicios. Los de derecho privado tienen lugar en el foro y en las basílicas, y los de derecho público en el senado o en el templo de Júpiter, y el joven aprendiz se fue familiarizando con estos escenarios. Lo ponía al tanto de los antecedentes de cada caso: leyes, carácter y pasado de los implicados, intereses políticos de los jueces, contextos sociales y cualquier otra circunstancia que pudiera atenuar o agravar el caso. Los enviaba con instrucciones —a él y a los compañeros de entrenamiento— para que entrevistaran a las víctimas, familiares y cualquier persona que pudiera servir de testigo, anotando nombres y detalles. A veces el propio Escévola iba con ellos. Había que desarrollar la capacidad de observación, aprender a ser selectivo, encontrar el meollo. En esta labor basaba su prestigio como abogado. Con tales informes, Escévola redactaba las acusaciones o defensas que por lo general eran contundentes.
En el foro, el lugar más visible es la rostra («los rostros», el terrado donde estuvieron exhibidos como trofeo los espolones de las naves de Cartago), convertido ahora en tribuna de magistrados y abogados. Antes de pasar a la rostra, Escévola y sus acompañantes se detenían en el templo de Minerva, que los griegos llaman Palas Atenea, para encender una llama votiva y hacer algún ofrecimiento. En el altar mayor hay una estatua de la diosa ciega que sostiene la balanza. Escévola creía en la justicia, en que siempre es posible repartir beneficios y pérdidas de manera equitativa. Defendía a todos los que acudían a él, aún a los que carecían de dinero. Por ello el pueblo lo adoraba. Aceptaba los aplausos y en ellos encontraba el mayor premio a sus esfuerzos.
Pero Escévola no era el único abogado famoso. Marco se familiarizó con otros que encontraba en el foro. Quien más lo atraía era Lucio Licinio Craso, a quien llamaban «Orator». Cuando lo escuchó quedó fascinado; tenía un timbre de voz sonoro, una presencia imponente, unos ademanes precisos y sus palabras parecían poesía pura. Recibía alumnos y Marco le pidió autorización a Elvia para tomar clases con él, porque eran caras. Fue presentado por Escévola y así pudo alternar las clases con las prácticas. De Craso aprendió ciertas formas de la argumentación y del desempeño oral. Insistía sobre la necesidad de formar un estilo sencillo y claro. Un día, con cierta picardía, el maestro le dijo que recordara bien en qué consistía la sencillez: había que evitar los adornos que no fuesen necesarios; la elegancia en la escritura es como la elegancia en la mujer: huele bien cuando no huele a nada.
Conoció a otras figuras, como Marco Antonio —amigo del tío Lucio, quien ya estaba anciano y próximo a retirarse— y a Publio Sulpicio Rufo —«el más dignificado y el más trágico de los oradores de entonces»—. También a varios maestros griegos que llegaron huyendo de Mitrídates: Apolonio Molón, que le enseñó retórica; Filón, que le dio clases de lógica y Diodoto que le habló de estoicismo. Los potentados se los peleaban para alojarlos en sus casas donde instruían a los hijos, autorizándolos, a veces, para impartir lecciones públicas. (Años después, Diodoto pasó a vivir a casa de Cicerón para educar a sus hijos).

Pero fue Quinto Hortensio el que más influyó en el joven aprendiz en esta época. Había nacido en Roma y solo le llevaba ocho años de edad. Sus éxitos como abogado eran contundentes y su fama se extendía con rapidez; competía con abogados de más edad; podía memorizar leyes, informes y discursos y componía con facilidad y sus argumentos eran efectivos. Se había ingeniado un recurso que muchos, incluido Cicerón, empezaron a imitar: anunciar las divisiones de lo que va a decir y recapitular lo dicho. La voz era sonora, la presencia elegante, mejor dicho, espléndida, y estaba acompañada de gestos que a Cicerón y a muchos les parecían fascinantes y que, por supuesto, trataban de imitar (a pesar de lo que les aconsejaba el buen Craso). Hortensio fue el ídolo y le señaló un horizonte prometedor que bien podía transitar si adquiría seguridad en sí mismo. Su imaginación se vio iluminada por una escena futura en la cual enfrentaba a Hortensio para derrotarlo limpiamente y con recursos propios. Tuvieron que pasar años para que entendiera que Hortensio era más amanerado de lo que convenía, y que imitarlo era contraproducente.
Con todos ellos estableció relaciones profesionales y de amistad: no perdía ocasión de escucharlos, vivía pendiente de sus enseñanzas, conversaciones y discursos; leía lo que escribían o habían escrito y tomaba notas. Se sentía orgulloso de la amistad que le deparaban. Y de ellos aprendió que solo es posible distinguirse en la oratoria cuando se posee un acervo de conocimientos, cuando se han estudiado las artes, leído muchos libros, comprendido los enigmas; cuando se sabe griego, aritmética, geografía, leyes, filosofía, retórica y tantas cosas más. Si la persona no conoce el tema en extensión y profundidad, el discurso será mera charlatanería, por más fluidez, seguridad o certeza con la que pretenda hablar. Solo a partir del conocimiento es posible persuadir y deleitar.
En casa de Marcia y Aculeo vivió pocos meses porque quedaba retirada de los lugares de estudio. Pasó a convivir con Escévola, quien habitaba con la familia una enorme construcción sin lujos en el Palatino. Escévola estaba casado con Lelia (hija de Lelio, quien tenía fama y de quien luego Cicerón diría que era «el orador más ameno del siglo») y tenían dos hijas. Luego vivió en residencias de jóvenes. Hay muchas en Roma y allí llegan estudiantes de toda la península y aún de las provincias. Al pasar de un maestro a otro, de un barrio a otro, de unos baños públicos a otros, Marco cumplió otra de las ambiciones de la madre: relacionarse con las «altas esferas». Allí estaban los Sula, los Pompeyo, los Mario, los Antonio, los César, los Catilina, los Craso, los Bruto. Algunos fueron amigos cercanos, otros simples conocidos con quienes intercambiaba un saludo o una sesión de entrenamiento. Cicerón adoptó sus modales, vocabulario, forma de vestir, gustos. A los pocos meses ya no era un extraño. Se sentía cómodo y feliz en ese mundo de intrigas, de noticias imperiales, de figuras políticas; ese mundo de lujos y placeres tan distinto del que se vivía en Arpino. Recordaba el desaliño y la dificultad con que vistió la primera toga; ahora se sentía cómodo pues tenía varias y las alternaba de acuerdo con la oportunidad. Sin embargo, no faltaba quién le hiciera sentir que era un plebeyo, un campesino, que no se podía dar ínfulas, que tenía que mantenerse dentro de los límites de su clase. El sentimiento de menosprecio le duraba poco; al momento el espíritu de superación le hacía olvidar cualquier humillación.
Tampoco olvidó la poesía. Hizo amistad con Arquías, quien le llevaba casi diez años. Oriundo de Antioquía, en Siria, había ganado fama desde los diez y seis en recitales griegos por su extraordinaria facilidad para improvisar y componer. Dedicaba sus versos a las grandes figuras que lo patrocinaban. A Roma llegó huyendo de Mitrídates en 651 y Lúculo le ofreció protección y lo alojó en su casa. Le servía de maestro griego al propio general y a sus hijos, y ofrecía clases a otros estudiantes. Cuando Lúculo se desempeñó como cuestor en el ejército de Sila, Arquías lo acompañó en misiones a Sicilia y Siria, y, al pasar por algunas ciudades italianas, logró las ciudadanías locales a instancias de su patrón. Desde esa época aspiró a que Roma también se la otorgara.
Ya dijimos que Marco, desde niño, traducía del griego y componía poemas en la intimidad del hogar. A Roma llevó un buen manojo y al avanzar la relación con Arquías se los fue enseñando: una comedia titulada Vxorius (el marido dócil) de carácter jocoso. Otra titulada Aratea, de más de mil versos sobre el movimiento de los astros, copiada del poema de Arato. Y otra más, Pontius Glaucus, de un centenar de versos copiados de las Metamorfosis de Nicandre. Fue el más celebrado por Arquías; en él narra, en alejandrinos, la transformación en dios sufrida por el pescador Glauco de Boecia, y sus amores subacuáticos. La versión latina de Marco, sin embargo, podía leerse con tal elegancia y fluidez, que Arquías no dudó de las condiciones poéticas del amigo.
Con Arquías, Cicerón aprendió una importante lección: el elogio es una práctica retórica que tiene su técnica y su oportunidad y puede ser una herramienta poderosa. Los poetas la manejan con maestría y practican el mutuo elogio con buenos resultados. Arquías pregonaba que Marco Tulio Cicerón era el poeta latino más importante que había conocido. Y de igual forma, Cicerón pregonaba que Arquías era el poeta griego más importante que había conocido.
Al ver estos hechos con la perspectiva de los años, tenemos que reconocer que la poesía no le dio a Marco más que aquellas satisfacciones juveniles que hemos mencionado. Dejó de practicarla porque la oratoria, la lucha política y la búsqueda de leyes que hicieran posible el sueño de una República en paz, copó sus capacidades y su tiempo.
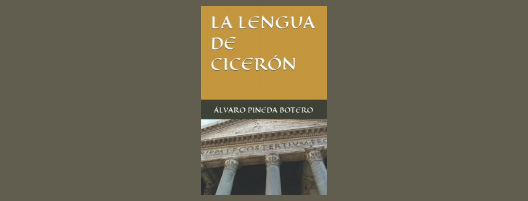
* * *
El presente texto hace parte de la novela « La lengua de Cicerón», publicada en 2022.
____________
* Álvaro Pineda Botero. Escritor y crítico. Es autor de las novelas Trasplante a Nueva York (Premio Nacional de Novela Universidad de Nariño, 1983); Gallinazos en la baranda (finalista del IV Concurso Nacional de Novela Plaza y Janés, 1986), Bolívar el insondable (seleccionada por la revista Credencial como una de las más destacadas del siglo xx en Colombia), entre otras. Como crítico ha publicado Del mito ala posmodernidad; La esfera inconclusa: novela colombiana en el ámbito mundial; y La fábula y el desastre, estudios críticos sobre la novela colombiana 1650-2007. Sus obras más recientes son El esposado, memorial de la Inquisición (novela, 2011); La política de Dios (autobiografía del papa Clemente X, 2013) y Tomás Carrasquilla, vida, creación e identidad antioqueña, publicado por la Editorial de la Universidad de Antioquia en 2016. También es autor de artículos publicados en Colombia y el exterior. Algunos de sus textos han sido traducidos a diversos idiomas.
** Sara Serna Loaiza es estudiante de arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, ilustradora y diseñadora gráfica por afición. Como lectora, se inclina hacia el realismo mágico latinoamericano, la fantasía heróica y la novela psicológica rusa. Como creativa, tiene por hábito buscar patrones, composiciones y referencias en la realidad tanto como en la ficción. En ilustraciones ajenas y fotografías tan casuales como maestras publicadas en redes. En las pequeñas exposiciones y galerías que el transeúnte, si es curioso y observador, puede encontrarse al recorrer las calles de su ciudad, y en esas escenas coincidentes, accidentales, y perfectas, en las que la cotidianidad encuentra el ángulo, la iluminación, el balance correcto de composición, que encuadrados por el ojo fisgón adecuado, capturan un cuadro cinematográfico espontáneo bastante impresionante.La lengua de Cicerón, Álvaro Pineda Botero, novela, edición 97
Es la administradora del perfil de Instagram de la revista ( @revista.cronopio ) y también aporta sus ilustraciones para algunos artículos de la misma.

