LA POÉTICA SOLIDARIA DE CÉSAR VALLEJO: AL RESCATE DEL YO Y DEL NOSOTROS.

Por Enrique Bruce Marticorena*
En los últimos lustros del siglo XIX, el cambio era rutina. Nada permanecía. El mundo físico conformaba una nueva dinámica en su comportamiento y naturaleza, a decir de las ciencias matemáticas y físicas positivistas, a la par del mundo psíquico y social que vislumbrábamos con no menor asombro. Las ciudades se expandían en términos urbanísticos y demográficos de manera vertiginosa, sobre todo en el Nuevo Mundo. Lo que me había rodeado de niño se hacía irreconocible en mis días de adulto. En el mundo literario, se buscaban también nuevos modos de decir para expresar un mundo que era de por sí, inexpresable. El escritor (y primero el poeta antes que el prosista) hurgó en el lenguaje desde los años de los experimentos de Mallarmé, para hallar un sentido para el mundo que brotaba titubeante de sus páginas. El escritor buscó situarse en algún lugar en el discurrir de sus propias palabras, tanteó en ellas y descubrió una tierra extraña, y en esa tierra extraña tanteó nuevamente buscando un hogar que no encontró.
Hubo, sin embargo, un hogar desde el cual partieron muchos escritores en busca de sus propias palabras. El hogar que poseían había sido el de la larga tradición del Iluminismo combinado, en un grado no menor, con la de la prédica cristiana milenaria que albergaba tanto el sentimiento íntimo como las dinámicas morales colectivas. El cristianismo fue en Occidente un texto largo de páginas repasadas muy lentamente. Encontrábamos calor en sus letras más inspiradas y en sus glosas de aparente pertinencia. El endiosamiento de la razón a fines del XVIII en adelante también iba a su manera, en pos de un nosotros, cuando la prédica moral teologizada había desaparecido de las páginas de las mejores mentes y el nosotros cristiano se fue haciendo difuso. Las alegorías de la justicia, la libertad y la fraternidad serían faros que iluminarían a una colectividad con pretensiones universalistas.
Cuando los escritores del XIX y del XX cerraron el voluminoso libro de la cristiandad al no sentir reverberación alguna en sus corazones de las mejores notas de esa tradición, fueron honestos. El fin de una relación amorosa equivale al respeto suficiente como para no perpetuar un simulacro de esta. Sin embargo, esa reverberación no se acalló para ciertas voces de los dos últimos siglos. No al menos, para el poeta peruano César Vallejo (Santiago de Chuco 1892 – París 1938).

César Vallejo nació en un pequeño poblado de la sierra norte del Perú, poblado al que durante muchos años después de su muerte, se le negaría figurar en el mapa del país. Su padre fue gobernador de provincia y su madre se dedicó exclusivamente a las labores domésticas. Sus dos abuelos habían sido sacerdotes, algo relativamente natural en las provincias, y su entorno estaba familiarizado con el repique de la Iglesia de Santiago Apóstol, las lecturas bíblicas y el catecismo. A los 17 años, este joven obsesionado por las letras, buscaría trabajo por necesidad en el asentamiento minero de Quiruvilca como administrador, sin resultado. En abril de 1910 se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad de Trujillo, capital de región, pero incapaz de sostenerse, regresará a su Santiago de Chuco natal donde trabajará como preceptor. Viajará a Lima por primera vez en 1911 para matricularse en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero nuevamente, por dificultades económicas, es obligado a regresar a la norteña La Libertad. Entre ese año y 1913 laborará como contador de una hacienda (puesto que le hará ver el trabajo expoliador de los peones «enganchados») y como preceptor en un centro escolar público. Enseñará botánica y anatomía, dictado que, sumado a los cursos que habría tomado en la universidad limeña, le prestará términos que incluiría en su primer poemario de vanguardia, Trilce (1922). En 1913, inscrito nuevamente en la Universidad de Trujillo, será contratado tiempo después como profesor de primaria a tiempo completo en un centro escolar de varones. Los años siguientes serán de relativa estabilidad para el poeta. Se integrará a la Bohemia de Trujilo donde conocerá intelectuales de la talla del filósofo Antenor Orrego y de Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador del APRA. Empezará a publicar sus poemas en diferentes medios locales. Viajará a Lima en 1918 donde trabajará, en los años por venir, como profesor del Colegio Guadalupe, y como entrevistador y cronista. Conocerá a los poetas Manuel González Prada y a José María Eguren. Hay dos cosas que perturbarán esos años de fértil aprendizaje para el joven intelectual: la muerte de su madre en agosto de 1918 y su estadía injusta en la cárcel trujillana entre 1920 y 1921, a raíz de una redada. Dejará la cárcel, en mucho por la mediación de sus amigos y colegas, pero con libertad condicional. Abandonará para siempre su sierra natal y se irá a Lima. La publicación en dicha ciudad de Trilce en 1922, será acogida con indiferencia. En junio de 1923 abordará un barco con solo ciento cincuenta soles en el bolsillo para ir a Europa, de donde no regresará al Perú. Vallejo no regresará a muchos lugares después de esa travesía de desarraigo. Cuando «El Oroya» lleve en cubierta a un joven poeta con destino incierto, una melancolía oceánica desbordará esa alma joven y la aventura de una lengua, la castellana, mostrará todas sus fisuras y expresará honduras insospechadas que se abrirán como heridas, entre el lenguaje y los referentes del mundo.
La aventura de Vallejo fue vivencial, pero también decididamente libresca. Entre 1913 y 1914 Vallejo recibió como premios de la Universidad de La Libertad, textos de raigambre positivista y evolucionista como La filosofía del siglo XX de Taine, Historia de la Religión de Max Müller, Sociología y política de Gumplowitz, Elocuencia ática de Gérard y, muy significativamente, El enigma del universo de Ernst Haeckel [1].
La lectura de los dos primeros, de Taine y de Müller, le abrirían al poeta peruano los perfiles generales de las religiones asiáticas y sus cosmovisiones radicalmente diferentes a las juedeocristianas. El siglo XIX y los inicios del XX no solo desplegarían lecturas orientalistas sino también revisiones cientificistas de la estructura religiosa en general. La Biblia sería diseccionada en términos antropológicos y filológicos estrictos, como aquellos realizados por Ernest Renan en el XIX.
El libro de Haeckel que tendría Vallejo en sus manos, desafiaba el concepto dualista cristiano que separaba el cuerpo del alma, abogando por uno monista, concepto bajo el cual el ser humano no tenía un lugar privilegiado por encima de la naturaleza sino que estaba perfectamente emplazado en ella como un continuum. No solo el hombre y el mundo conformarían una sola entidad. Haeckel tampoco haría una separación tajante entre Dios y la naturaleza ante los ojos asombrados de un lector de las provincias del norte peruano. El materialismo derivado de las perspectivas evolucionistas de Charles Darwin tendría un claro efecto en nuestro bardo que incorporaría en muchos poemas imágenes que incidirían en la animalidad del hombre. De allí la insistencia temprana en su lexicon anatómico en su poemario Trilce como: pie, columna vertebral, huesos húmeros, deglución, dientes, pelos, uñas… Juan Fló rastrea en todos los poemas de Vallejo más de un millar de sustantivos referidos a lo corpóreo [2]. A Haeckel le debemos por igual la analogía no desechada, hasta el día de hoy, de la evolución individual y la colectiva; la analogía que compara el desarrollo de una persona desde su estado fetal hasta la senectud con aquella otra de la evolución de nuestra especie, desde nuestros inicios pre-lingüísticos hasta el desarrollo y el declive percibido de nuestras civilizaciones [3]. Es así que el desarrollo del hombre es una línea continua entre nuestros estamentos vegetativos y animales primarios hasta llegar a la criatura simbólica que somos. Nuestras conformaciones materiales e institucionales de civilización esconden debajo del terreno de nuestra historia, capas que ocultan al hombre y la mujer atávicos, a aquellos que se reunían alrededor de un fuego y que divisaban temerosos a las fieras que acecharían en la noche.

Dios, tal como se entiende en Occidente, es producto necesario de un proceso simbólico complejo que ha involucrado divisiones del trabajo claras y administraciones del conocimiento con gran prolijidad. Este dios parece haber sido devaluado en el discurso positivista mas no en la experiencia interior vallejiana. Lo que habría sido devaluado con los años de experiencia en la psiquis de este poeta es el discurso tradicional sobre Dios, no el sentir revestido de misterio del creyente. No. De hecho, el espíritu que trasciende el cascarón vacío del dogma. Las ciencias y la filosofía positivistas de época habían enriquecido la visión del mundo material de manera extraordinaria. La teoría de la relatividad restringida de Albert Einstein de 1905 había establecido el maridaje entre el espacio y el tiempo, y la determinación del espacio como curvatura. Nuestra imagen del cosmos se hacía mayor, no solo en la calibración de su volumen sino en las especies de su materia y las dinámicas impensables años atrás, de su comportamiento. La matemática probabilística tomó el relevo a la clásica para acompañar los descubrimientos y experimentos (y las matemáticas mismas podrían ser ahora experimentos). Lo que se iba diciendo del universo se tornó absolutamente más audaz e incitador para la imaginación del lego. La luz devino en corpúsculos y para Max Planck, la materia era también la energía que irradiaba. Los viajes de la luz eran corpúsculos y eran ondas de manera alterna o simultánea. Las ciencias biológicas nos proveyeron, de otro lado, el concepto de la evolución y el legado genético. La tecnología invadía los hogares mediante el fonógrafo, la bombilla eléctrica y ya en las primeras décadas del XX, la radio. Las grandes distancias entre países y continentes se hacían irrelevantes frente al teléfono y la expansión masiva de los medios escritos. Grandes masas de gente y mercancías se desplazarían gracias al tren a vapor en el XIX, y los artefactos voladores de las primeras décadas del siglo siguiente brindarían promesas comerciales. Los primeros coches, en un inicio como entretenimiento y lucimiento para los más ricos, alterarían dramáticamente, con los años, el trazo urbano de la ciudades. El cine ofrecería nuevas posibilidades de expresión artística. Los productos en masas invadían escaparates y tiendas, y el menaje de las clases medias.
El mundo era para ser visto. Las sensaciones proliferarían en el paisaje urbano y la imaginación de las personas. Ese mundo, repetidas veces censurado por centurias por el discurso religioso tradicional, se abriría paso con su sola expresión sensorial y con el aval de una nueva superstición de época: el progreso. El discurso religioso, en cambio, se hacía cada vez más afónico y con una audiencia culta cada vez más indiferente a él. Vallejo tendría que conciliar, en su aventura poética (la única de valencia existencial para él), esos dos panoramas espirituales: el del mundo y el de la religión, el del deslumbramiento cientificista y el del recogimiento místico solitario.
Vallejo dejó claro en su Rusia de 1931 [4], que la nueva sociedad bolchevique encarnada no consistía en una nueva religión, y que estaba lejos de ser un pretexto para incluir en su imaginario el santoral de un Lenin o un Stalin. El poeta peruano, maravillado ante los cambios que veía en la nueva Rusia, redactaba estas palabras en mucho para defender las críticas, a veces simplistas (aunque no del todo descartables), contra el experimento socialista de mayor envergadura hasta entonces. Para Vallejo, el experimento bolchevique no precisaba del aval discursivo de la religión tradicional. Un estadista no tendría que tener la investidura de un pope. No había necesidad de una impostura. Sin embargo, hay que decir que Vallejo también cuidó de afirmar que el nuevo socialismo no invalidaba de por sí el sentimiento religioso de las personas. La experiencia mística podría ejercerse, según el ensayista peruano, en el terreno individual. Dios podría seguir siendo el confidente secreto de un alma hambrienta de trascendencia en el ámbito de lo privado que no en la ritualización pública.
Todo esto dice y se infiere de sus ensayos. Sus poemas a partir de Los heraldos negros de 1918, y sobre todos los escritos después de sus visitas a Rusia entre 1929 y 1931, sugieren más. La nueva religión a la que Vallejo poeta se abrazaría era la de las sociedades y las personas marginadas. La Rusia soviética se había encarnado en proclamas y consignas fijas, como toda aspiración de lo social encarnada en algo. No había más trascendencia para el socialista utópico que lo que el mundo reglado disponía. La utopía que había animado ciertos espíritus occidentales desde los años de Robert Owen y Henri de Saint Simon había agotado sus fueros especulativos y espirituales en la concreción. La utopía se había tornado en un topos, en un lugar perfectamente delimitado en la historia y en su conformación institucional. César Vallejo era una criatura de especulación. Como todo poeta, sentía fascinación por la posibilidad antes que por la realidad fáctica. La Rusia que él admiró y describió en sus ensayos y crónicas le era fascinante, pero secretamente insuficiente. Da aviso de esa insuficiencia cuando él dice abogar más por una sensibilidad socialista que por una proclama en más de un ensayo reunido en El arte y la revolución [5]. Un artista, afirmaba el peruano en su ensayo, debía ser absolutamente libre en su expresión. Este artista no debería sujetarse al yugo de consignas temáticas y estilísticas dictadas dentro de ciertos conciliábulos bolcheviques o filo bolcheviques. Vallejo buscaba una conciliación dialéctica: un artista socialista que hubiese tomado a priori una conciencia de la lucha de clases y que ejerciese en la práctica política los derroteros consecuentes a esa toma de conciencia, iba a hacer arte socialista inevitablemente.
Podemos dar inicio a un largo debate sobre la consistencia del artista y su arte socialista, y sus prédicas tácitas o explícitas, dentro de los parámetros de circulación y recepción de las obras de arte, de aquella época y de cualquier otra, pero quiero sentar aquí lo que Vallejo trataba de conciliar en sus escritos de reflexión y lo que se iba a desplegar, con mayor sinceridad y mayor complejidad (mucho mayor complejidad), en sus poemas. El grito a los combatientes y caídos de la Guerra civil española de sus dos libros Poemas humanos [6] y España, aparta de mí este cáliz [7] proviene de canteras psíquicas suyas que no se resuelven tan dócilmente en sus disquisiciones racionales y de asociaciones convencionales ensayísticas. Vallejo admiraba la inspiración y la concreción de una nueva sociedad que decía desdeñar el soporte discursivo de lo religioso, pero sus poemas trasuntan la fascinación y una entrega a una nueva cristiandad. Los seres humanos no se limitaban a ser, para el poeta, solo el cuerpo (nuevo) de un Cristo mortal, sino que ellos podrían ser la encarnación perfecta de la totalidad de una divinidad hecha carne. Una deidad terrena sería la inspiración perfecta para las conformaciones y solidaridades desde las prescriptivas sociales y cristianas de un Lammenais o un Owen, o los lineamientos de justicia social que acuñara el jesuita Luigi Taparelli en el XIX. Un Cristo que condensara e inspirara una praxis política del dogma de su naturaleza dual, mortal y divina. Vallejo se comprometería paulatinamente con esa «segunda naturaleza», a decir de Kant, que eran las sociedades humanas. El mundo fascinante no solo era el de la materia inorgánica de las estrellas y el de las travesías de la luz, ni solo consistía en el espíritu que animaba los seres vivos de las escalas inferiores, sino que conformaba también un solo espíritu con las masas humanas. Si los positivistas suprimieron la división entre el mundo y Dios en una sola entidad monista, el bardo peruano que presenció la expoliación más vil en las comunidades andinas del norte de su país y las penurias de una guerra en España, borraría la división entre la sociedad y el mundo, y la que había entre el hombre y Dios:
Dios mío, estoy llorando el ser que vivo;
me pesa haber tomádote tu pan;
pero este pobre barro pensativo
no es costra fermentada en tu costado:
¡tú no tienes Marías que se van!
Dios mío, si tú hubieras sido hombre,
hoy supieras ser Dios;
pero tú, que estuviste siempre bien,
no sientes nada de tu creación.
¡Y el hombre sí te sufre: el Dios es él!
(Primeras dos estrofas de «Los dados eternos» de Los heraldos negros de 1919) [8].

«¡Y el hombre sí te sufre: el Dios es él!»: El hombre volvía a ser el centro del mundo, pero de un modo insospechado por la exultación cientificista y algo nihilista. El hombre de Vallejo como centro del mundo era centro en tanto el logos que había comprendido al mundo empezaba a perder sus prerrogativas referenciales. Había una urgencia en situar al hombre como centro: se investía a este, reconocido en sus sufrimientos y en su animalidad, como el nuevo centro dado que su antiguo centro, el logos que lo aprehendiese y le dictase a aquel, el mundo, los parámetros de su propia naturaleza, perdía sus privilegios de nominación y exégesis. La corrosión del lenguaje, la gran proclama de fines del siglo XIX y exacerbada en el XX, solo podría destronar al hombre lógico, no al irracional que había aceptado los límites de su decir. Una vez erigida a una entidad limitada y sufriente como intérprete del mundo, Dios podría recobrar su sitial jerárquico con la condición de que supiese sufrir, como dice el poema, como lo hace el hombre/centro que ha renunciado al discurso racional. Vallejo no suplanta a Dios a la manera nietzscheana, no erige Übermensch alguno. El hombre que sucede a dios en los textos del alemán es el hombre hurgando en sus propias posibilidades morales sin ayuda del soporte discursivo de la cristiandad. Es como el título de uno de sus libros, un Anticristo. En cambio, la poética de Vallejo daría aviso de las posibilidades angustiantes de la limitación humana, de la miseria orgánica a la que se hallaba sojuzgado el hombre, ese «desgraciado mono / jovencito de Darwin» («El alma que sufrió de ser su propio cuerpo», de Poemas humanos). El requisito para la simbiosis entre Dios y el hombre descansaba en la constatación de la mortandad [sic] humana, del dolor de ser un exilado en la única tierra que uno conoce:
Tal la tierra oirá en tu silenciar,
cómo nos van cobrando todos
el alquiler del mundo donde nos dejas
y el valor de aquel pan inacabable.
Y nos lo cobran, cuando, siendo nosotros
pequeños entonces, como tú verías,
no se lo podíamos haber arrebatado a nadie;
cuando tú nos lo diste,
¿di, mamá?
(Extracto de Trilce XXIII).
Las instancias primarias del cobijo y la alimentación devienen como concedidas por un poeta cuya sensibilidad cuestiona los parámetros últimos de ser humano. La propia existencia es prestada, es la constatación primera de una obligación que una persona se impone a sí misma para con los demás, a la manera que haría años después el existencialismo sartreano. Si nuestra humanidad biológica y espiritual es vicaria, era menester apoyarnos en los unos y los otros para que en el proceso de la historia (de nosotros) se hiciese consistente la naturaleza individual. El deber de Vallejo para con el otro nace así de la revelación de esa primera alienación, alienación expresa en otra línea de «Piedra negra sobre piedra blanca» de Poemas humanos: «los húmeros me he puesto a la mala». El dolor vallejiano es el dolor de no poder ser completamente uno para con los demás. No suprimimos a un dios dentro del credo vallejiano del dolor, colocamos a un dios en el plano de lo que vivimos. Le damos, quién sabe, a esa deidad, la oportunidad de ser el nosotros que se va construyendo, de ser uno con el mundo material y sus vicisitudes. A Dios le damos la oportunidad de ser el animal desterrado en su propia tierra que es el hombre.
Hay una primera sociedad por reformar: la unidad familiar. Una de las líneas más entusiastas de Rusia era la que exponía la paridad entre mujer y hombre, y la horizontalidad entre hijo y padre. La democratización es clara. En un poema de Trilce, un espejo devuelve en carne y sangre la imagen idealizada de la familia futura bolchevique:
Así, muerta inmortal. Así.
Bajo los dobles arcos de tu sangre, por donde
hay que pasar tan de puntillas, que hasta mi padre
para ir por allí,
humillóse hasta menos de la mitad del hombre,
hasta ser el primer pequeño que tuviste.
(Extracto de Trilce LXV).
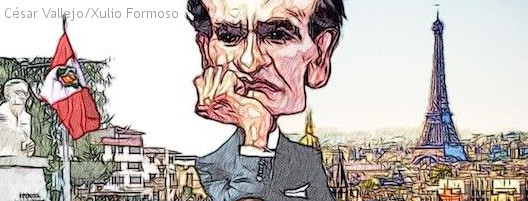
La muerta inmortal es la madre. Ella es el motor de significación primordial en Trilce. Es a partir de ella en que nos encontramos todos; es el viaje desde la madre y hacia la madre que hallaremos la estatura ética de la solidaridad. A contracorriente de la proclama freudiana donde se afirma que el requisito sine qua non del niño varón era que este se alejara de la madre para adquirir la consistencia ética encarnada en el padre, Vallejo opta en su poesía por retornar a esa simbiosis primera con la primera. Ser niño y descubrir otras orfandades, otras hambres y soledades que se dejaron en casa materna. Habríamos de pasar todos «por los dobles arcos de tu sangre», incluso el padre hasta «ser el primer pequeño que tuviste». El entusiasmo racional de Vallejo por la democratización de la unidad familiar de sus ensayos conforma la antesala de una urgencia más espiritual de reelaborar los imperativos primeros de su género y su destino como persona.
La feminización del yo vallejiano obedece al imperativo autoimpuesto de la ética solidaria, de la adultez femenina, no freudiana. Sus versos recorren sus propias instancias de mujer / madre:
«Mi propia sangre me salpica en líneas femeninas». («Cesa el anhelo…» de Poemas en prosa).
«Y hembra es el alma de la ausente // Y hembra es el alma mía» (Trilce IX)
«Y este hombre
¿no tuvo a un niño por creciente padre?
¿Y esta mujer, a un niño por constructor de su evidente sexo?»
(«Un hombre está mirando a esta mujer» de Poemas humanos).
La voz infantil, el alter ego poético de César Vallejo, no podría olvidar ese todo identitario que fue con su madre. Su acercarse a ella implicaría acercarse a los demás. Al ser ella el espacio de una casa y de acopio material y espiritual, nos reencontraremos con los otros niños, con el mundo de desvalidos y desterrados que somos todos a la larga. Seremos con ella y seremos ella. Su figura es, a la manera de una Pachamama, espacio y deidad a la vez que se invoca. Jean Franco nos arroja luz sobre algunos poemas de Trilce donde aparece esa madre proveedora [9]. He aquí los extractos de algunos poemas:
Y nos levantaremos cuando se nos dé
la gana, aunque mamá, toda claror
nos despierte con cantora
y linda cólera materna. (Extracto de Trilce LII)
Tahona estuosa de aquellos mis bizcochos
Pura yema infantil innumerable, madre.
(…)
En la sala de arriba nos repartías
de mañana, de tarde, de dual estiba,
aquellas ricas hostias de tiempo, para
que ahora nos sobrasen
cáscaras de relojes en flexión de las 24
en punto parados. (Extracto de Trilce XXIII).
He almorzado solo ahora, y no he tenido
madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua,
ni padre que, en el facundo ofertorio
de los choclos, pregunte para su tardanza
de imagen, por los broches mayores del sonido. (Extracto de Trilce XXVIII).
La voz poética de Vallejo no está sola en sus alusiones y llamados a la madre:
Aguardemos así, obedientes y sin más
remedio, la vuelta, el desagravio
de los mayores siempre delanteros
dejándonos en casa a los pequeños,
como si también nosotros
no pudiésemos partir.
¿Aguedita, Nativa, Miguel?
Llamo, busco al tanteo en la oscuridad.
No me vayan a haber dejado solo,
y el único recluso sea yo. (Extracto de Trilce III).
La voz del poeta en Trilce, invoca o alude constantemente a su madre, o a los demás que no están, o cuya partida parece ser una inminencia. Su voz clama por la existencia de un nosotros o clama ansiosamente por la consistencia del mismo, sin la premonición de partidas. En la primera estrofa del poema se menciona a unos «mayores siempre delanteros» con respecto a los cuales la voz poética (infantil) admite la posibilidad de la partida de los niños también, tal como hacen los adultos. Nombra a otros niños (sus hermanos) a quienes tantea en la oscuridad. El nosotros gramatical de las estrofas anteriores se resuelve en la última, como el de la primera persona singular que invoca a los demás, y habla de la posibilidad de ser el único recluso (Recordemos que muchos de los poemas de Trilce se escribieron, precisamente, en la cárcel de Trujillo).
La urgencia de un nosotros unidos por la solidaridad, desde Trilce de 1922 hasta España aparta de mi este cáliz de los años treinta, impregna toda la poética vallejiana:
Al fin de la batalla,
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre
y le dijo: «¡No mueras, te amo tanto!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Se le acercaron dos. Repitiéronle:
«¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,
clamando «¡Tanto amor y no poder nada contra la muerte!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Le rodearon millones de individuos,
con un ruego común: «¡Quédate, hermano!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Entonces, todos lo hombres de la tierra
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;
incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a andar…
(«Masa» de España aparta de mí este cáliz).
(Continua siguiente página – link más abajo)
