LA CIUDAD
Para Bertha Ladrón de Guevara
En las solitarias calles se escuchan sus lentos pasos, el sonido de sus zapatos retumba en los viejos y grises edificios cuyas paredes de tabique redondo llevan más de tres siglos de pie. Sus ojos recorren las ventanas en busca de alguna luz o un resplandor que dé indicio de vida. Algunas horas antes su auto se detuvo de forma repentina en medio de la carretera, por más intentos que hizo no pudo hacer que reanudara la marcha, con el ánimo decaído observó que las luces del auto iluminaban un pequeño letrero, se acercó al lugar leyó las letras y miró la flecha que a punto de evaporarse señalaba el poblado más cercano que se encontraba a un kilómetro de distancia.
Decidió a seguir el camino que indicaba la desgastada flecha y ahora, después de una larga caminata se encuentra frente a una funesta desolación que le ha enfriado los huesos, el miedo comienza a recorrer su mente, escucha susurros de voces viejas y olvidadas que se deshacen con el viento estancado, en algunas ventanas comienzan a observarse diminutas luces rojas, el aire se hace pesado y puede tocarlo con las manos.
Voltea para ambos lados, sus pasos se hacen lentos, eternos. Intenta gritar pero no puede, su cuerpo le resulta muy pesado y su respiración es torpe, como en aquellas ocasiones en que las pesadillas no le permitían despertar de forma completa. De los callejones cercanos a la desolada plaza comienzan a salir sombras siniestras que sonríen de forma escandalosa. Permanece de pie, no puede moverse, apenas respira, contempla a las sombras que siguen acercándose, cuando ya están muy cerca puede ver que se trata de varias mujeres con vestidos negros y largos cabellos blancos, su andar es encorvado y de sus manos emergen unas largas uñas. Ahora ya están frente a él, acarician su cuerpo y comienzan a despojarlo de sus ropas mientras recorren su cuerpo con sus frías lenguas.
En medio de siniestras voces es arrastrado hasta lo más profundo del bosque donde las risas se confunden con el chisporroteo de la leña, sobre una enorme lumbre reposa un caldero, el fuego proyecta un halo luminoso sobre las ramas de los árboles, las mujeres comienzan a desgarrarle la piel con sus largas uñas, es momento de preparar la cena, en la que él será el plato principal.
Al día siguiente un grupo de estudiantes encontró su automóvil rojo, que aún tenía las luces encendidas, en el kilómetro 77 de la carretera X, cerca de ahí un letrero descolorido anunciaba:
Ciudad Greenaway
(sitio de brujas)
Un kilómetro
LA JAULA DE LAS LOCAS
Para Yanet Ponce Fernández y Dalia María del Ángel
Hace más de siete años llegó a la ciudad de México, dejando atrás los campos verdes, los árboles frondosos, los ríos transparentes llenos de peces, el aire puro y transparente, la gente humilde y paciente que no tiene prisa, y su pequeña pero hermosa casita de madera en el Estado de Oaxaca.
Ahora vive cerca del paradero del metro Pantitlán, rodeada de fábricas, campos de fútbol llenos de polvo, piedras y cristales de envases de cerveza, de árboles marchitos llenos de smog, de calles que se convierten en ríos de automóviles que contaminan el aire, de edificios grises sin vida y de cerros cubiertos de pavimento, ahora su casa es de cemento y se encuentra en la parte alta de un edificio, el techo de su vivienda es de asbesto cancerígeno y tiene la cualidad de incrementar el frío en la época de invierno y el calor en las tardes de primavera, amén de permitir el libre acceso del agua en temporada de lluvia brindándole con ello a su cuarto una maravillosa cascada.

Hoy como tantos otros días a las diez de la noche se sienta en la banca de la estación Tepalcates de la Línea A del metro, con su pequeña canasta descansando a un costado de sus cansados pies. La canasta aún contiene cacahuates, pepitas y huevos hervidos. Con sus manos detiene su cansado rostro, mientras que el viento de la calzada Ignacio Zaragoza hondea sus cabellos y su falda rosa.
Su mirada triste se fija en un punto del andén, en donde dos docenas de jóvenes emiten ruidos propios de una parvada de urracas, aunque ellos creen que son unas divinas garzas. Del menor al mayor van enfundados de sus mejores y más modernas ropas, se pavonean y gritan incoherencias propias de una rumbera jarocha alcoholizada en época de carnaval para atraer la atención de los usuarios.
Unos se abrazan, otros se besan, mientras los demás continúan en su parloteo. El plumaje de las urracas es diverso aunque predominan pantalones entubados, los peinados frenéticos y las camisas rosadas con rayas blancas horizontales. Los jóvenes sonríen y sus risas son atropelladas por el tren que llega con destino a la estación terminal La Paz. Se abren las puertas y el vapor del interior de los vagones invade la nariz redonda y brillante de Panchita, que indiferente observa a algunas de las urracas abordar el tren, las ve ingresar a ese baño sauna donde confluyen todo tipo de olores y vapores, nefastos algunos y otros no tanto.
Antes de cerrar observa a las urracas arremolinarse contra los cristales, como si pretendieran escapar o reunirse de nuevo, las oye despedirse de las que permanecen en el andén del modo más cortés e hilarante del mundo: ¡Adiós pinches perras putas, ahí se cenan un plátano macho; pero por el culo!, ¡JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA!, acompañan sus risas con movimientos de manos y algunos besos.
Llega el tren con destino a Pantitlán. Panchita recoge su canasta, se pone de pie, y se arregla su falda, aborda el vagón, éste cierra sus puertas y comienza a avanzar, las divinas garzas se quedan atrás. Ya nada le impresiona a Panchita, mucho menos lo juzga, pero esboza una pequeña sonrisa al saberse alejada, por lo menos en ese momento de la jaula de las locas, donde ese montón de putitos, transforman el lúgubre andén del metro en un carnaval de Río de Janeiro, unas putitos simpáticos, que en lugar de divinas garzas parecen cotorras.
MANOS FRÍAS
Para Akire Zepol
No recuerdo exactamente el momento, ni la fecha, ni la hora, simplemente no recuerdo nada, en el espacio onírico el día y la noche se fundieron, mi raciocino se esfumó, pero sucedió, de eso estoy seguro.
Tenía mucho sueño después de trabajar todo el día en el mercado del rastro, mi ropa estaba manchada de sangre y mi piel destilaba una desagradable fragancia: una pesada mezcla de sangre de animales muertos y sudor. Sin embargo, me recosté con las hediondas ropas en el sillón, y después perdí la noción del tiempo.
De repente todo era oscuridad, la luz comenzó a llegar lentamente y con muy poca intensidad, cuando por fin pude ver a mi alrededor me encontraba en medio de un parque, y no sabía si era de día o de noche ya que el cielo era rosado con franjas violetas, en el cual cientos de aves sombrías y pesadas volaban en círculos perfectos sobre mi cabeza. Comencé a correr, intentaba llegar a uno de los edificios que se observaban en las afueras del parque pero unos perros feroces me lo impidieron, y tuve que resguardarme en un kiosco, me senté en su piso de lozas viejas y opacas, apoyando mi rostros entre mis piernas, no entendía lo que me sucedía, lo único que deseaba era descansar y ahora escapaba de unos perros y de unas aves malignas de plumas metálicas.
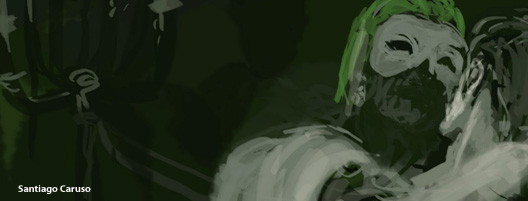
Intentaba despertar y encontrarme de nueva cuenta en el sillón con mi nefasto aroma y mis ropas ensangrentadas, pero continuaba sentado y mi miedo aumentaba, levanté la cara al escuchar pasos y te encontré frente a mí, con tu cuerpo cálido, tu cabello negro y tus hermosos ojos malignos. Me tomaste de la mano y me ayudaste a levantarme, eras un poco más pequeña que yo, y tuviste que ponerte de puntitas para besarme, intenté hablar pero no me dejaste, intenté de nuevo y colocaste tu dedo índice derecho sobre mis labios.
Tu cuerpo era cálido a excepción de tus frías manos, permanecimos en el centro del kiosco, en el interior de su cúpula contenía letras y símbolos que no pude identificar. De pronto las aves se marcharon y los aullidos de los perros cesaron. Me abrazaste y tus heladas manos se posaron en mi espalda, me dijiste algo cerca de mi oído y después mordiste mi oreja. Te despojé de tus ropas y volvimos a besarnos mientras el cielo se oscurecía y unas estrellas rojas parpadeaban a lo lejos. Hicimos el amor en muchas ocasiones, y mientras besaba tu pierna derecha te pregunté tu nombre, contemplaba tu cuerpo desnudo y el hermoso lunar que enmarcaba tu sexo, no sé la razón pero quise saber tu nombre, nunca me lo permitiste, siempre posabas sobre mis labios tus manos frías y de tus labios emergían suaves gemidos que se impregnaban en la cúpula del kiosco. Las luces rojas se hicieron más intensas y después de hacer el amor te fuiste rápidamente, observé tu espalda desnuda mientras caminabas y comencé a extrañarte.
Bajé del kiosco e intente seguirte pero un pesado viento me lo impidió. El aire se hizo cada vez más fuerte, y mis pasos se congelaron, las hojas de los árboles comenzaron a inundar el parque, y a cubrirme, de pronto era una estatua olvidada cubierta de hojas, el miedo se apoderó de mí, e intenté gritar, pero no pude, lo último que recuerdo es unas sensación de frío en mi cuerpo. Cuando el viento cesó me encontraba de nueva cuenta en el sillón de mi casa, con el aroma de mi cuerpo y mis ropas llenas de sangre, me puse de pie y caminé a mi cama. No sabía cuanto tiempo había transcurrido, los sonidos de la ciudad se perdían ante la oscuridad imperante, antes de acostarme me desnudé, mi cuerpo estaba cálido pero me sorprendió que en mi pecho se encontraban dos pequeñas manos marcadas. El aire regresó a mi habitación arrastrando cientos de hojas, me quedé inmóvil y de nueva cuenta el frío se apoderó de mi ser…
_________
* Pedro Humberto Sánchez Pérez (Ciudad de México, 1977) es licenciado en Ciencia Política de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es periodista freelace y escritor autodidacta. Ha escrito cuentos y crónicas que reflejen la forma de ser y pensar de la ciudad de México, en especial del barrio de Tepito, de donde es originario. Algunos cuentos suyos pueden leerse en: https://www.palabrasmalditas.net/portada/infierno/920-historias-de-locura-ordinaria/891-a-la-salida.html
