EL BÁRBARO DE LA PLAYA
Por Maria Clara Jaramillo Muñoz*
Se dispone a sacar su arma. Sitúa con cuidado su viejo maletín en el suelo. Lleva pantalón y camisa de paño. Sus lentes oscuros no dejan descifrar su mirada desde ningún ángulo. Se quita la chaqueta negra. Es como un Pedro Navaja sin diente de oro. Un brillo lo delata: ahí está; fría, cubierta por la tricolor, su arma dorada.
Se sitúa en La Playa con la Oriental, en el centro de Medellín, por donde pasan miles de transeúntes de variada clase, gama y fachada, y en el afán feroz de la ciudad, siempre hay tiempo para regalarse una melodía, aunque sea sólo un instante. Así, de canción en canción van pasando sonrisas, cantos alegres y tímidos, miradas y suspiros, y entre tanto la cesta para el dinero cada vez tiene menos espacio. Es un saxofón alto el que alegra el caminar y suaviza las miradas arrugadas. El dueño de los pulmones que lo hacen sonar es Arsenio Montes, más conocido como Arsenio El Bárbaro. «El apodo me lo puso un alumno que tuve en Bogotá; me decía: «Oye Arsenio, pero tú sí que eres bárbaro». De ahí fue que salió; en mis tarjetas aparezco y todo con el «bárbaro». Dice con aire de experiencia. En ellas aparece en traje de Papá Noel y las reparte a todo curioso que se acerca a preguntarle sus datos.
De tez morena, acento costeño y algunas canas encima, el 14 de noviembre Arsenio cumple 53 años; más de tres trabajando en La Playa y 42 tocando su instrumento predilecto. De familia de músicos, El Bárbaro tuvo su primera experiencia musical a los siete años. «Mi padre tocaba clarinete en un grupo y llegaba a casa tarde, entonces yo me escondía y como siempre lo miraba armarlo, aprendí. Un día mi mamá me pilló: ¿A ti es que te gusta la música? Sí, claro, a mi me gusta la música, le respondí. A los días me llevaron a Cartagena para que estudiara clarinete, que en ese tiempo valió mil quinientos pesos, me acuerdo bien. Imagínate».
Plato, Magdalena fue su lugar de nacimiento en 1958, que dejó a corta edad para adentrarse en el aventurero mundo de la música, al que volvería luego para casarse con 18 años encima y separarse 17 después. Una sombra y un aire de penumbra se aferran de su rostro, y dice que por allá no vuelve ni para ver a sus hijos, así al menor de los tres ni siquiera lo conozca. «Tiene 17 años, hace eso que me fui», dice muy serio mirando lejos, a la nada. «Tiene que ser que ellos vengan, por que yo por allá no voy. Noo…»
Era la una de la tarde de un fin de semana, había acabado de almorzar en una cafetería cercana luego de estar tocando desde las nueve de la mañana. Después de una hora de descanso, volvió a pararse en el sitio de costumbre; al frente de la clínica Soma, entre las dos palmeras. Muchos lo saludaban y felicitaban, otros más afanados ni se percataban de su presencia, y algunos simplemente se vaciaban, sin decir palabra, los bolsillos con monedas, así no estuviera tocando. Se dispuso a unir el cuerpo fragmentado de su saxofón y empezó a entonar una canción de Los Visconti y siguió con una de Roberto Carlos, ‘Mi cacharrito’. Durante esta última, un habitante de la calle pasó desapercibido por el frente de Arsenio, dio unos pasos más, paró en seco y viró el cuerpo mientras cantaba y se echó tremenda sonrisota mientras movía una mano al son de la música. Y así se fue, feliz y cantando.
Inmediatamente acabó la segunda canción y un par de gotas reavivaron el gris del pavimento. «Vámonos, así no se puede trabajar. Es que si empieza a llover hay que guardar todo de una». Desarmó el instrumento y se dirigió hacia un negocio Playa arriba, El mesón de La Playa, donde acostumbraba refugiarse del agua.
Las calles se mojan de lluvia como sus labios de cerveza, esos mismos que minutos antes besaban la boquilla de su dorado y adorado para inundar esa Playa con un mar de música alegre. Costeña con hielo es lo que siempre pide; ese día se tomó cuatro, lo que conllevó a tres idas al baño.

Cuando el Bárbaro no está en La Playa, es porque lo han contratado para tocar en algún evento: cumpleaños, matrimonios, inauguraciones, discotecas, en los que cobra de ochenta mil para arriba la hora. «El precio depende de la persona, pero nunca bajo de ochenta», dice. Eso de tocar en la calle es un negocio rentable, o lo era. Antes se ganaba hasta 120 mil pesos en un sólo día de trabajo, ahora —dice— se gana 50 mil como máximo en un día bueno. Le gusta trabajar en la calle, y cuenta que donde aprendió fue en España; viajó en el año 2001 y estuvo tocando en las estaciones de los trenes el estilo corralero. «Si yo no hubiera echo eso allá, jamás lo hubiera intentado acá». Dice que prefiere España, pero que se tuvo que devolver después de unos meses por problemas de papeles. Pero no ha sido el único país que ha visitado, también salió con su música al Ecuador, donde estuvo un mes, y a Singapur con un grupo que integraba hace treinta años, pero no le gustó y se devolvió solo.
Este saxofonista ha tocado con varios grupos y cantantes reconocidos como lo son Pacho Galán y Su Orquesta, Juan Piña, Joe Arroyo, Joselito Martínez, Orquesta La Playa, Los Corraleros, entre otros. Sin embargo, prefiere trabajar solo. Ahora está estrenando disco; entre las canciones están El gato montés, Tierra querida, Tolú y Porro caimito, ésta última con su voz.
Ya venían siendo las tres de la tarde y nada que escampaba. Acostumbra a tocar hasta las cuatro; a esa hora llega un señor con un carrito de comida rápida y fritanga, y siente que le invade el espacio. «Ya hoy no sigo». Se veía muy tranquilo pues lo habían contratado para tocar al otro día en la discoteca Mango’s junto a exóticos bailarines y los ganadores de los mejores disfraces del pasado festival de Barranquilla, en la fiesta más grande de todo el año, el carnaval de Mardi Gras, donde todos entran equipados de collares de fantasía, y al final la mujer que más tenga, ganará un gran premio. La forma de obtener collares es dejando sus pechos al descubierto. Seguro muchos lo envidiaron; además, le pagaban por ir.
Al otro día del sin duda colorido y exhibicionista evento, el moreno platense había asegurado llegar a las nueve de la mañana a su lugar de trabajo, cosa que sonaba muy dudosa después de semejante fiestón. Al ver que a las once y media no llegaba, decidí llamarlo. Su Nokia último modelo esta vez no lo contestó él, si no una voz de mujer más dormida que despierta. «¿De parte de quién? (…) él dice que no va a ir hoy».
EL AGUIJÓN PLATEADO
Mi primera experiencia fue a los nueve años. Eran las diez de una fría noche de junio de 1999. Sí señor, lo recuerdo bien. No fue muy amable que digamos, pues me acuerdo que me lamenté y me arrepentí por varios días. Estaba mareada, aturdida y me dolía caminar. Sólo quería irme para mi casa y devolver el tiempo. Pero ya era demasiado tarde, ya no me podía arrepentir.
Hice un viaje que para mí era larguísimo: desde la finca en donde vivía, más arriba del parque de La Estrella y un poco más del colegio Isolda Echavarría, hasta el sector Conquistadores. Llegué en un taxi destartalado, un Renault 18 bastante viejo. Mi mente estaba en blanco y me sentía pesada. Me acosté, no sin vacilar. Me sentía intimidada, impotente, frágil. Los ruidos y murmullos de afuera me inquietaban y el frío de la habitación me llegaba hasta los huesos. Mi mirada suplicante lo decía todo: ¡qué alguien me ayude! Pensaba. Descansaba (si se puede llamar así) sobre unas rodillas blancas. No dije nada para que no se notara mi angustia, porque me creía la más capaz, la más fuerte y grande, pero en realidad estaba que me orinaba ahí mismo o que estallaba en llanto. Por un segundo cogí valor y traté de pensar en algo bonito. Pero con mi infante nalga al aire, ¿en qué carajos iba a pensar?
El tiempo se escurría impasible por las manecillas del reloj, con la paciencia de una madre. No sabía qué hora era exactamente, pero calculo que habían pasado treinta minutos como máximo desde que había llegado a ese recinto, aunque en ese momento sentí que era una eternidad. Que sea rápido, que no me duela, ¡juemadre, no me mire los cucos! Mi nalguita bronceada había empalidecido. Llegó el momento de la verdad. Apreté los ojos y los dientes; mejor dicho, hace rato tenía todo duro, y la voz que pertenecía a las piernas blancas me dijo en un tono mecánico y poco amable: «no puede hacer fuerza porque la aguja se parte y se queda adentro». Abrí los ojos de una. ¿Qué? Le dije asustada. «Que si no la relaja la mandan pa’ cirugía», respondió como si nada. Ahí lo que sentí fue terror. Lo único que hice fue quedarme tiesa y no respirar, sentía que empezaba a sudar porque esa nalga nada que ablandaba, y no me sacaba de la cabeza la aguja quebrándose y perdiéndose entre la carne. Parecía la estatua del suplicio.
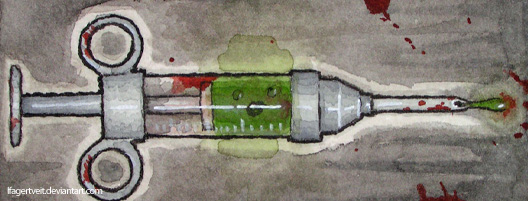
No quise mirar a la enfermera ni a su dichoso instrumento, pero me la imaginaba maniática con una sonrisa burlona, cargando su arma mortal: una jeringa de veinte centímetros para caballos con su aguja gruesa para que pasara el brebaje maldito. Me encontraba en la clínica Conquistadores. Me había dado varicela, ésta se había agravado y convertido en una erisipela, enfermedad infectocontagiosa, dermoepidérmica, aguda y febril, producida generalmente por estreptococos del grupo A; en pocas palabras, una infección en la piel. En 2008 se reportaron 7.749 casos de contagiados por el virus de la varicela tan solo en Cali, Valle; cuatro de ellos perdieron la vida. La vacuna cuesta entre cuarenta y sesenta mil pesos, pero muchos no pueden pagar esta suma o simplemente los padres no piensan en eso, como me pasó a mi.
Después de eso todo fue borroso. Recuerdo el dolor, la maluquera y mi pijamita verde. Tenía una fiebre alta. Yo misma había pedido que me hicieran algo rápido, y me llevaron a un hospital de gente, «supuestamente» —como dice la canción—. Desde luego, como todos los que le tememos a estos lugares, cuando crucé sus paredes blancas y sentí ese frío y ese olor característico de los hospitales —club de futuros cadáveres—, reaccioné. «Deberían lavar los pisos con Fabuloso», pensé, luego le dije a mi mamá que ya me sentía mejor. ¡Qué! ¿Nos hizo venir hasta acá, a esta hora, para nada? me contestó. El resto ya lo saben.
Esa ha sido la enfermedad más molesta que me ha dado en la vida. Doña Gloria, como le decían a mi madre, me dejaba cual momia viviente de la maicena que me echaba para refrescarme, (¿será por eso que se infectó?) pero yo no soportaba el contacto con la ropa y no podía dormir para ningún lado porque todo me dolía. Mi mamá, que pasó de doña a santa —ahora le dicen De Guadalupe—, fue la que me llevó siete años después a chuzarme de nuevo una de mis queridas sentaderas; precisamente ella, que estaba en desacuerdo con todo medicamento químico. Pero ahora el motivo era otro. Me aplicarían, esta vez por órdenes suyas, una inyección de Cyclofem, un anticonceptivo.
Era una tarde soleada de noviembre del año 2006. Lucía tranquila pues quien la aplicaría sería una prima médica y no sería en un hospital. Posición militar, mirada al frente, nalga derecha al aire, respire profundo. Sin traumas. Ahí descubrí que duele más cuando sacan la aguja que cuando la clavan. Quedé mancada cinco días. Después de eso seguí yendo cada mes, pero ahora iba a una farmacia cerca a mi casa en Envigado, farmacia Céspedes. No sabía qué tenía que ver un césped con una farmacia pero el letrero en rojo y amarillo daba alusión a comidas rápidas.
A veces me daba pereza ir cada mes a que me aplicaran la dichosa esa. Ahora uno agradece tener esas prioridades y saber utilizarlas bien, pues es sorprendente ver cómo en pleno siglo XXI todavía hay gente que cree en remedios caseros: recientemente vi en El País, diario caleño, jóvenes que tomaban agua con sal como método anticonceptivo, o ponían un huevo debajo de la cama. En el 2008 se registraron en Bogotá más de 20.000 nacimientos en madres entre 15 y 19 años, y cerca de 550 nacimientos en adolescentes entre 10 y 14 años.
En San Miguel, corregimiento de Sonsón, Antioquia, las niñas comienzan a tener hijos desde los doce años. El 31 de diciembre del 2008, me tocó ver a una joven de quince años con su barriga a punto de estallar; empezaba a sufrir los dolores del parto y no había quién la atendiera. En el pueblo hay un médico, pero en ese momento se encontraba en La Danta, corregimiento rico en mármol, también de Sonsón, a hora y media de San Miguel por carretera destapada. Había salido esa noche para atender una emergencia pues era el único médico de los dos lugares y le tocaba turnarse. Todo un lío, imagínense las condiciones. La población es de unas 1.400 personas, la mitad niños, que se ven a montones jugando por las calles polvorientas. El río la Miel, que corre por un costado del pueblo, ya perdió el color característico de su nombre, supongo que por la contaminación, y de tanto esculcarlo, se ha acabado casi por completo el oro que guardaba bajo sus aguas caudalosas.
En aquel lugar estaba de vacaciones con mi hermana y unas tías en una hacienda llamada Singapur pero que en absoluto tiene que ver con el nombre. El 2 de enero del 2009, me desperté inquieta, la razón: ese día debía aplicarme la inyección. Primero, debía lograr que alguien me llevara al pueblo y preferiblemente que no me hiciera muchas preguntas pues me incomodaba; segundo, salir sin dolores ni inconvenientes, pues no estaba muy segura si quien me la pusiera estaría capacitado para esto.
Llegamos. Tía y hermana esperaron en el carro. Eran las dos y media de la tarde. Había dos personas detrás de la vitrina, una señora gorda y sudorosa y un muchacho sin camisa, pero tuve que esperar a que me atendieran, pues ella cotilleaba escandalosa con sus vecinas, mientras el joven, simplemente me ignoraba. «¿Tiene cyclofem?» pregunté dudosa al fin. Me contestó la señora con una mueca que parecía afirmativa. Lucía bastante desaliñada, tenía una nariz puntiaguda, la piel bronceada y el pelo recogido pero despeinado. «¿Se la pongo?», dijo. «Sí», respondí aunque pensaba en lo contrario. Hacía un calor insoportable, el termómetro marcaba treinta y dos grados centígrados y a la señora se le pegaba el pelo en el rostro por el sudor.
Siguió hablando con sus amigas mientras empezó a hacer el procedimiento para la inyección. Así, en el mostrador, al aire libre, sin guantes, sin lavarse las manos con las que antes se había limpiado el sudor de la frente. «¿Usted si sabe poner inyecciones?» le dije sorprendida por tanto descuido, pues en la farmacia que visitaba en Medellín eran bastante pulcros y cuidadosos. «Sí… o pues con usted aprendo», dijo sonriendo. «¡Ay, no no no no no! entonces no, tranquila, no me la ponga», dije asustada, sin importarme que ya había quebrado la ampolleta y desempacado la aguja. Ahí empecé a sudar yo, pero frío. No sabía qué hacer, quería irme rápido de allí pero la señora me insistió, que tranquila, que sí sabía, que espere y verá. Yo creí que ella pensaba que se ponía en el brazo, pues ya tenía la jeringa lista y yo todavía seguía al otro lado de la vitrina. Hasta que me mandó a entrar. El aire estaba suspendido y caliente, no había ni un ventilador, no venteaba, serían unos cinco grados más que afuera. Parecía que el aire no entraba por las fosas nasales de lo pesado que era, uno no sentía que respirara, pero el olor a sudor lo corroboraba. En ese momento preferí estar en un hospital. En el camino, antes de entrar me encontré a un pequeño de dos años que me miraba curioso, llevaba encima únicamente una camisita rota. «Vaya éntrese» le dijo la señora con tono acusador.
Ingresamos en un cuarto oscuro, diminuto, sin ventanas, el bombillo parecía agonizar. Había una cama pequeñita tendida con una sábana desteñida. «Bien pueda acuéstese», me indicó, todavía sonriente. «No, yo prefiero así parada». «Ay, no, así sí le digo que me da miedo, a mi me enseñaron fue acostada y nunca la he puesto así… ahí sí le pido el favor». Yo prefería estar parada porque mi prima me dijo una vez que dolía menos, además, no lo veía necesario pues era solo cosa de un instante. Ya en posición supina, le pedí al cielo que todo saliera bien. Muchas historias había escuchado yo sobre personas que quedaban cojas y hasta inválidas por culpa de una inyección mal puesta, por eso tanto alarme. Segundos después pasó el susto. Me paré un tanto dudosa, di unos cuantos pasos, pagué, y procuré salir rápido de ese recinto. Ya afuera respiré hondo y sentí un grato alivio.

LA NIÑA QUE SE CONVIRTIÓN EN FLOR
Maga o Maguita la llamaban sus amigos poetas; unos dicen que era por que para ser tan pequeña hacía magia con las letras, otros, porque era su madre la Maga Atlanta, quien leía el tarot en el centro de la cuidad de Bogotá. El nombre que le dieron sus padres al nacer, tal vez no era el apropiado para esta criatura, por eso, a muy temprana edad pidió que fuera cambiado por el de María de las Estrellas.
Yo tenía unos 12 años cuando mi padre me habló sobre el nadaísmo, movimiento literario basado en el nihilismo: Gonzalo Arango, el fundador del movimiento en 1958 en Medellín, Darío Lemos, el de la «pierna podrida» y María de las Estrellas, la niña consentida del nadaísmo, son los poetas que más recuerdo de los que me contaba mi padre; pero no había tenido la oportunidad de leer algo de la obra de La Maga hasta hace unos días y, ante la fascinación que me provocó leer su historia y sus poemas, quise investigar más para compartir algo de de esta pequeña de mente vasta.
Maguita nació en Bogotá en 1967. A los tres años ya inventaba sus primeros poemas, a veces, el poeta Jota Mario Arbeláez los copiaba mientras ella los recitaba inquieta. El mago en la mesa es el libro que reúne sus poemas desde los tres años hasta los siete, que es cuando escribe su primera novela, La casa del ladrón desnudo, que ganó el premio de literatura en el Congreso Mundial de Brujería, entre escritores adultos. A los doce años, el rector de la Universidad de los Andes, Germán Arciniegas, le otorga una beca para estudiar filosofía.
No tuvo mucho contacto con su padre biológico, sin embargo, al él darse cuenta de su genialidad y sus habilidad para la escritura, la invita a París y a Nueva York donde tiene una experiencia con Salvador Dalí y Fernando Botero; a Dalí le hizo una dedicatoria en el ejemplar que le regaló de su libro El mago en la mesa: «A Salvador, con todas mis Estrellas». Y por Botero fue retratada para la portada de un libro suyo.
Sumergida entre la magia y los poetas malditos, a los tres años ya plasmaba en sus poemitas temas adultos; sobre el amor, el hipismo, el sistema, la vida, la magia, Dios, el diablo, el yoga, el cosmos, el nadaísmo. Y seguramente, Jota Mario fue una de sus tantas influencias: «Yo le leía a la hermosa niña a los poetas surrealistas; a Rimbaud, a Kafka, a Borges, le presentaba a mis amigos los nadaístas, los espiritistas, los yogas, y le tomaba al dictado sus párrafos delirantes en medio del estruendo de los grupos de rock», comenta Jota Mario Arboleda en una entrevista. Ella, en su primer libro describe su estilo: «Yo escribo como si estuviera hablando dormida».
María de las Estrellas, de cierto modo era una vidente, pues sabía que su vida como humano no duraría mucho tiempo. Lo que quería hacer cuando creciera era convertirse en flor, y así fue. «Cuando esté grande no voy a hacer más poemas porque de chiquita hice muchas cosas, y cuando esté grande me convertiré en flor», dice en un fragmento del prólogo de su libro El mago en la mesa.
Catorce años no son nada, pero para María de las Estrellas, una niña precoz y genial, tal vez fue lo suficiente; y tras un accidente automovilístico, en la misma carretera que cinco años atrás había muerto Gonzalo Arango, Maguita abandonó su cuerpo para cumplir su deseo… el de convertirse finalmente en flor.
RECUERDOS DEL FUTURO
¿Te acuerdas cuando en Egipto
vivíamos tan felices
en las pirámides
y ahora estamos en el fin del mundo?
¿Te acuerdas cuando oíamos
música clásica de Beethoven
en el museo arqueológico
del arca de Noé?
¿Te acuerdas cuando volábamos por el
espacio
aprendiendo a manejar los platillos
y vimos la primera guerra de faraones?
¿Te acuerdas cuando vivíamos en el mar
de las sirenas?
¿Te acuerdas cuando dibujábamos con la
pluma de una paloma
los planetas del arco iris
y cuando las flores se abrieron como una
pomarrosa
en los corazones que palpitaban?
¿Te acuerdas cuando los ángeles
tocaron sus trompetas
en el paraíso terrenal
y nosotros estábamos dándole la vuelta
a la manzana?
María de las Estrellas
_________
*Maria Clara Jaramillo Muñoz, de la ciudad de Medellín, es estudiante de Comunicación Social de la Universidad EAFIT. Ha publicado en medios de esta universidad como el Periódico estudiantil Nexos, del cual hizo parte durante dos años y medio, en la Revista Digital Bitácora del pregrado en Comunicación Social. Participó también en el Canal de Estudiantes y en la intranet Entre Nos. Además en United Press International. Este año ganó una mención de honor en el concurso Caminos de la escritura, del departamento de Humanidad en la Universidad Eafit. Correo-e: mjaram29@eafit.edu.co

