TODOS TUS MUERTOS
Por Juan Carlos Vásquez Prudencio*
El auto negro apareció esta mañana sucio, como si lo hubieran traído fugado de algún lado, con el barro en todas partes, los limpia parabrisas arrastrando la mugre, en los vidrios que hacía difícil su movimiento pendular, un chirrido en las plumas cada vez que subían o bajaban, por el lodo, las hojas secas, las mariposas nocturnas multicolores extraviadas en la noche buscando la luz que las acoja apretujados ahora contra el vidrio, parecía que hubiera venido esquivando charcos, o saltando sobre ellos, traía en los guardafangos, una mezcla de lodo y mierda, los vidrios laterales raybanizados por el barro, fue sorpresa para todo el barrio verlo estacionado esta mañana de domingo, cuando salían las beatas de madrugada con los primeros luces del día en el horizonte, envueltas en su mantilla negra de alpaca, caminado cabizbajas a misa de seis, con el despertar de los gallos y la primera campanada de la iglesia, de sonido ronco, seguida, de diferentes repiques, de tonos más suaves y altos, como concierto de navidad, la primera era la que más se oía, la que despertaba a todos, era la bronca del monaguillo de madrugar los domingos y tocar las campanas, preparar la misa, que no falte el pan y el vino, la Biblia en su lugar, los sahumerios humeantes de mano en mano, en la esquina el palo con la bolsa, para las limosnas, las beatas del barrio pasaron toda la misa, sin prestar atención al sermón del cura, respondiendo de memoria, señor ten piedad, por los pecados cometidos, ten piedaaad, la señal de la cruz con los ojos cerrados, santiguándose una y otra vez, mirándose entre ellas, preguntándose en voz baja, que hacia ese auto estacionado en la calle, de quién era, quién lo trajo, esperaron impacientes la voz del sacerdote que diga, tomó en sus manos el pan y el cáliz, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, bebed, esto es mi cuerpo, éste es el cáliz de mi sangre.
Salieron corriendo después de darse fraternalmente la paz, el chofer seguía dormido irreconocible, lo mismo pasó con los que fueron a comprar el pan y el periódico del domingo con el suplemento dominical y el resumen semanal, que elegía las noticias más importantes de la semana, el crucigrama gigante ofreciendo premios inalcanzables, miraban de reojo al auto, con la curiosidad que les atormentaba las entrañas por saber que hacia ese auto un domingo de madrugada parado en el callejón, el chofer barbudo, sucio, maloliente, profundamente dormido, apoyada la cabeza en el cabezal del asiento en vez de almohada, como si el último destino de su vida fuera llegar estacionarse y quedarse dormido, a la expectativa y curiosidad de todo el barrio, en esta calle que era nuestra, con los cuatro ladrillos en cada extremo que nos servían de arco, hoy día apareció invadida por un auto negro, largo con tres filas de tres asientos, y una maletera pequeña para que el espacio del vehículo sea más amplio, bloqueando el arco, invadiendo el tiro penal, interrumpiendo lo más importante, la mañana de Domingo que es nuestra, así como es el callejón y todos los espacios vacíos que habitamos.
John Jairo Barrionuevo, tenía la alegría para unirnos a todos, gritando por los largos corredores, tocaba las puertas de cada cuarto llamándonos a jugar, dueño de la única pelota de cuero del vecindario, pelota cosida a mano, por un talabartero, con un punzón abrehuecos y tres agujas diferentes, con un minuciosidad de orfebre, marcando en una lonja larga de cuero, un plano perfecto de la circunferencia, marcando cada figura de la pelota, rombos, rectángulos, un blader de goma, que se introducía en el interior de la pelota, por un extremo del último cuero antes de ser zurcido y lograr la circunferencia perfecta que requería una pelota de futbol de colores blanco y negro, para que no se pierda en las noches, cuando se desviaba el tiro y caía en el basural junto al rio. Cada uno de nosotros era la estrella del campeonato, nos bautizó con el sobrenombre de los jugadores que jugaron el último mundial de futbol, lo escogía al Johnny para que sea el mítico Garrincha, al Chato Terceros como Bobby Charlton, por la gambeta que tenía, el káiser Beckenbauer, Eusebio, la estrella de Portugal, tu Tostao, en el arco la Araña negra, el ruso Yasin, que era el puesto del Nano Jimenez, excelente a pesar de su tamaño, arquero de las ligas mayores, tartamudo cuando reclamaba un penal, tú serás Perfumo, todos nos peleábamos por ser el mejor el rey el más negro del equipo Dionisio, hijo de la empleada del comedor, una hermosa negra que llego de Chicaloma, con su pollera sobre la rodilla, y una pañuelo rojo en la cabeza, el premio era para todos ganemos o no, eran partidos de futbol que jugábamos en la calle del barrio, donde vivíamos donde desembocaban dos calles paralelas que se unían a un largo callejón, con el fondo como arco, era el fin o el principio de una larga calle de subidas y bajadas que cortaba la ciudad en dos, paralela a la casa, de tres pisos, cinco patios y quinientos cincuenta inquilinos, focos colgados en fila a lo largo del techo grasiento, de corredores interminables, con una larga hilera de moscas descansando en el cable de luz, cuartuchos de tres por tres que acogían familias enteras, era «La Casona», antiguo tambo y alojamiento, cuando llegaban mulas y llamas acarreando frutas y verduras para venderlas cerca a la Plaza de San Pedro, antes de que se convierta en una plaza pequeña, con una tarima circular al centro, para que vengan los vecinos a escuchar a las retretas dominicales a medio día, la puerta del panóptico al frente, con los rostros de los presos, que nos veían, extendiendo sus manos, buscando a los parientes que venían a verlos, cárcel antigua de callejones perdidos en un submundo desconocido, con las paredes altas circundando el manzano, paralelo a la larga calle que se deslizaba hacia el sur, cuando el barrio, dejó de ser un barrio de indios, de esta ciudad dividida en dos, por un rio maloliente, nos dijeron a partir de acá para arriba están los indios, así creció la ciudad caprichosamente construyendo tambos y casas rusticas de dos pisos y patios ocultos tras las paredes.
La Casona con el tiempo se convirtió en el conventillo más grande de la ciudad, o caserón, o casa de alquiler, o casa rentera, como acostumbraban a decir, de cuartuchos en fila, con un largo zaguán como si fuera el tronco de un árbol caído, del que salían largas ramas, un piso, sobre otro, con cuartos arrinconados donde vivíamos hacinados compartiendo los chismes, las beatas alcahueteando la vida y milagros de todos, parecía un pueblo donde el centro era el segundo patio, con la pileta de piedra, y un limonero seco que nunca dio frutos, aparecían las hojas verdes a fines de Abril, como un espejismo en el desierto, para volver el resto del año a ser, un árbol seco en el centro del patio de una casa colonial, un salón grande era el comedor, con filas paralelas de mesas largas, comenzaron cocinando y llevando la comida en viandas, de cuarto en cuarto, después pusieron las mesas y la gente comía allá, como en familia, compartiendo el noticioso de la una, contando los chismes del vecindario, hasta que tuvo su propio nombre «Pensión Familiar», si al final todos éramos familia. Barrionuevo era el que pagaba todo, organizando los campeonatos entre vecinos en cuatro categorías, desde los mascotas hasta los profesionales, en la pared de la pensión colgaba una pizarra desteñida, donde se anotaba el fixture comunicando los resultados de los últimos partidos, con el nombre de todos los equipos en fila, un cuadro divido en cinco columnas, en cada columna se anotaban los goles a favor o en contra, los partidos jugados, los partidos ganados, los puntos acumulados, como una larga columna contable donde se terminaba anotando el debe y el haber de maratónicos partidos de futbol de fin de semana.
Vivía con su madre, cuidándola, atendiendo todas sus exigencias, como le dijo su Padre que no se descuide nunca, la mantenía vivía realizando trabajos temporales se desaparecía semanas o meses como esta ultima vez, que llego en el auto negro y lo veíamos todos dormido y mal oliente de regreso de un largo viaje, sin fuerzas para llegar a los tres cuartos donde vivía, al final del pasillo, el numero veinticinco su madre lo miraba como una más de los espectadores, a la espera que sea él, que despierte, que abra los ojos, nos vea salga victorioso, gritando a voz en cuello con el acento heredado a su Padre, repitiendo una y otra vez al final de cada frase dicha ¡Ave María Purísima!
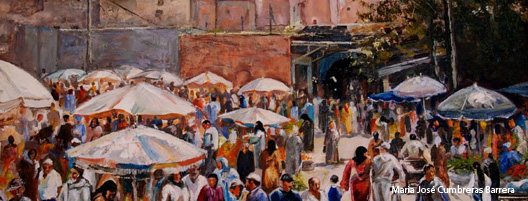
— Despierta John Jairo no hagas escándalo ante el vecindario.
Se quedó a la espera de una respuesta, por el cansancio y la debilidad no decía nada, la Madre angustiada, pensando que había muerto, buscando la herida en el costado, buscando el balazo certero, tocando la ventana, el techo, hasta que abrió un ojo y dijo:
— Ya llegué Mamá, ya estoy acá, como está usté.
Salió tan sucio como el auto, arrastrando el lodo arrastrando la mugre y la mierda como la vida misma que traía a cuestas.
Una vez lavado el carro era un interminable auto de color negro, como si fuera un piano de cola a la espera del mejor pianista para tocar en un concierto, parado delante del auto lo veía y no sabía qué hacer, abría una puerta se iba atrás, abría la puerta de la maletera, sus tres filas, lo hacían muy grande para ponerlo a trabajar de taxi, cortarlo y volverlo camioneta, nada lo convencía, no había una respuesta, para una auto negro largo de ventanas oscuras.
— De dónde trajiste este auto que más que limosina parece carro de mafioso, pregunto Francisco.
— Es un negocio que hice, viaje una semana sin parar, desde San Matías,
cerca de la frontera con Brasil, me quede en San Ramón oculto en el monte, con mosquitos, murciélagos que se colaban entre las rendijas de la ventana, cagando de calor, sin poder abrir una ventana, escapando de unos pichicateros, que no querían pagar por el trabajo que hice, pero al final se dieron por vencidos, los negocios se hacen y se pagan, es la palabra de gallero, y con eso no se juega, porque lagarto que come no vomita, además saben que nuca les falle, ni tampoco les quede mal, en los negocios que hicimos.
El auto impecable, sin mancha ni raya que lo devalué, con un negro elegante, asientos de cuero, con radio AM y FM, tocacasetes, con la perilla de cambios color marfil y sus cinco velocidades incrustadas en la caja de cambios.
— No quisieron pagar, me salieron con el cuento de que el químico no llego de Bogota y que tenía que esperar, les dije que no jodan, que el jefe es mi amigo, y sabe que soy de fiar, después salieron con el cuento de que no hay plata, con una jerga colombiana ¡que hay veces que nada el pato y otras veces que ni agua tiene! Cuando la plata la tienen en talegos como si fueran cargas de papa amontonadas en un rincón, con un tipo que lo único que hace es sentarse en un taburete y una mesa cuadrada donde selecciona la plata y la separa en montones, en un lado los marcos, en otro las liras, los florines, los yenes, apilados en columnas, para que el mismo tipo vaya a cambiarlos a la casa de cambios por dólares, porque eso si se gastan en cualquier lado, y todos los reciben sin quejarse, así que cogí el auto y me lo traje sin parar, coimeando a los aduaneros en cada tranca.
— Está lindo de la puta, con cinco velocidades, que vas hacer, lo meterás de taxi? pero sería raro, taxi de tres filas, dijo Francisco, será único en La Paz, la envidia de todos.
— No cuentes a nadie lo que te digo pero esta es la historia, y acá estoy con mil kilómetros de recorrido mal dormido y con un auto de la hijueputa, que no se qué hacer.
Nos llamó a todos y nos puso en fila como si fuera el lunes a las ocho de la mañana, en el patio de la escuela antes de la hora cívica.
— Vamos a que conozcan la ciudad, la ciudad infinita, la ciudad de los inmortales, jamás inventada por el hombre, que surgió de un hueco, como una muela cariada, carcomiendo cada rincón, abriendo huecos interminables, buscando, chuando el rio cuando los hombres comenzaron a escarbar sus laderas en busca de oro.
— Revisó a cada uno si no teníamos barro en los zapatos, si teníamos la ropa limpia, nos miró, detrás de las orejas, para ver si no traíamos rastro de mugre, espulgándonos a cada uno como si tuviéramos piojos, cuando los piojos mueren a tres mil metros de altura cagados de frio, y con sorojche.
— Pasa, tu no, toma esta toalla y lávate en la pileta de agua, allá en la esquina.
— Hizo pasar a cada uno con la misma solemnidad con la que se entra a misa el Domingo en la mañana, entramos todos, todos queríamos ir pegados al vidrio de cada una de las ventanas, recorrimos la ciudad, en esta mañana fría con el cielo transparente sin una nube , un celeste infinito desde lo más alto, de las ladera del norte hasta el sur, con una montaña al frente, que se la ve desde cada rincón de la ciudad, desde cada esquina, a la vuelta de cada curva, que se pierde y aparece, y vuelve aparecer, como si jugáramos a las escondidas, y siempre nos gana porque estará siempre hay, pendiente a la expectativa, viéndonos, cuidando la ciudad como si fuera la Achachila mayor, Vimos el Cristo en la ceja, la cruz al frente en la ladera, la plaza con su tea inmortal cagada por las palomas, el sur infinito, con el rio de aguas multicolores, podridas contaminando, nos quedándonos a la orilla del rio donde se termina el camino, las calles al regresar parecían interminables, era nuestra ciudad que conocíamos todos, en el único auto negro de tres filas y cinco velocidades, devorando la ciudad, queríamos extender nuestras manos, tocar cada poste, cada árbol, los semáforos en fila esperando por nosotros, ante la mirada de los transeúntes, que levantaban la vista para vernos pasar, a todos nosotros amontonados contra las ventanas, con un techo que se abría como tragaluz, por donde asomaban las cabezas los más grandes, el viento helado que chocaba en sus mejillas volviéndolas de color vino tinto oscuro y los ojos brillando abiertos tragándonos la ciudad sin pestañear, para que no se nos vaya nada , que no nos perdamos un detalle, ni una calle , ni un perro meando en un poste, estábamos todos los culicagaos, del barrio juntos, como nos decía John Jairo.
* * *
Apareció en la esquina de la calle, junto al ingreso de la puerta principal del Caserón, vestido de negro y con guantes blancos en los bolsillos los zapatos brillando, con la solemnidad de un enterrador, chofer y dueño de limosina negra larga interminable, acompañado de una cudrilla de albañiles y carpinteros para transformar el local donde estuvo la cantina del barrio clausurada la semana pasada por la intendencia municipal, porque chupaban menores de edad y putas mal pagadas que hacían negocios después de las diez de la noche, con los comensales del barrio, vendiendo el cuerpo y el alma, a quinceañeros desesperados por su primer polvo, desvirgándose en la trastienda, o borrachos, angustiados por la mala vida, empleados públicos con la plata de la quincena en el bolsillo, que llegaban cogerse a la Yenny, o la Sisi la última emperatriz de este puterío que era la vida de todos.
Ayudado por los albañiles colgó un letrero largo como el auto, con fondo blanco y letras negras que decía «Funeraria San Luis», «por Luis Barrionuevo».

— Mi Padre, y no por el santo, él era colombiano, llego de Colombia enamoró a mi Madre, se casarón la embarazó, nací yo, iba y venía, desde Colombia traía hamacas multicolores, aguardiente de Medellín, sombreros ecuatorianos de paja toquilla, tapetes y esteras, guacamayos y tucanes multicolores, tallados en madera balsa, shigras de cabuya, tapices de Otavalo, arcillas de Cuzco de indígenas, con las manos y los pies, descalzos inmensos, mostrando su pobreza, oleos de Lima, comprando lo que veía por cada pueblo o ciudad que pasaba, en un viaje de ida y vuelta, que varias veces hicimos juntos, para conocer a la abuela, a los tíos, los primos, y regresábamos como gitanos cargados de chucherías, ofreciendo en los pueblos vecinos, las cartas mágicas del destino, el aceite de ricino, para curar la gripe, la disentería, el mal de ojo, la pomadas del siete machos, como la película de Cantinflas, para la virilidad, y que uno no se abochorne, la noche de bodas, ni ninguna noche, con una simple fricción, pueda estar treinta seis horas, metiendo clavo, como dicen en Colombia, un día desapareció sin dejar rastro ni acá ni allá, sus parientes dijeron que la última vez que lo vieron fue entrando en la Catedral de Sal en Zipaquira, iba a recibir la bendición de Dios para que le vaya bien en el viaje, como era su costumbre, desde la primera vez que fue a la iglesia de la mano de su Madre, a sus diez años con el terno azul, la corbata, del colegio salesiana, con el escudo al centro, el lirio y el misal en la mano, repartiendo estampitas de la primera comunión a todo el que pasaba o cambiando entre todos los que ese día hicieron la primera comunión, como si fueran figuritas del último álbum de caricaturas, era el camino de regreso desde el pueblo que nació y Bogotá, llamamos a Colombia y nadie sabía nada, si pensamos que estaba con usted, nos dijeron los parientes desapareció, nadie más lo busco, vivimos mucho tiempo con la esperanza de verlo subir la cuesta, cargado de hamacas multicolores, aguardiente de Medellín, sombreros ecuatorianos de paja toquilla, tapetes y esteras, guacamayos y tucanes multicolores, tallados en madera balsa, shigras de cabuya, tapices de Otavalo, arcillas de Cuzco de indígenas, con las manos y los pies, descalzos inmensos, mostrando su pobreza, oleos de Lima , gritando
— ¡Hijueputas, como están todos que ya llegue! Ave aMaria Purisima ,
con el tiempo hasta dejamos de esperarlo, todavía tengo la voz de mi padre que una y otra vez me decía
— John Jairo, usted tiene que cuidar toda la vida de su madre, es lo único que le encargo mientras yo esté ausente, ¡Ave María Purísima cuando yo este acá haga de su vida un carajo que no me importa!.. Mi Madre estaba atenta a su retorno, sabía que llegaba cansado, hambriento, mal dormido de un largo viaje, lo esperaba con lo único que aprendió a cocinar en Colombia, cuando mi abuela la sentó con mis tías y primas les enseño a todas juntas a cocinar una bandeja paisa, con chorizo, morcilla, chicharrones y frijoles con garra, una suculenta bandeja de arriero que le devolvería las fuerzas de un largo viaje de retorno.
Era lo único que recordaba de mi padre, la vez que le dije la bendicion papa, la última vez que se fue, me dejo con las tres cruces marcadas en la frente, como si fuera miércoles de ceniza, todavía me sigo viendo todas las mañanas en el espejo para ver si a un están marcadas, ese color cenizo incrustado en mi frente, que desaparecía a los tres días, pero se queda pegado en los recovecos del alma, para atormentarnos una y otra vez y no dejarnos de santiguar, todos los días que despierto con la imagen de padre y el dedo pulgar a la altura de mi frente marcándome la cruz, me dejo un mensaje que no alcance a oír para no volverlo a ver nunca más.
Cumplí toda la vida, con la dedicación y el cuidado más grande, encargando a todos los vecinos del conventillo que cuidaran de ella cuando no estaba.
— Que no le falte nada, dejaba el encargo a la dueña de la tienda de la esquina, que si no tenía plata le fíen pero que no le falte nada, que apenas llegue yo le pagare todo hasta el último centavo.
— Porque las deudas son sagradas, como las escrituras, porque palabra empeñada, es palabra cumplida, como buen gallero que soy, porque si apuesto al gallo cenizo, y sale corriendo por marico, tengo que pagar, y yo pago, nunca deje una deuda sin pagar, ni cobrar.
— Me estacioné con el auto negro en la puerta, fui al mejor carpintero de la ciudad, le encargué que haga los ataúdes, de la mejor madera que tenga, pintaron el local de blanco, dos ataúdes al frente abiertos uno mostrando el terciopelo rojo, el otro color violeta al fondo, al gusto del cliente, con la ventana pequeña para ver por última vez la cara de la persona muerta y quedarse con esa imagen, como si fuera la única imagen, que llevaría el resto de su vida, los candelabros delante, un pedestal de madera chato, los cirios, los cordeles azules, todo lo necesario para enterrar a los muertos, el auto negro fue despojado de su dos últimas filas de asientos, cubierto el piso por un tapiz negro, una fila de dos metros de rieles paralelas, con cuatro rodillos que circulaban de un extremo a otro, atornillados al chasis, dos candelabros de bronce, dorados pegados al primer asiento, con cirios blancos, velando por la paz eterna de los difuntos, que ocuparían el único y el primer auto fúnebre, porque hasta ahora, la costumbre era llevar a los muertos en una carroza jalada por cuatro caballos, con los ojos parchados, para que no se espanten de los autos y el ruido de la calle, con el miedo de que queden desbocados, corriendo sin rumbo, relinchando, derramando flores, al bajar cada cuesta, en esta ciudad de subidas y bajadas.
A partir de ahora la vida y el culo de John Jairo Barrionuevo irían pegados al asiento de este Mercedes Benz impecablemente negro, acarreando muertos y coronas de flores.
Él se encargaría de transportarlos de llevar los cirios encendidos, de sentir el olor de las flores, hasta aprender a reconocer a cada una, no necesitaba ver la flor para sentir su aroma, porque el olor de las flores de los muertos siempre es el mismo, desde el momento que se las dejan al pie del ataúd, rosas, azucenas, gladiolos, claveles, lirios, madreselvas, nomeolvides, enredaderas de buganvilias, que perdían su aroma para ser flores de muerto, sin perfume ni vida, vivir con el llanto de las plañideras envueltas al cuerpo en un largo velo negro, retumbándole los oídos, los quejidos y el llanto ajeno. Con muertos y muertas, recorriendo el último viaje por las principales calles de la ciudad, como si fuera una despedida hasta llegar al cementerio, unos iban como si quisieran aferrarse a la vida, otros con el sufrimiento y la agonía a cuestas, cerraban los ojos, y lo único que pedían era llegar rápido, que queden en el recuerdo y el dolor de sus seres queridos.
__________
*Juan Carlos Vásquez Prudencio es escritor de Cochabamba-Bolivia. Autor de dos novelas, Pájaros en Desbandada. Autor de varios cuentos del libro Nostalgias de Moscú. El presente texto hace parte de su novela inédita “Todos tus muertos”.


Sabes como me gusta este cuento, te felicito por finalmente haberlo publicado, lastima que no me entere antes
Estimado Juan Carlos: Te felicito por tu creatividad literaria, te agradezco que lo hayas compartido y te deseo muchos éxitos. Un abrazo fraternal, Chente.