UN ROSTRO EN EL CAMINO
Por José Pérez Reyes*
Llanuras y rutas.
Cielo sin nubes.
Pocos vehículos en la carretera. La calurosa andanada de los días de enero menguaba el tránsito de la siesta.
Mucho verde a los costados y gris al frente.
Arriba, un tono celeste.
Era un día hilvanado por la aguja del tedio.
Ninguna cosa parecía quebrar esa monótona placidez de la nada.
Después de un asado familiar en Capiatá, Amílcar Olmedo iba manejando el pequeño vehículo que compró, usado y sin garantía, hace casi un año.
Ahora tenía una misión e iba a gran velocidad por la ruta 1, rumbo a San Ignacio, Misiones.
Sus parientes, invariablemente presentes en el asado, después de deliberar ante unos platos vaciados y vasos aún salpicados de espuma, le asignaron una misión; el principal pedazo, ya no del día sino para toda la vida: el destino de la casa que tenían allá en San Ignacio, propiedad del padre, don Juan Olmedo, quien había fallecido hacía menos de dos meses. Eran varios herederos y todos querían más de lo que había para repartir, hasta se alegrarían si alguno de ellos siguiera la suerte del viejo para que así les quedara una parcela más para distribuirse, y al decir distribuirse en ese tono sonaba a algo así como distrito de buitres. Fue esa la impresión que zumbó en los oídos de Amílcar al abandonar esa mesa llena de parentela con hambre de algo más.
Se dirigía a la casa en cuestión, donde actualmente el único que allí vivía era su hermano Tobías, para convencerle de que desistiera de la insensatez de poner a la venta esa casa. Tobías tenía previsto mudarse a una casa más chica, con menos pasado, en un barrio cercano, por eso, empecinado en dejarlo todo atrás, se disponía a colocar caprichosamente un letrero de «vendo» en la entrada de la casa familiar, sin consultar con los demás.
Amílcar tenía que hacer recapacitar a Tobías, debía sacarle de la cabeza esa obsesión de vender la finca en San Ignacio. Tenía que abrirse la sucesión, llevar adelante el debido proceso con documentos, llegar a la sentencia declaratoria de herederos, hacer la división de condominio entre todos. Tobías quería adjudicarse toda la propiedad alegando que él fue el único que allí cuidó y mantuvo al padre enfermo en esos últimos años. Quería adjudicarse solamente para vender y librarse de la propiedad que para él se transformó en sempiterna sala de enfermería. Pero las sucesiones no funcionan así. Ese inmueble vale por todo lo que ya les dio y por lo que esperan les siga dando a los hermanos. Así como está la situación económica, con tanta devaluación, sería malvender a un precio irrisorio, eso le diría. Poco podía intuir sobre la respuesta. Solamente conjeturaba que su hermano se había subido al tobogán de la ilusión; imposible bajarlo, hasta que se dé cuenta de que al otro lado del tobogán no hay nadie para recibir su caída. Pero eso lo pillaría recién durante la rápida pendiente, pensó Amílcar. Hay que hablarle, no tiene que precipitarse, Tobías no puede avasallar el derecho de la viuda y de los demás hermanos, eso era lo que todos habían pensado ante las brasas del asado. Si juntaban todas esas ideas familiares de seguro tendrían una especie de panal con abejas zumbando, pero a diferencia de ellas, sus parientes no hacían trabajo conjunto, puro zumbido.
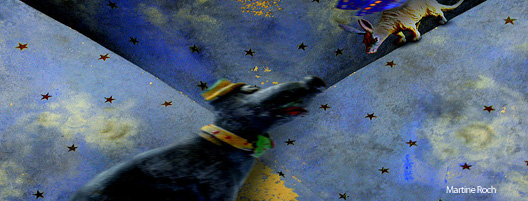
Preocupado y a la vez apurado, quería tener a alguien en el auto para charlar allí, para contarle éste u otro problema, del ámbito laboral o familiar, porque él es de la clase de personas que creen que se viene al mundo para hablar de los problemas, aunque también se daba cuenta de que ventilándolos así tampoco llegaba a solucionarlos. En la radio hablaban de pensiones y jubilaciones de excombatientes de la guerra del Chaco. Apagó la radio para evitar ese debate que le traería recuerdos de su viejo, teniente Juan Olmedo, quien luchó tres años en ese inhóspito frente y le llevaría a relacionar con una guerra menos cruenta pero más lenta que ahora libraba su madre, con el interminable trámite que acababa de iniciar para acceder a la pensión correspondiente a viuda de excombatiente. En las oficinas públicas se libraba una guerra propia entre papeles.
Prefirió escuchar el viento en el trayecto de la ruta, ya que las emisoras, en f.m., tampoco daban muchas opciones musicales. El olor a pastizal quemado le llegó como si fuera parte del sudoroso día. Aminoró la marcha al cruzar el pueblo de San Miguel, al divisar, a un costado de la ruta, la lana tejida artesanalmente. Allí la gente lavaba, secaba, hilaba y teñía la lana. Con ella hacían de todo y en sus puestos al costado de la ruta, ofertaban camisas, polleras, frazadas, ponchos, alfombras, gorras, hamacas y colchas. Pensó en comprar alguna cosa, pero ahora tenía prisa. Lo haría a la vuelta y en este puesto, particularmente, porque aquí le encantó la sonrisa de una de las mujeres vendedoras apostadas cerca del árbol cuyas ramas eran usadas como perchero exhibidor de donde colgaban las prendas.
Entonces apareció dentro de su auto, sentada a su costado, una muchacha acelerada en sus gestos y en su forma de hablar. Allí estaba esa desconocida joven hablándole con toda confianza, como si nada. Tenía cabellos y ojos negros, una expresión de cansancio en sus facciones flacas, las manos muy nerviosas para sus poco más de veinte años. Amílcar jamás la había visto, estaba tan concentrado en conducir, que no supo si el pesado calor le estaba jugando una broma.
Parecía una burla, ¿de dónde apareció esta chica y cómo entró aquí? Acaso era su deseo de conversar que tuvo eco y apareció aquí esta parlanchina enviada especialmente. No había tiempo para conjeturas, había que manejar. En vano le preguntaba quién era o cómo había subido al auto. La extraña no respondía sus preguntas, sólo hablaba sin parar, contaba sus problemas como si a alguien le importara. Era como si estuviese hablando sola, ni le miraba al conductor, sólo fugazmente a través del espejo retrovisor. Nada daba a entender que pudiera tener intenciones de robo. Será mejor bajarla aquí mismo, pensó Amílcar, o si no más allá de la siguiente curva.
No había oportunidad de pisar el freno, había un apremio familiar para llegar a destino. No tuvo tiempo para aclararse ninguna duda. La entrometida hablaba y llegaba al extremo de la situación atribuyéndose la facultad de reprocharle cosas al incluirle, sin razón alguna, entre sus problemas.
Esa crítica a destiempo puso más nervioso a Amílcar, que ante la falta de respuesta por parte de la atrevida, seguía preguntándose de quién se trataba.
No sabe cómo ella entró, pero sospechaba que ocurrió al aminorar la velocidad cerca del puesto de venta de lanas, aunque ese lapso no pudo haber sido suficiente. Además, el automóvil había estado en marcha todo el tiempo, se garantizó a sí mismo. La extraña le pidió que le invite un cigarrillo. Amílcar se negó y ella, con un rápido movimiento, tomó un cigarrillo de la cajetilla reclinada en el tablero pero, al sacarlo, su impulso echó la cajetilla.
Simuló recoger las cosas y le rogó que le encendiera el cigarrillo. Él reprochó este abuso de confianza. La insistente polizonte se ponía a jugar con las reglas prohibitivas y argumentaba que hasta los que van a ser fusilados acceden a un último cigarrillo, que hasta a los condenados se les concede eso, y que así se les cumple su último deseo.

Amílcar Olmedo, transformado ya en complaciente chofer, hizo un gesto despectivo y no pudo evitar recoger la cajetilla, que contenía también el encendedor, que entonces iba y venía rodando cerca de los pedales. Las cosas que uno hace por una mujer, aunque sea una desconocida, refunfuñó él, aunque ella seguía tan poco interesada en escucharle, ya que para llenar el aire le bastaba su propia voz. Sea como fuere, era su último favor, ya estaba harto de esta intromisión y decidido a bajarla, aunque sea a la fuerza, después de la próxima curva.
De la cajetilla extrajo el encendedor y cuando lo arrimó al cigarrillo que temblaba en la boca de la intrusa, ésta comentó jocosamente que era una barbaridad este calor infernal que llevaba a la locura, sin embargo parecía tranquilizarse al empezar a fumar.
Fue entonces cuando el conductor, en ese descuido de extenderle la mano y mirarle hablar, no vio el auto que rápidamente venía en sentido contrario, girando la cerrada curva apenas señalizada en la ruta. Amílcar reconoció, detrás del parabrisas, la cara de la conductora del otro vehículo que venía directo hacia él, era el mismo rostro de la chica que se había sentado a su lado. Quien manejaba el otro automóvil era la intrusa habladora y que ahora se llevaba, tranquilamente, el cigarrillo a la boca, pero en su propio auto que se le venía encima a gran velocidad.
Demasiado tarde para desviar, el choque fatal fue inminente.
(Cuento extraído de su libro «Clonsonante», 2007)
DOBLE PÉRDIDA
No podría decirse que era el último grito de la moda ni tampoco el primer grito de libertad. Ya no había certeza en aquello de haber sido cuna del primer grito de libertad en América, pero de seguro no se habrá dado ni el primer ni el último grito de la moda por estos lares. En cualquier caso había algo nuevo en el aire, que a estas alturas y sin importar desde qué altura, sigue siendo lo único verdaderamente libre y gratuito. Se trataba de un reciente decreto. El decreto más a la moda que hasta la fecha fuera dictado. En un franco proceso de imposición, la nueva línea de ropa había sido lanzada por decreto.
Directamente de arriba. Más que diseño exclusivo era un plan oficial, forzosamente inclusivo. Por supuesto, la producción en serie había comenzado en forma secreta mucho antes de la firma del decreto, el gobierno sabe cómo guiar la industria textil en el país y esta tarea fue encomendada con suficiente antelación y debida precaución. No se hace ningún desfile de presentación, ya que para los desfiles están los militares, los militarizados voluntarios y los niños involuntariamente militarizados también, es bueno recordarlo cada tanto, la memoria de una nación debe mantenerse en una buena formación. Alineados, de todas las edades, desde el pasado al futuro, siempre con un rumbo decidido. Niños y viejos unidos por el verde olivo, entrecruzados, unidos como si fueran la palma y el olivo de nuestro escudo.
Nada de muestras previas, nada de anticipos de temporada. Basta la resolución firmada. Después de todo, era más fácil colgar de la red una copia escaneada del decreto de marras que poner en una amplia galería todas las prendas colgadas en perchas. No hay necesidad de catálogo virtual, a fin de cuentas, se trata de una resolución de orden presidencial.

De qué serviría mirar y mirar en la red, eso de comparar no va. Más que optar, había que comprar. No se trata de elección, es de inmediata adquisición. No hay que dar muchas opciones cuando el bolsillo está teledirigido. Eso tiende a complicar las cosas, bien lo saben quienes planifican todo antes de firmar los decretos.
Mañana empezarían las filas. Se tenía previsto un solo día para realizar todas las adquisiciones personales en cuanto a la nueva indumentaria. Esto es para facilitar la gestión de control conjunto que realizan el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior. Todo el aparato estatal garantizaba una jornada segura y tranquila para toda la ciudadanía, un día oficial de compra de moda, jornada obligatoria, pero moda al fin.
Con muchas expectativas de una jornada plena, la ciudadana se levantó temprano esa mañana, el café aún humeaba en su garganta como dando señales de actividad volcánica en su interior, y salió con un gastado uniforme anterior, es que fue lo primero que encontró para ponerse, a lo cual hay que sumar el hábito. La ciudadana llegó temprano, aunque esto le serviría muy poco, porque la tienda permanecía cerrada.
Sería suficiente decir que era una zona tan residencial en Asunción que se convirtió en zona presidencial, aplicando una complicada expropiación, también por vía decreto, asumiendo que ése es el único modo correcto. Tampoco importa mucho citar el nombre y la dirección, pues todas las tiendas, desde hace un buen tiempo, han uniformado sus logotipos y sus vidrieras, sus colores y sus escaparates. Y al carecer de publicidades, siguieron un mismo patrón de propaganda. La propaganda oficial. Así es como se han uniformado un montón de cosas, pero no sus precios. Cosas del mercado que le dicen. En las cotizaciones siempre hay fluctuaciones y, entre ellas, sendos acomodos. Y esta tienda era un buen nicho de precios reducidos. Era lo que ella había oído. Sólo el olfato y el chisme consiguen guiar hacia donde hay buenos precios en el negocio.
Por eso, la ciudadana procuró entrar primerita en un horario en que la mayoría recién está despertando. Apenas había levantado su cortina la tienda en cuestión, la ciudadana ya estaba en el mostrador pidiendo la nueva línea de ropa, la que por decreto se había impuesto a partir de ayer, en forma oficial, como indumentaria de rigor.
No hubo necesidad de citar la marca, hay etiquetas que nacen impuestas. Pero de lo que entusiastamente pedía, nada había, ningún talle, ningún color, ni de los neutros. Por cierto, antes de preguntar por ellos la ciudadana debió haber tenido en cuenta que los colores neutros no están de moda en estos tiempos extremos. O puede ser que la vendedora haya oído mal, en vez de «colores neutros» escuchó colores nuevos o colores muertos, dando así por liquidada toda búsqueda de trapos. Porque en ninguna parte se venden retazos, no hay lugar para saldos, ésta es una sociedad que tiene el consumismo bien arraigado y muy actualizado. Nada disponible, ninguno de los modelos, ni de los retros.
Por algún azar, la vendedora no tenía en la tienda ninguna de esas prendas, hasta las que guardaba en el depósito tuvo que enviarlas al programa de entretenimiento del canal oficial «bailando por un modelo», se supone que por exigencias del programa modelo del propio gobierno. Qué mejor promo, después de todo, habrán pensado los encargados del marketing estatal. Pero la ciudadana se sintió engañada, montó en cólera, armó una escena que casi echa abajo la tienda. Reclamaba lo que consideraba su derecho y su deber a la vez, como el voto, cosa rara de entender. Vociferaba cosas como «pan y circo». Exclamaba que Dios tenía que proveer los dientes también, no solamente el pan. El combo tenía que ser completo para que ya nunca más se dijera «Dios da pan a quien no tiene dientes».
(Continua página 2 – link más abajo)

