ESTILO CHIPPENDALE
Por Francisco Hidalgo Aznar*
Entró en la salita–estar, donde ella empezaba a cabecear, sentada en un sillón frente a la tele. La apagó para que se espabilara y le dijo:
—Elvira, gorda, son ya las doce.
El calificativo gorda debía de ser cariñoso, pues aquella mujer no tenía nada de gorda. Parpadeó repetidamente y se quedó mirando a Paco con cara de no comprender.
—Las doce —repitió Paco mostrándole de cerca el reloj de su muñeca para que ella lo pudiera comprobar con sus propios ojos.
Elvira apenas miró el reloj. Parecía seguir sin comprender aquel repentino interés de su marido por la hora. Se levantó, bostezó, se estiro y, cuando iba a dar unos pasos hacia el pasillo, él se lo recordó:
—Quedamos en que de esta noche no pasábamos sin tomar una decisión definitiva —hizo una pausa viendo que al fin comprendía— y yo lo tengo muy claro: desprendernos de él ahora mismo. Lo bajamos, lo dejamos abandonado en la acera y ya vendrá alguna persona caritativa que se lo lleve a su casa. Y, si no, de madrugada se lo tendrán que llevar los del ayuntamiento. Date cuenta, gorda, se ha convertido en un estorbo tan viejo y tan sucio…
Calló. Los dos recordaban cuando lo trajeron a casa, hacía ya catorce años. Estaban recién casados, con el pisito a medio poner, y ella le habló de él, después de un viaje al pueblo, al antiguo caserón de la abuela. Pocos días más tarde se lo trajeron en una furgoneta que les prestó un amigo, una furgoneta con pinturas de propaganda de galletas en la carrocería. Elvira se acordaba de este detalle de las galletas.
Antes de dar aquel paso irreversible que ahora le proponía su marido, Elvira esgrimió algunas razones en contra:
—Razón primera, no ocupa sitio.
—¡Que no ocupa sitio!, si desde que separamos a los niños en dos habitaciones yo no puedo poner una estantería para mis libros, y a ti ahora se te ocurre decir que no ocupa sitio.
—Razón segunda, le ponemos una tapicería nueva y queda precioso.
—Ni hablar; yo no me gasto cincuenta mil duros en ese armatoste mientras no pueda cambiar de coche.
—Razón tercera, Manuel siempre dice que es una cheislong del más puro estilo chipendéil.
—¡Estilo chipendéil, ja, ja! Qué sabrá Manuel de estilo chipendéil si es incapaz de distinguir una iglesia mudéjar de una mozárabe… ¡Chipendéil!, tiene gracia la cosa. Manuel y sus conocimientos. Desde que vino de Nueva Orleans todo es chipendéil: el sofá del entresuelo del Español es chipendéil, el aparador de Lardy es chipedéil, y hasta las lamparitas del Cock tienen un aire Chipendéil. Hay gente que aprende una palabra y la gasta. Seguro que cuando te sacó a bailar la otra noche te dijo que tenías un magnífico culo chipendéil.
—Paco, sabes de sobra que no aguanto tus groseros sarcasmos. Si quieres sacas el sofá a la calle y se acabó la discusión, pero no me preguntes mi opinión para luego hacer lo que te dé la gana.
Elvira se había espabilado con aquella tonta discusión. Fue ella misma quien arrastró el sofá hasta el recibidor. Desde allí al rellano de la escalera lo hizo su marido.
Para bajarlo a la acera se les presentaron varios inconvenientes: no cabía en el ascensor, tuvieron que esperar, con el sofá de pie y pegados a la pared de la escalera, a que bajara una tromba de jóvenes ruidosos; y necesitaron esperar unos minutos en el zaguán del portal a oscuras, hasta que el perrito de un vecino hizo aguas mayores en el arriate de un árbol y quedara por fin la calle vacía.

Primero salió Paco a inspeccionar los alrededores y, cuando se cercioró de que no había nadie que pudiera ser testigo del abandono, lo sacaron a la calle. Como no les gustó la idea de dejarlo tirado junto a los malolientes cubos de basura, decidieron dejarlo en la esquina de la manzana, lo suficientemente retirado del portal para que nadie los pudiera acusar de tan mal comportamiento.
A la vuelta, Paco echó el brazo por encima de los hombros de su mujer, más que por ternura, para que ella se sintiera reconfortada y no volviera la cabeza hacia aquel mudo compañero de su vida familiar. Pero al abrir el portal, a los dos se les fueron los ojos hacia aquel vejestorio con el que habían convivido catorce años. Allí quedaba, en la esquina, sin una protesta, con ese sinsentido que tienen los muebles de interior colocados al aire libre. A la luz de las farolas lo veían más destartalado y viejo, tan poquita cosa.
Allí se quedó, encogida, con las manos en la ingle y la mirada en ninguna parte, riendo con risa estúpida. Se fue agachando hasta quedar en cuclillas al borde de la acera, tambaleándose, en equilibrio inestable, como si de un momento a otro fuera a caerse hacia uno u otro costado. Los conductores de los pocos coches que pasaban sacudían la cabeza al verla tan propicia a un accidente. Pero a ninguno se le ocurrió parar y decirle que se retirara del borde del peligro. ¿Y quién iba a ser tan valiente para parar, con los otros unos metros más allá, en la puerta del bar, con la litrona en la mano?
Los Centauros se iban (pelo grasiento, cruces sobre el pecho, botas militares, chaquetillas claveteadas de tachuelas). Los Centauros estallaron los cascos vacíos de cerveza contra el adoquín de la acera, uno tras otro, cada vez con mayor estrépito de cristales rotos. Los Centauros se marchaban y, sobre la Yamahas, llamaban a las Centauras con un juego de muñeca con muñequera, dando acelerones en vacío, como si tocasen el silbato de una locomotora.
Las Centauras escondían sus rojas melenas dentro del casco brillante de motorista y se ajustaban bajo la barbilla la correa del barbuquejo. Después, con un pie en el estribo sabían salvar limpiamente el asiento elevando la pierna derecha, las cuatro al tiempo, como un paso de ballet bien aprendido, hasta quedar sentadas con las manos sujetas al cinturón del compañero. Los Centauros y Las Centauras eran entonces una pieza más de metal, embutida en el metal de la Yamaha.
Enfocaron sus faros hacia ella, dando rápidos destellos. Pero ella no los atendía; de pronto se le había ido la mente a ninguna parte, en cuclillas al borde del arroyo, inconsciente del peligro. Los Centauros se impacientaban y daban acelerones cada vez más ruidosos, encabritando las Yamahas, hasta que el Centauro que no llevaba Centaura haciéndole contrapeso se deslizó unos metros sobre la acera (en sentido contrario a donde ella estaba acuclillada) y bajó al arroyo de la calle. Se aupó sobre los estribos y dio un paseíllo en redondo; luego fue hacia ella pegando ahora el pecho al cuerpo de la máquina y haciendo rasero el casco con el faro delantero. Aceleró y, a pocos metros de la acera, disparó la mole de la moto hacia donde ella se encontraba.
Oyó el ruido y miró a la moto. La luz del faro le cegaba. Agachó la cabeza sobre las rodillas, cerró los ojos, se mordió los labios y se llevó las manos a las orejas tapándose los oídos, empeñada en no enterarse del monstruo que se le venía encima.

El Centauro torció la marcha en el último instante. Pasó a un palmo de aquella cabellera rojiza que se ondeó con la aureola de aire que envolvía la máquina. Poco más abajo el Centauro fue derrapando en redondo hasta girar medio círculo. Terminada la pirueta, las otras cuatro motos enfilaron la marcha hacia donde estaba ella, hecha un ovillo al borde de la acera; cuatro motores rabiando al mandato de las muñecas con muñequera. No levantó la cabeza de sus rodillas ni se separó las manos de las orejas. Las Yamahas se le venían encima. Las Yamahas pasaron, una a una, a un palmo de su cuerpo. Las Yamahas recorrieron un trecho cuesta abajo, derraparon y giraron medio círculo.
De nuevo, las cinco Yamahas avanzaron hacia ella, marchando cuesta arriba, pero esta vez sin prestarle el menor caso. El Centauro que iba sin Centaura ni volvió la cabeza para mirarla; pasó rígido como una estatua de bronce, digno señor de la noche, con medio torso desnudo y el otro medio encorsetado en una coraza de cuero.
Ella oyó los cinco ruidos alejarse y continuó allí, sin atender a nada ni a nadie, como una idiota. La llamaron repetidamente desde la puerta del bar. Se levantó al ver que quien la llamaba izaba un casco de motorista. Anduvo hacia el bar pausadamente. Llevaba pantalón vaquero con un roto hecho aposta en un cachete del culo. Llevaba camiseta sin mangas y tan corta que dejaba al aire su cintura. Llevaba un pendiente grapándole el ombligo. Llevaba botas de soldado y labios malvas de buscona. Llevaba el pelo rojizo en mechones desiguales. Al andar, le sonaban cascabeles de uno de los muchos pendientes que colgaban de su oreja derecha. Llevaba un murciélago tatuado en el hombro derecho y una calavera en el izquierdo. Llevaba un piercing en la aleta de la nariz y otro debajo del labio.
Recogió el casco que le ofrecía el camarero e intentó pasar adentro.
—Se cierra —le dijeron.
—Dame un botellín —pidió ella.
—Se cierra.
—Un botellín solo y me abro.
—¿Llevas guita?
—Me lo fías.
—Se cierra.
—Oyes, tío, te vendo el casco —dijo ella mostrando el casco de motorista que el otro acababa de darle.
Pero esta vez no le dijeron nada. La empujaron y echaron el cierre del bar. El ruido metálico zanjó cualquier discusión.
Anduvo callejeando de un sitio para otro, parando a la gente que encontraba y ofreciendo el casco de motorista.
—¿Te gusta?, te lo vendo… ocho billetes y es tuyo, ¿vale? —decía a unos y otros.
La miraban, primero a la cara, después a sus marcadas tetas y, al final, a la curiosa mercancía.
—¡Qué dices!
—Dame un cigarro entonces —pedía cuando ya se iban.
— Ten un rubio —le ofreció uno— ¿Sabes que estás muy rica?, ¿sabes que me gustas? —le pasó la mano por el hombro izquierdo— ¿Quieres disfrutar a tope con este cuerpo, muñeca…?
Ella agarró el cigarrillo y siguió andando sin hacerle caso, sin escuchar las obscenidades que ahora el otro le decía mientras se sobaba la bragueta. Unas calles después se lo fumó sentada en un sofá abandonado, en el esquinazo de una manzana. Nadie la molestaba. No se oía a nadie. Apenas quedaban ventanas con luces encendidas. Cuando terminó de fumar, se tumbó adoptando la postura fetal agarrando el casco de motorista. La noche la acariciaba suavemente, muy suavemente. Al minuto, dormía ya como una bendita.
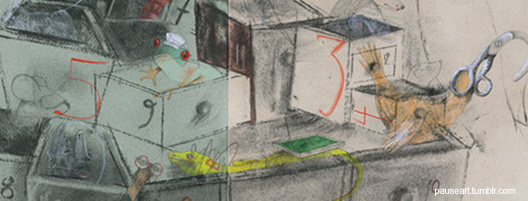
Moncho Galván conduce el descapotable a poca velocidad, pegado al borde del bulevar para que lo vean bien los clientes de las terrazas que comienzan a llenarse. Hace el recorrido completo: primero de Sur a Norte, pegado al bulevar del Este; después, girando en la plaza de Emilio Castelar, de Norte a Sur, pegado al otro bulevar. Arturo, a su lado, tiene una mano en el canto del asiento del conductor, como si la hubiera dejado allí a medio camino de echársela por la nuca. Arturo va mencionando cada uno de los chiringuitos que pasan, añadiendo una breve y mordaz descripción de la clientela. Arturito se cree un genio del epigrama, presumiendo de una lengua viperina.
—Saigón, locas a mogollón… El Mambo, el que no cobra es porque es manco… El Mandarín, pijos y pijas reunidos… Ukelele, putas y horteras sociedad limitada…
Viéndolos, no se tiene ninguna duda de que Arturito es un joven elegante que cuida su figura, con muchas horas de sauna y de solarium, vestido hoy un poco de fantasía nocturna, y que Moncho es un notanjoven vestido de genio del arte o del diseño, con una americana veraniega plagada de muñequitos, como un tebeo. A Arturo se le ve feliz, viendo él que lo están viendo en aquel coche y con aquel genio al volante. A Moncho se le ve inquieto, eterno insatisfecho, tratando siempre de ver quién lo está viendo con deseo de que él lo vea.
Cuando terminan el recorrido acostumbrado deciden desaparecer una media hora. Abandonan La Castellana y callejean por la ciudad dando la impresión de que tienen que ir a alguna parte. Cuando llevan un buen rato recorriendo calles desiertas, inesperadamente Moncho detiene el coche, da marcha atrás, recula unos metros, para el motor, saca la llave de contacto y dice extasiado.
—¡Qué preciosidad!
Arturo, con una mano en la rodilla del conductor, mira hacia donde el otro mira y no ve nada sorprendente: una joven sucia durmiendo sobre un sucio y viejo sofá, abrazada a un casco de motorista.
—Moncho, por Dios, no me digas que ahora te gustan las panquis. Hoy estás desmadrado.
—Desde luego, Arturo, que desde que te afeitaste el bigote has perdido el olfato, como los gatos.
Salen del coche y se acercan al sofá. Moncho se agacha para tocarlo y observarlo con detenimiento. Luego, agarra a su compañero del brazo, se separan unos metros del sofá y le habla en voz baja:
—Ideal, ideal, ideal. Me jugaría cualquier cosa a que es un auténtico chipendéil, una joya. Un repasito y queda nuevo. ¡Huy, qué alegría le voy a dar a la Ridruejo que anda buscando uno para el tirrum de su nueva casa, le voy a sacar los ojos a esa bruja!
Se acercan de nuevo al sofá y zarandean a la durmiente, que se yergue con cara de no comprender qué es lo que quieren los que la despiertan.
—Lo vendo —dice aún sin espabilarse y soltando el casco de motorista sobre el asiento del sofá.
A Moncho se le abren los ojos con aquel ofrecimiento. Ella continúa:
—Todos me dicen que lo vendo caro pero necesito guita, ¿entendéis?, necesito guita —con la yema del pulgar se frota la yema del dedo índice de su mano derecha.

Entonces Moncho se sube las mangas por encima de los codos y saca del bolsillo interior de su impresionante americana de dibujitos un billetero. Parsimoniosamente, saca del billetero diez billetes de cinco mil, haciéndolos sonar a medida que los cuenta.
—¿Te vale con esto?
Ella se levanta y agarra los billetes sin dudar. Se los guarda en un bolsillo del vaquero. Se va sin decir adiós, con las manos en la cintura, con los pulgares enganchados en las trabillas del cinturón y dando sacudidas a la cabeza que hacen elevarse los mechones rojos de su cabellera y sonar los cascabeles de uno de los muchos pendientes que cuelgan de su oreja derecha.
Cualquiera que ahora les viera supondría que son dos cazadores nocturnos al acecho de su presa: aquella joven que no por sucia es fea y que va silbando tan contenta por la acera.
—Mira, Moncho, se ha dejado un casco de motorista, ¿la llamo?
—¡Ni se te ocurra!, no vaya a ser que se arrepienta del trato… Arturo, prenda, déjate crecer de nuevo el bigote porque te estás volviendo un capullo.
Un gato maúlla olisqueando unos restos de basura. Y resulta refrescante oír el chorro de agua de un camión de riego, oír las gotas chocar con fuerza contra el suelo.
____________
* Francisco Hidalgo Aznar nació en Llerena (Badajoz) en 1945. Vive en la actualidad en Madrid. Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid comenzó su vida profesional como investigador mineralúrgico en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas pasando después al mundo empresarial privado del sector de la Industria Química y Metalúrgica para conseguir después una plaza en la Administración del Estado como Ingeniero del Ministerio de Hacienda. Si en el ámbito meramente profesional ha publicado diversos artículos en revistas especializadas, fruto de su actividad literaria son dos novelas publicadas: «Como una copla», en el año 92, escrita bajo seudónimo y en condiciones bastante precarias por lo que tuvo muy poca difusión (aun así, el Premio Nobel Camilo José Cela, que tuvo oportunidad de leerla, la alabó escribiendo que se deleitó con su lectura); y «Las Noches del Café Burrero», con la que ganó el VII Premio de Novela Juan Pablo Forner, del Excelentísimo Ayuntamiento de Mérida, que se publicó en el 2004, con buena acogida de crítica y lectores. Una decena de relatos publicados en diversos medios completan su bibliografía de narrativa de ficción, cuatro de ellos premiados en diferentes concursos (Escritores Ingenieros de Minas, UNED, Relatos Fundación NH). En narrativa de no ficción, ha escrito «Sevilla Revisitada» (en colaboración con su amigo E. Myro) libro publicado por la Fundación Caja San Fernando de Sevilla y Jerez en 1996, es una traducción muy comentada y amenizada del libro de viajes «Seville and its vicinity» publicado en Londres en 1840, escrito por el excéntrico millonario inglés, coleccionista de arte, Frank H. Standish. Este libro se considera la primera guía artística de Sevilla. Hoy, «Sevilla Revisitada» es un libro muy buscado por los hispanistas y por los amantes de libros de viajeros del XIX. En 1999, La Fundación El Monte de Sevilla le publica el libro «Viaje por las veletas de Sevilla», ensayo histórico—literario—artístico de la ciudad a través de 40 hermosas veletas que giran en el cielo sevillano. Libro también hoy día muy buscado por los lectores de libros de viajes y de curiosidades.
+ El presente relato apareció publicado por ediciones KRK, de Oviedo, en 1999,.Este relato fue Primer Premio del Certamen Nacional de Escritores Ingenieros de Minas en España.

