LLANTO DE LISBOA
Por Manuel R. Montes*
ENCARNACIÓN DE HORAS
Probablemente un parque, una central de autobuses…
Pero antes —muy atrás, incluso, de los umbrales de la adolescencia— fue una pista de patinaje sobre hielo.
Se apartó de sus padres y de su hermano menor, tres sombras apretujadas que contemplaban Llanto de Lisboa, el espectáculo desde las peores localidades, que tornaban difusas, por lo retirado, las proporciones reales del óvalo de cristal resplandeciente. Con los brazos extendidos improvisó una vara horizontal, parecida a las que emplean los equilibristas para cruzar el abismo de un edificio a otro, y en esa postura recorrió la curva de la polvorienta viga, imperceptible casi entre los otros niveles de las gradas, aproximándose, con cautela, a la fisura luminosa que atrajo su curiosidad al inicio de la función.
Qué presentimiento lo mantuvo alerta, el talón del pie derecho apremiado por la punta del izquierdo, hasta toparse con una cortina de lona, surcada por pliegues rugosos y cuya textura, al rozarla, insinuaba el latido quieto de un falso elefante dormitando. De puntillas, asomó a través de lo que —infirió años más tarde, en el parque, en la central de autobuses— era el techo agujereado de un camerino provisional. Dentro, jóvenes bailarinas hablaban animadamente en un lenguaje incomprensible, arracimadas en círculo, e iban depositando una a una su respectivo par de patines al centro, luego de quitárselos de un tirón, con brusca impaciencia.
El rubor que incendiaba los pómulos de la más alta, a causa del cansancio que le ocasionaran las gradaciones de dificultad en la rutina del número recién interpretado, lo acribilló con tal impacto que un decaimiento súbito redujo sus facciones a una tirantez de mutismo. De blancas muñecas, la bailarina destrabó el último sujetador de cabello, liberando una melena negrísima, hasta entonces oculta por una diadema elástica que le ceñía el cráneo a partir de las sienes. Tras un movimiento inadvertido, se desabrochó el sostén con incrustaciones de plata artificial, prenda de fantasía que fue a dar al suelo por accidente, como una pieza desmembrada de escultura, cayendo sobre las hojas de metal y los nudos desechos de agujeta. Una broma que maldijo indescifrable, desde lo alto, agazapado como estaba en la penumbra, desató una carcajada y restituyó el buen ánimo de las vestales ya descalzas, quienes interrumpiendo los murmullos de su conversación habían adoptado un mohín de incomodidad al momento en que un payaso, de aspecto repentinamente lúgubre, cruzaba el telón que daba al camerino, frenando con las cuchillas sobre las que dejaba de patinar y encajándolas en la rampa de madera por la que entraban y salían a escena, confundidos en un alud de vestuarios fluorescentes, los volatineros del siguiente acto.
En ese momento la visión, de belleza imposible, desbordó su epifanía. Se supo intimidado por la presencia de los senos descubiertos de la bailarina, turgentes; por la claridad de una desnudez no más que anatómica, la cual, a punto de parecer insípida, los revelaba con crudeza, exactos y sobrenaturales. Lo inquietaron la irrupción, el estrépito del payaso y la consecuente alharaca del elenco femenino, factores entremezclados, para su infortunio, que no habrían de inhibir el impulso de que se camuflara, retrayéndose al trasfondo de su trinchera para rumiar una culpabilidad imprecisa.
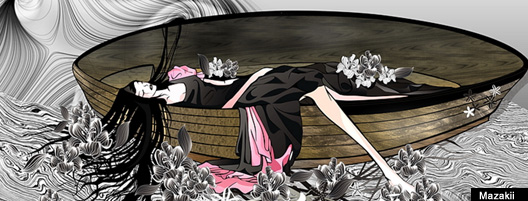
Al aproximarse de nueva cuenta y completar el acecho, su bailarina ya no estaba —decidió, con aplomo y pudor, que aquella deidad le pertenecería eternamente—. Un hombre solitario, en mallas, realizaba apresurados ejercicios de calentamiento y resopló con amargura al dirigir los ángulos rectos de su rostro en dirección al espía, quien ya sin los brazos extendidos ni precaución alguna determinó volver al lado de sus padres, que ignoraron a propósito la peripecia, el inesperado trance que jamás confiaría a nadie y que figuraría entre sus más preciados secretos. El hermano menor, poco impresionado con los acróbatas y las fieras amaestradas, se había percatado con interés de su furtiva desaparición y le puso una mano en la frente, oscuro y comprensivo, cuando lo supo a su costado, diagnosticando en voz baja que estaba frío, «como muerto»…
En el parque, en la central de autobuses, a punto de que se encontraran antes o después de la hora convenida, volvió a resentir la disminución de temperatura en las facciones, el sudor helado que lo despojaba de una obtusa virginidad, y al deslizar ambas manos, de la frente a las mejillas, juró su tacto que la cara era, por un retoque desleal de la memoria, la cara de ella.
Pero antes —entre las molduras de la infancia nebulosa— fue un pantano. Era por la tarde cuando batió las puertas de sus vecinos con las palmas enrojecidas, febriles. O cuando presionó los interruptores de timbre para ser acompañado por los de su cuadra a contemplar el monstruoso regalo que les había ofrendado la lluvia torrencial de la víspera: un ojo inmenso de lodo que lo instigó a adentrarse en la excavación que circundaba una de las zonas inconclusas del fraccionamiento. Fue él quien propuso, al arribar a la hondonada, tomarse todos de las manos y urdir un cordón humano indivisible para que a ninguno engullera la garganta de fango, a la cual varios convocados rehusaron acercarse siquiera.
Fue él quien encabezó el cordel de los valientes. Se había calzado con temeridad las botas industriales que su padre ocultaba en el armario y con las que pretendía contrarrestar el atascamiento, una vez atravesara la carpeta de guijarros que, como caparazones semienterrados en una lenta marcha de inanición, distendía desde su borde el anchuroso légamo. Descubrió la futilidad de esta medida preventiva al adelantar demasiado aprisa la cintura. El nivel ascendente de la ciénaga lo entumecía a cada tranco (Recuerda que se asustó. Es comprensible que se asustara y que recuerde su espanto).
Consiguió aferrar la mano del niño que lo precedía en la cadena, pero éste se desprendió al saberse amenazado por la inminencia del peligro y retrocedió con rapidez, siguiendo el ejemplo de los otros, para esquivar la paulatina inmersión. Giró el torso, con prepotencia de indignado aventurero, y contrajo el arco de las cejas. Atestiguó que los infantes, cobardes desertores (las pantorrillas húmedas y ennegrecidas), lo contemplaban con extrañeza desde una roca lisa, segura, mientras sus codos cedían a la obstinación del nervio que desde un fondo incalculable lo jalaba con despiadada tozudez. La marea fatal, tibia, de coágulos que parecían retozar y contonearse, marcando en el termómetro de su cuello el ascenso de la trampa, terminó por obstruirle la boca, el grito de auxilio. Aleteó con desesperación hasta que el rapaz que lo había desenganchado se abrió paso entre los otros, esgrimiendo una gruesa rama y precipitándose hacia el estanque de barro, desde una distancia no muy riesgosa y que resultó la necesaria para que aquel cuerpo inútil, que pataleaba, asiera con el antebrazo el extremo puntiagudo que se le ofrecía, salvándolo, y que lo traía de vuelta a la superficie mediante un esfuerzo al que se sumaron los demás, tal vez con remordimiento.
Al evocar la parálisis en las piernas, la medusa hambrienta de su tuétano flotando alrededor y la inexplicable maniobra de rescate, advirtió que no era necesaria una auscultación minuciosa para darse cuenta de que las extremidades sobre las que, indeciso, concretaba el parque, la central de autobuses, eran las extremidades de ella.
Pero antes —ya el cuerpo se fundía, se soñaba en otros cuerpos— fue una de las casas de alquiler en las que habitó con su madre.
El llanto habría de arrasar indeleble las retinas, salpicándolas con los ácidos de iniciación a la madurez, cuando contempló en el último peldaño de las escaleras a la mujer ebria en los brazos del intruso en turno, malogrando la tentativa grotesca de perpetrar un coito a leguas impracticable, no sin acometer las coreografías patéticas del embrutecimiento. La catarata, el sello definitivo del testimonio de adulterio en contra de su niñez, dolía más que el arpón del alba al penetrar por la ventana un lunes, más que la sangre drenando el párpado tras aquellos intentos de conservar una dignidad mal defendida después de una paliza, finalizado el receso en el colegio.
Los filamentos de la regresión, sus secuelas cada vez más breves y caóticas, destilaron un veneno ácimo de melancolía, turbio líquido que entintaba el epicedio de las cuencas, imprimiendo el ámbar de los ojos de ella en sus ojos, que columbraron ya, bajo el árbol, o en una de las butacas de la sala de espera, la fisonomía que le iba siendo arrebatada, hecha jirones a cada pálpito de avance al acercarse, con timidez, a su apariencia, camino de la perpetuidad de un par de labios que abría, cerraba, entre minuendos de saludo y despedida, un tramo de distancia cósmica, insoportable.
Pero antes —cuando a ella la había escaldado la pólvora que supo quemar en las palabras y en las cosas— fue una clínica.
La encomendaron a un especialista para determinar la gravedad de los síntomas de dislexia, considerados preocupantes debido a sus actitudes hipersensibles. Cada tercer día, al amanecer, invariablemente sentada en la esquina inferior derecha de la cama, su madre agrandaba con un gesto inconfundible el pardo azul, conmiserativo, de una mirada que transmitía las angustias del desvelo, para anunciarle la proximidad de la terapia. Luego, tras aguardar las señales de aprobación de la pequeña —no más que un encogerse de hombros, un bostezo de fastidio— le enjaretaba una prenda deportiva (Recuerda que, en adelante, la indumentaria obligatoria le causaría un desprecio desmedido hacia cualquier tipo de actividad física).
La presentaba sin retardo al médico, quien de inmediato extraía del bolsillo de la bata blanca una pelota de tenis y, de cuclillas, se la arrojaba evitando cualquier aviso previo, midiendo los lapsos que tardaba en capturarla y con cuál mano primero, con cuál después, sirviéndose de un diminuto cronómetro con el que reanudaba sus registros por lanzamiento. Durante los monótonos torneos de psicometría en los que se alistaba para condescender con su madre, el médico apostó por el mismo ejercicio con la misma pelota o añadía otra, dos más, de tonos que por su contraste facilitaran el análisis, aumentando o disminuyendo la velocidad del saque y evaluando las señales de mejora o deterioro en los reflejos de una contrincante impasible.

(La ineficacia de no anticiparse a las escurridizas esferas, los puños cerrados a destiempo, el repique continuo del cronómetro que delata la somnolencia muscular. La expresión reprobatoria con la que el especialista pondera los leves temblores, las sacudidas y los desaciertos, ampliando anotaciones desfavorables en la cédula).
Al reacomodar la espalda en la butaca y consultar por enésima vez los dígitos empozados en el reloj, o al recargarse en el tronco del árbol convenido como referencia de ubicación y agotar una pensativa bocanada, cuerdas antiguas tensan sus manos, erizadas por la reuma pretérita del tratamiento que la confinaba en la clínica. Manos que se agrandan. Ventrean (Retienen o imaginan que retienen el peso de la pelota de tenis, afianzada ya entre cinco dedos de hombre, luego no sólo cinco sino diez dedos enteros, veinte, que no embonan por aspereza, por volumen, con los cartílagos). Se las contempla sin asombro, otras, manos que la púrpura del recuerdo ha vertido en su organismo como un injerto de felicidad o desgracia, importe por invocar y transfundirse. Las aprieta como si él las apretara, del mismo modo en que él las contuvo, inhábil, al intentar estrangular al intruso en turno y al prenderse, náufrago, de la rama.
Pero antes —muy poco antes de que la precocidad depresiva agravara sus malformaciones gramaticales— fue un estudio.
Escapó de casa al mediodía y fue a refugiarse entre los óleos inacabados de una serie sobre aves en la que trabajaba su hermana mayor. Franqueada la puerta corrediza del patio trasero, aquel apartamento le sirvió al principio como paliativo. Se abstrajo en la contemplación de los trazos indefinidos, los contornos y las líneas difusas de cientos de criaturas todavía sin alas, todavía sin garras ni descomunales picos, a la espera de su encarnación definitiva sobre ambientaciones de floresta o firmamento. El tono apocalíptico de la serie la sobrecogió por sus reminiscencias decadentes, que ya se adivinaban pese a las pocas figuras discernibles. Al borde de la crisis, escogió al azar un frasco de pintura; sin embargo, decidió no beber a bocajarro.
Retuvo el recipiente con fruición, como si fuera a ingerir un cáliz, y lo elevó a la altura de la barbilla, inhalando a profundidad los recargados efluvios del aceite negro. Pospuso el envenenamiento al recordar una deuda tardía, un experimento gráfico que debía concederse antes del suicidio. Consideraba el máximo atentado a su vitalidad la infamia de cortarse el cabello, y si el indiscreto vecino hallaba horas, días después su cadáver, tras la intoxicación, y si se avisaba con presteza a los infaltables agentes, el pánico aumentaría si su cuerpo inerte posaba para las fotografías de los peritos y de los heraldos del amarillismo imitando a un alopécico demente (La consigna era demeritarse en un hombre).
Buscó unas tijeras que quizá no hallaría entre el desordenado instrumental que ocupaba por completo la misma mesa de la que había obtenido el mortífero brebaje. Azuzada por el temor de que su hermana llegara en cualquier momento y arruinara su «instalación» o porque la herramienta requerida no aparecía, en efecto, por ningún lado, optó por recurrir a una afilada espátula que le sirvió para deforestar el oleaje castaño que enmarcaba la anemia de su rostro. A cada mordedura del acero le brotaban lágrimas que ardían, cuchillas de azufre que cuarteaban el hielo de sus tribulaciones.
Una telaraña compuesta por las hebras encrespadas de tabaco rubio se iba condensando en la periferia de sus pies, que humedecían como brasas lentas el crujido de la duela. Concluida la faena, abultó metódicamente los remolinos capilares e improvisó un nido. Se acuclilló, en una postura simétrica a la de empollar, con los brazos en horizontal y aleteando, lánguida, no como si se ahogara dentro de un remanso urbano, más bien mostrándole al equilibrista imaginario sus claves de sobrevuelo para anestesiar la escara de la caída sin fin que presenciaba en los pasadizos del sueño recurrente. Al erguirse para concluir su rito de metamorfosis, el frasco fue vertido hasta la última gota sobre su cabeza trasquilada (Recuerda los dientes trabados, el rictus. Son comprensibles el recuerdo, la tiesa mandíbula, el reproche a sí misma por no consumar el autoexterminio).
Su hermana observó la escena con mal disimulada aversión al momento de preguntarle, de regreso a su estudio para continuar la serie, y ya cuando las chispas del crepúsculo palidecían, cómo se le había ocurrido —y con qué intención, de haberla— pegar con engrudo aquellos mechones enmarañados, específicamente en los huecos de tela destinados a la representación del plumaje de las aves amorfas en desbandada.
Una vellosidad similar le agrietó uno a uno los poros, traspasándolos como púas ramificadas de grueso alambre y amortiguando los latidos desde la dermis, en el parque, en la central de autobuses, al descubrir que sus senos (análogos por la forma y lo exquisito de su gravitación a los de la bailarina semidesnuda), habían desaparecido, derritiéndose como cirios en el hervidero de una protuberancia plana, de un pecho hosco y toro, vertebrado, que convulsionaba a causa del trote inaguantable de adrenalina. Con los ojos entornados en el vacío, introdujo una peineta de nudillos salientes en lo sinuoso de una nuca que palpó con escepticismo.
Pero antes —al rememorar esta viñeta, la muchacha idéntica avanza hacia ella con las manos clavadas en los bolsillos— fue un proscenio.
No vivió este recuerdo pero su madre ha insistido en que recuerde. «Yo prodigaba un beso —le contó una mañana, al recogerla en la clínica, concluidas las sesiones de terapia— o fingía más bien la indiferencia de una actriz al besarlo. En el teatro…». Le contó del entrecruce de su personaje con el acompañante asignado, a falta de espacio, en el asiento particular de un tren en particular rumbo a provincias. De cómo al principio la audiencia no captó el efecto del encuentro sorpresivo y del sobresalto que debía aparentarse cuando el vagón recorría la curvatura de una polvorienta vía. De cómo despertaba con un empellón involuntario al pasajero que dormía recargado en la ventana, con el rostro sin identificar, macilento, un rostro que se retrepaba huyendo, liebre, dentro del hoyo profundo de ala corta, sombrero arriba, bajo la iluminación opalescente del reflector.
Le contó de los ensayos a deshoras, en salones con el pago del alquiler vencido (del cuchicheo nítido de las ratas). Del repaso incansable de aquel guión que bastó para que naciera al calce de los diálogos que desolaron a los ocasionales espectadores, en las representaciones del drama decimonónico al que casi nadie concurría. Ella ha intervenido la trama de esta historia que explica la totalidad y el origen de sus cualidades, de sus defectos. Se toma la libertad de adosarle detalles inexistentes que la fascinan, elementos ilusorios que tornan más fatal, o más feliz, el retardado clímax que proyecta su existencia. Intentaba por ejemplo, la noche en el parque, en la central de autobuses, hacerse una idea de la crispación en las comisuras de su madre a causa de la fricción con las del actor misterioso que nunca conoció y al que adjudicaba antifaces aleatorios, distantes de toda mácula paterna.

Lo intenta, ahora, tallando con la cuña de su hombro el mentón, ensimismada en el rastreo felino de cierta urticaria viril que la desconcierta. Calibra el reflejo, accionado desde un mecanismo distante, la réplica anormal de nerviosismo que el especialista desacreditaría y después de la cual profiere la sentencia que una voz, o la pólvora incendiada de una voz, le planta en el oído: te confrontas impertérrita bajo el árbol o acelerando en zancadas efusivas desde el árbol, te confrontas apostado en una de las butacas de la sala de espera, o renunciando de un salto a una de las butacas de la sala de espera.
El parque, la central de autobuses… Allí, un anfibio espiral encaja en la hendidura de la espalda sus otras garras, su otra lengua en el canal del alarido y en el cuerpo, el despojo de sus otras órbitas.
*Este es el primer capitulo de “Llanto de Lisboa”, novela publicada por el Instituto de Cultura de Aguascalientes, México.
__________
*Manuel R. Montes (Zacatecas, México, 1981) es un destacado novelista mexicano. Compuso la Tetralogía de la heredad, que conforma Infinita sangre bajo nuestros túneles (Premio Nacional Juan Rulfo para Primera Novela 2007). Llanto de Lisboa (Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos 2009) En par de los levantes de la aurora e Instrumentos de naufragio.

