MÁS ALLÁ DEL SÍNDROME DEL AVESTRUZ: «LA NOVELA DEL SICARIO EN COLOMBIA», DE ÓSCAR OSORIO
Por Alejandro José López*
1
Hagamos de cuenta que no pasa nada. A muchos colombianos les seduce este juego. Juguemos, entonces: «Erase una vez Colombia sin pobreza, sin políticos corruptos, sin barrios marginales, sin guerrilleros ni paramilitares ni ejército; erase, de hecho, una Colombia sin guerra. Y éste era un país sin niños des-escolarizados ni hambrientos, sin desplazados, sin gentes muriéndose en los pasillos de los hospitales suplicando ser atendidos, sin E-Pe-eSes negando medicamentos esenciales ni condenando a muerte a sus propios afiliados con tal de incrementar las ganancias, sin millares de personas viviendo en la indigencia, sin desempleados ni trabajadores mal-pagos ni subcontratados por agencias de empleo expertas en burlarles sus derechos —en este país, desde luego, el Estado no autorizaría agencias de semejante laya—. Erase una vez Colombia sin atracadores propinando tiros de gracia a quienes se nieguen a entregar sus pertenencias, ni canallas que se creen muy machos porque ultrajan a las mujeres que dicen amar, y las insultan y golpean y asesinan o mutilan con ácido. Y éste era, cómo no, un país donde la palabra extorsión ni siquiera aparecía en el diccionario, un país sin narcotráfico —o sea, sin aquella fauna tenebrosa repleta de ‘traquetos’, ‘patrones’, lava-perros y sicarios—». Pues bien, a quienes gustan tanto de este juego, voy a hacerles una confesión: a mí también me encantaría vivir en ese país. Sin embargo, lo sabemos muy bien, esta colombiana cotidianidad que nos ha tocado en suerte, arroja sobre nuestras vidas infinidad de pruebas que refutan la existencia real de aquella nación. Hasta ahora una Colombia sin todas estas lacras sólo prevalece oníricamente en nuestros mejores deseos: es el país de nuestros sueños. Pero la nobleza de esta aspiración no debería llevarnos a la insensatez de instalarnos allí de modo ingenuo; es decir, volviendo la espalda a la realidad que necesitamos estudiar, diagnosticar, intervenir y transformar. Pretender que la negación de los horrores circundantes nos librará de ellos, equivale a enfermarnos de un mal psicológico y cultural, de una dolencia que la sabiduría popular ha denominado siempre el síndrome del avestruz.
De esta dolencia psicológica y cultural procede buena parte de las descalificaciones efectuadas contra aquella literatura que aborda nuestras desgracias, que procura escudriñarlas, indagarlas, examinarlas; en definitiva, contra aquella literatura que se esfuerza por establecer los orígenes de nuestra colectiva tragedia y que, de este modo, persigue alguna comprensión, alguna ruta para vislumbrar salidas del oscuro laberinto, de esta violencia nuestra. Vemos entonces, digo, cómo se despacha esta literatura con dos o tres plumazos lapidarios. En la crítica que suele ocuparse, por ejemplo, de las novelas cuyo tema principal es el narcotráfico o la ignominiosa figura del sicario, abundan más los prejuicios que la vocación de análisis. ¡Que no se lea sobre asesinos, avestruz, a ver si se desaparecen! Y para completar la ingenua desventura, en este país nuestro —donde se lee tan poco— basta la pirotecnia fraseológica de un comentador con tribuna para condenar al ostracismo una obra concreta, un género determinado, un autor cualquiera. No me llamo a engaños, sin embargo, no doy por hecho que toda obra, cuyo tema sea la contemporánea Colombia de nuestras cuitas, revista automáticamente un valor estético o sociológico. Bien sé que en literatura ningún motivo es interesante o anodino a priori. En el arte de la palabra, lo fundamental pasa por el modo, por la manera en que cada autor hace suyo un asunto particular y, acogiéndolo en su sensibilidad, impregnándolo de su inteligencia, liberándolo a su intuición, procura hacer con él una obra perdurable. Pero, precisamente, establecer si la fortuna ha acompañado o no al escritor en su propósito es tarea de la crítica. Y para que ésta pueda ser realizada a cabalidad ha de ejercerse sin prejuicios, con autonomía de criterio, con rigor intelectual. Diré algo más: aunque no abundan, tenemos por fortuna algunos críticos que saben todavía nadar a contracorriente, estudiosos que se niegan a aceptar los lugares comunes, investigadores que se consagran a la escrupulosidad del análisis para derruir prejuicios e iluminarnos con perspectivas renovadoras. Estos críticos nos entregan puntos de vista capaces de explicar la valía de obras despreciadas y tergiversadas, o de poner en el lugar justo los libros mediocres que han sido engrandecidos con las hormonas del marketing editorial. Éste es el tipo de aplicación que sabe llevar a cabo Óscar Osorio con su acucioso trabajo analítico. De hecho, esto es lo que hace en el libro titulado «La Virgen de los sicarios y la novela del sicario en Colombia», obra que resultó ganadora del Premio Jorge Isaacs de Autores Vallecaucanos 2013 —en la modalidad de ensayo— y que acaba de ser publicada por la Secretaría de Cultura del Departamento; justamente, el libro del cual hablaremos a continuación.
2
Detengámonos ahora en una expresión que hizo carrera en la crítica literaria colombiana de los últimos años, una palabra que apareció en 1995 y que continúa ligada a la novelística de la violencia. Su popularidad se debe, seguramente, a su fácil recordación y a lo ingeniosa que resulta. Me refiero a la voz «Sicaresca». Con este acrónimo que mezcla el inicio del término «sicario» con el final del vocablo «Picaresca» bautizó el escritor y periodista Héctor Abad Faciolince aquellas novelas que tienen al sicario como personaje central. La buena fortuna no lo acompañó, en cambio, cuando quiso desarrollar esta expresión como un concepto; por el contrario, fue desbordado por sus prejuicios y por el afán de hacer coincidir en este tipo de novela ciertas características del género aquel legado por los narradores del Renacimiento y del Barroco español. La manera como Óscar Osorio se dedica minuciosamente a desmantelar, tanto las aprensiones como los apresuramientos de Abad-Faciolince, resulta modélica para quienes nos interesamos en la crítica literaria, para quienes entendemos que sin ella toda literatura está incompleta. Y hemos de anotar que la labor de Osorio cobra una importancia capital si tenemos en cuenta que la gran mayoría de los anatemas que han recaído, y que siguen lloviendo sobre este tipo de textos, proviene, sobre todo, de las mismas imprecisiones conceptuales en que incurre Abad-Faciolince. En su libro, Osorio decide estudiar en detalle siete novelas de este género escritas entre el año 1988 y 2000, obras particularmente emblemáticas; a saber: «El sicario» (1988), de Mario Bahamón Dussán; «El pelaíto que no duró nada» (1991), de Víctor Gaviria; «Sicario» (1991), de Alberto Vásquez Figueroa; «La virgen de los sicarios» (1994), de Fernando Vallejo; «Morir con papá» (1997), de Óscar Collazos; «Rosario tijeras» (1999), de Jorge Franco Ramos; y «Sangre ajena» (2000), de Arturo Alape.

Tomemos de manera ilustrativa dos de las afirmaciones rebatidas por Osorio. La primera, el apresuramiento que consiste en afirmar que tanto la «Picaresca» como en la «Sicaresca» son relatos narrados en primera persona, por un protagonista del bajo mundo, que cuenta algún trayecto de su vida. Está claro que así proceden los novelistas españoles ya mencionados; no obstante, hacer extensivo este rasgo a las narraciones colombianas de tema sicarial, es una afirmación que no resiste ni la más somera de las confrontaciones. Osorio nos muestra cómo tanto la novela de Vallejo como la de Franco Ramos están contadas por personajes que son sólo testigos del accionar de sus amigos sicarios; nos indica cómo las obras de Bahamón y de Collazos aparecen narradas en tercera persona; nos señala cómo incluso los relatos de Vásquez Figueroa, Alape y Gaviria, pese a estar efectivamente narrados por la primera persona del sicario, traen sus voces mediatizadas por la figura de un escritor periodista que ha entrevistado a dichos criminales. Esto comprueba evidentemente que el tono de ficción autobiográfica, característico de la «Picaresca» española, resulta por completo ajeno a la «Sicaresca» colombiana. Esta es la razón por la cual Osorio se muestra tan reacio a adoptar el nombre dado por Abad Faciolince a este tipo de obras, y propone como alternativa que se hable específicamente de «Novela del sicario» o «Novela del sicariato».
Pasemos en esta ejemplificación a un segundo aserto refutado por Osorio. Y éste resulta muy sensible, en la medida en que se refiere a la disposición extensiva de esta literatura frente a la figura del asesino a sueldo y sus ejecutorias; es decir, hablo de una actitud ética que Abad Faciolince generaliza y juzga con severidad, pues considera que hay una postura benevolente de los autores, una «fascinación» con sus protagonistas delincuentes. Sin rubor alguno, el escritor y periodista antioqueño regresa sobre su invención terminológica varios años después, en 2008, para cargar las tintas con ferocidad e injusticia —incluso con irresponsabilidad—; de esta suerte, califica directamente de «hampones literarios» a aquellos autores que «hacen culto sórdido a la vulgaridad y a los hampones o a sus hembras de plástico». Pero a Abad Faciolince le sucede de nuevo, como demuestra Osorio, que sus juegos conceptuales se le desmoronan, no aguantan una sustentación cierta en los textos que descalifica con tanta furia. De las siete novelas estudiadas en este libro, sólo dos son en realidad complacientes con la figura del sicario: «Rosario tijeras» y «Sangre ajena». Las otras manejan diversos grados de distanciamiento —aunque, como veremos luego, la obra de Fernando Vallejo configura un caso aparte—. Nos dice Osorio:
Los narradores en tercera persona de la novela del sicario pertenecen a la sociedad normalizada y exhiben rasgos de una cultura más «elevada» y, en la mayoría de los casos, de una distancia moral que condena el mundo del sicario. Los narradores en primera persona de esta novelística también dejan clara la diferencia (casi siempre superioridad moral) entre ellos y el sicario. (Pág. 28)
Sin embargo, la ola ya se ha echado a andar. Y la descalificación se reproduce en otras instancias, igualmente prejuiciadas, o desinformadas, o lastradas por la tergiversación. ¡Avestruz, no hablemos de ellos, avestruz; tal vez esto los haga desaparecer! Entretanto, se escuchan los disparos a la vuelta de nuestra esquina y el festín de los sicarios se perpetúa voraz por más que nos empeñemos en desconocerlos. Así, pues, han surgido algunos comentadores que replican el error, la falacia, la reprobación improcedente. Osorio procura rastrearlos —en artículos, cometarios, columnas, entrevistas, tesinas—, ya que no es ésta una obra contra Abad Faciolince en particular. El acumulado de precisiones necesarias a diversos autores es notorio en este libro; la calidad de las argumentaciones, sobresaliente; la investigación de Osorio, cabal. También es cierto que hay aquí una interlocución consistente con otros tratadistas que se han ocupado juiciosamente de este asunto, pues uno de los mayores logros de este trabajo es su cuidadosa documentación. Estamos ante el mejor estudio que se ha publicado hasta la fecha sobre este tema tan crucial y doloroso para nuestra literatura, para nuestra realidad.
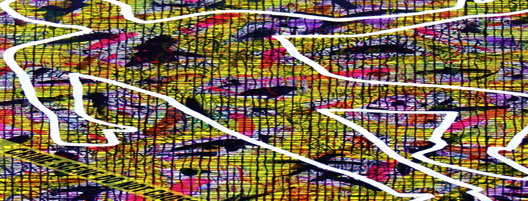
3
Después de escudriñar los avatares de la palabra «Sicaresca», en el primer capítulo de este libro, y de analizar seis de las obras que integran su corpus en el segundo, Osorio le dedica el capítulo de cierre a la más famosa de estas novelas: «La virgen de los sicarios», de Fernando Vallejo. Bien sabemos que la controversia generada por esta ficción surge de la diatriba inmisericorde que su narrador despliega contra los pobres, contra las mujeres, contra la diversidad racial de los colombianos, contra la procreación, contra toda institucionalidad; en última instancia, dicha polémica es el resultado de su aborrecible aclamación del genocidio como única salida posible a los males que afligen esta nación. Muchos críticos han querido leer esta virulencia y esta misantropía como una estrategia de carácter paródico. Osorio realiza un pormenorizado análisis del narrador que aquí se prefigura y, a partir de ello, del modo en que éste lee la realidad circundante. Y al estudiar la cosmovisión que pone de manifiesto, concluye que el proyecto novelístico de Vallejo está estructurado desde un pensamiento criminal; en otras palabras, por más que se evidencien pasajes satíricos a lo largo del relato, la globalidad de esta narración está gobernada por una lógica distinta. Nos dice Osorio:
Aunque la novela está llena de ironías, de juegos de lenguaje, de hipérboles, se advierte una clara posición ideológica del narrador protagonista en su propuesta de exterminio de la gente pobre, en sus frases lapidarias y en sus explicaciones sobre la formación de los asentamientos humanos en las montañas de Medellín, en su valoración repugnante de los habitantes de estos suburbios, en la distancia purista de sus disertaciones respecto del lenguaje de las comunas y en su exasperante misoginia. (Pág. 190)
Una vez más, en este capítulo final, Óscar Osorio despliega lo mejor de su capacidad crítica. Pone a prueba su honestidad intelectual y su rigor investigativo al confrontar, entre otras, a dos de las figuras más prestigiosas y aplaudidas de nuestra literatura contemporánea. Pero no lo hace incurriendo en expresiones altisonantes, ni en injurias, ni en frases truculentas —conducta ésta tan detestable como difundida en la crítica colombiana de los últimos tiempos—. Osorio prefiere desplegar su agudeza analítica en cada lectura, opta por construir un diálogo solvente con otros estudiosos de su tema, elige entregarse a la filigrana de la argumentación y de la demostración. Y, sobre todo, decide encarar con seriedad los asuntos más recurridos en la novelística reciente de nuestro país. Dicho de otro modo, escoge hacerle frente a aquel síndrome del avestruz que tan flaco servicio le presta a nuestra literatura y a nuestra realidad. Cuando concluyo su lectura, reflexiono largamente sobre el extraordinario valor de este trabajo; entonces, me quedo pensando: Señor Osorio, usted es el crítico que yo quisiera llegar a ser cuando sea grande.
REFERENCIA:
OSORIO, Óscar. La Virgen de los sicarios y la novela del sicario en Colombia. Secretaría de Cultura / Gobernación del Valle del Cauca / Premio Jorge Isaacs. Cali, 2013.
___________
* Alejandro José López Cáceres (Colombia, 1969) ha publicado dos libros de ensayos: Entre la pluma y la pantalla (2003) y Pasión crítica (2010), dos de crónicas y entrevistas: Tierra posible (1999) y Al pie de la letra (2007), dos de cuentos: Dalí violeta (2005) y Catalina todos los jueves (2012), y una novela: Nadie es eterno (2012). Cuentos y ensayos suyos han sido publicados en diversas antologías y revistas internacionales, y han sido traducidos al alemán y al francés. Entre los años 2004 y 2008 dirigió la Escuela de Estudios Literarios perteneciente a la Universidad del Valle. Actualmente reside en España y es candidato a doctor en literatura por la Universidad Complutense de Madrid.

