
EL RUMOR DE LAS SOMBRAS
Por Iliana Vargas*
Me aficioné a las veladoras por necesidad. En la época en la que el dinero me alcanzaba justo para comer y pagar la renta, hacía lo posible por ahorrarme gastos. Uno de ellos era el de la luz. Usaba lo necesario para el refrigerador, la parrilla, el calentador de agua, y, de vez en cuando, para oír un disco en la grabadora. Trabajaba hasta las seis de la tarde, y después me instalaba en un café cerca de casa, donde me quedaba hasta el cierre. El dueño platicaba conmigo cuando no había mucha gente, y poco a poco se fue enterando de mi gusto por la lectura y mis carencias económicas.
Una noche particularmente fría, antes de cerrar, se acercó y me regaló un termo con café caliente y un par de veladoras bastante anchas. —Para que se caliente su cuarto; no importa si las deja encendidas toda la noche, la luz no le molestará. —Al prenderlas noté que iluminaban bastante bien, por lo que terminé de leer lo que había empezado en el café.
Meses después mejoró mi salario, y aunque ya podía pagar la luz sin ningún problema, nunca instalé ningún foco, pues me había acostumbrado a que las noches en mi cuarto se alumbraran con velas de distintas longitudes: mi gusto por ellas me había llevado a recorrer plazas y mercados en busca de las más duraderas y, si se podía, con formas menos convencionales.
Ahora sé que esta obsesión debió tener sus límites, o por lo menos debí ser más precavido al buscar siempre los modelos más extravagantes.
La última vez que adquirí una veladora, ni siquiera la necesitaba, pues mi habitación estaba atiborrada de decenas de ellas, varias todavía sin estrenar. Sin embargo, me pareció irresistible ir a la «Feria Internacional de Cirios, Velas y Veladoras» que había empezado su gira en los Países Bajos y visitaría nuestra ciudad y muchas otras de Latinoamérica. La propaganda decía que durante su recorrido, los vendedores intercambiaban productos o los adecuaban a las necesidades del comprador.
Cuando llegué a la dirección señalada, lo primero que llamó mi atención fue que no se distinguía el final de los pasillos y las carpas parecían una sola, interminable, hecha de cientos de retazos de colores. Después de dos horas de recorrer el tianguis, no podía decidirme. Los diseños me parecían bastante atractivos y hacían difícil la elección, aunque los precios también influían en que lo pensara varias veces.
De pronto percibí un olor que no había notado en otros lugares de la feria, y me dejé guiar por él hasta que llegué a un puesto particular: las velas tenían todos los matices que se logran en torno al azul. Al parecer, a la mujer que atendía el puesto le agradó mi visita, pues me recibió con una sonrisa y una mirada que alternaba de mí hacia la única veladora que sobresalía —por sus dimensiones— de las delgadas y largas velas; era también la que despedía ese olor agridulce que producía una sensación rasposa en la garganta.
Sin intercambiar palabra, la mujer se mojó los dedos y apagó la flama cerrando los ojos, ofreciéndomela sin aceptar el dinero que yo sacaba de la cartera. Sorprendido por su actitud pero temeroso de que se ofendiera si rechazaba su regalo, tomé la veladora y fue lo único que llevé de aquella marabunta de olores y formas.
Me dirigí al departamento con un poco de premura, con la tonta sensación de haber robado algo. Mientras caminaba, iba calculando el tiempo que duraría la veladora, tomando en cuenta que su grosor era bastante más amplio que la longitud con la que contaba. Normalmente necesitaba 10 cirios al mes para iluminar mi lectura, pero sabiendo que tenía casi el triple, supuse que esta veladora formaría parte de la colección que sólo encendía en ocasiones especiales: cuando llevaba un libro nuevo.
Probé su capacidad para alumbrar en cuanto empezó a oscurecer, y noté que era suficiente para toda la habitación, por lo que la dejé encendida mientras cenaba y pensaba en el libro que había elegido para esa noche, pero el olor era cada vez más fuerte y comencé a sentirme un poco aturdido. Confiando en que la lectura me haría sentir mejor, me recosté en el sillón y desenvolví el ejemplar que acababa de conseguir hacía apenas un par de días: Tiempo destrozado, de Amparo Dávila; sin embargo, después de leer un poco, el olor se hizo tan denso que decidí levantarme y apagarla. Lo extraño fue que, al acercarme a ella, la sombra que esperaba ver en la pared no pertenecía a mi cuerpo, sino a figuras que no terminaban de delinearse, que se movían en varias direcciones y se expandían por el techo y la pared, como animalillos escapando de alguna prisión o corriendo en busca de alimento.
Un poco asustado, apagué la flama y me fui a dormir, pero no logré descansar en lo que restó de la noche: las figuras que había visto proyectadas en la pared me habían impresionado tanto que aparecieron más grandes y monstruosas en pesadillas que se hilaban unas a otras, como seres que se arrancan pedazos del cuerpo para reproducirse.
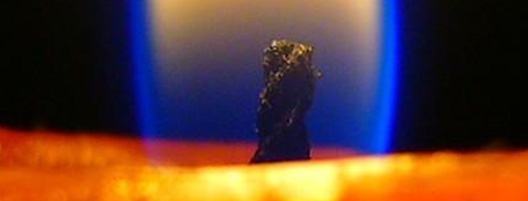
Al otro día me costó trabajo despertar. Lo primero que pensé fue no volver a encender la veladora y sólo conservarla como adorno, pero sentí una especie de ternura al ver el brillo que adquiría bajo los rayos del sol, acentuando la fuerza del color y belleza que la hacía resaltar de las velas que ya tenía preparadas en otros candelabros.
Cuando empezó a oscurecer no dudé en tomar los cerillos y prender el pabilo, pero las consecuencias fueron terribles: el olor inundó la habitación de inmediato, la luz era incluso más potente y los extraños contornos volvieron a aparecer, sólo que más amigables y sutiles. Parecían rostros de viajeros perdidos, rebosantes de asombro, por lo que mi sobresalto inicial disminuyó poco a poco y seguí leyendo hasta que el olor terminó cumpliendo con su efecto adormecedor.
En cuanto empecé a soñar, descubrí que las sombras me habían engañado con sus expresiones ajenas de maldad. Las pesadillas surgieron de nuevo con sucesos más violentos y brutales, en escenarios que se transformaban lentamente de playas cálidas y tranquilas a tundras con vientos feroces que arrancaban los párpados y las uñas. De pronto aparecían aquellos seres de rostros angelicales y cuerpos bestiales, armados con múltiples y extravagantes aparatos de tortura, y aunque se oían aullidos y quejidos por todos lados, siempre era yo la única víctima, aunque estoy seguro de que del susto, ni siquiera podía abrir la boca para gritar mi desesperación.
La mañana siguiente me costó mucho más trabajo salir de la cama, esta vez completamente seguro de que tiraría la maldita veladora por la ventana. Cuando la tomé para aventarla, una atracción me paralizó al descubrir que ni en el piso ni en ella misma había rastros de estarse consumiendo. Su apariencia limpia y casi pura me produjo felicidad y me incitó a besarla y tenerla conmigo todo el día en el trabajo, esperando a que llegara la noche.
Como lo suponía, el olor, las sombras y las pesadillas volvieron a aparecer, sólo que el miedo se fue convirtiendo en una adicción que aumentaba mientras el terror infundido por las monstruosidades ocurridas en el sueño me ataba a una segunda vida de la que no estaba convencido de quererme deshacer. Era como protagonizar una de tantas historias que habían pasado ante mis ojos a través de páginas a veces blanquísimas o amarillentas; como encarnar personajes cuyas aventuras o atrocidades envidiaba al darme cuenta de que era el único momento en que la adrenalina corría por mi cuerpo, y enseguida la terrible frustración, cuando la historia terminaba y yo seguía siendo el mismo, en la habitación de siempre, creyendo que cualquier día, en el marco de la puerta, se abriría algún umbral que me ayudaría a romper la monotonía cotidiana para transformarme en vidente, en desterrado, en hábil asesino, incluso.
El miedo resultó más fuerte que mis fantasías, y llegó el momento en que las dudas, en cuanto a convertir la veladora en desecho, volvieron a atacarme, pues ya no me divertía saberme siempre víctima y objeto de persecución de aquellas sombras. Hubo una ocasión en que indeciso entre apagarla o irme a dormir sin leer, descubrí que soplando suavemente hacia la flama, las figuras se distorsionaban, y aunque no me libré de ellas, su crueldad en los sueños disminuyó considerablemente.
Pero esta noche cometí un error terrible: soplé tan fuerte que la flama se apagó. El cuarto está completamente oscuro, y aunque he deseado que algo así ocurriera desde hace años, me arrepiento de esa necedad de no instalar foco alguno, de no haber comprado más cerillos, siquiera un encendedor. Y tantas sombras rodeándome: pululan. No sé lo que haré hasta que encuentren alguna otra forma de regresar a la luz de sus infiernos; a donde sea menos aquí, ahora que busco un lugar para esconderme porque ha desaparecido la manija de la puerta y la ventana, y escucho, cada vez más cerca, esos murmullos acuosos desprendiéndose de las paredes, exaltados, y el chocar de sus garras unas con otras, como verdugos afilando hachas y navajas ante cientos de presos en una cámara de tortura.
__________
* Iliana Vargas (ciudad de México, 1978) estudió letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es narradora y poeta. Sus textos han sido incluidos en diversas revistas impresas y electrónicas, así como en las antologías Códices en el asfalto. Narradores de la ciudad de México 1970–1990. Generación literaria del Bicentenario (2010); Hasta agotar la existencia III (2007); Antes de que las letras se conviertan en arañas (2006) y Segunda palabra (2006).
