LA TIERRA INVADE LA TIERRA Y OTROS RELATOS
Por Enrique Bruce Marticonera*
No son criaturas del espacio exterior las que invaden la Tierra, como en las viejas películas de los años cincuenta. Es la Tierra la que invade la Tierra con uno solo de sus muertos.
Cada vez, cada muerto, la Tierra se llena de sí.
Cada espacio vacío se torna en una plenitud.
Las nubes son de polvo y el horizonte se echa para no levantarse más (y así, podemos situar nuestros sueños o lo que nos imaginamos es la muerte).
Los que aún caminamos sobre el mundo invadido estudiamos con ahínco, el montaje lo reelaboramos una y otra vez, aprendemos las líneas del libreto de The Body Snatchers o de aquella otra de H. G. Wells. Parpadeamos las innumerables imágenes de nuestro entorno, sabemos vibrar frente al ecrán como si todo esto fuera hecho de vida y nos vemos en el espejo con las luces, sombras y sonidos prestados de la Tierra.
Sabernos vivos, eso sabemos hacer.
Sabiendo que, tarde o temprano, nuestra propia muerte colaborará, para otros, con la gran Productora.
En un pequeño cine de barrio en la Tierra, la luz se filtra hacia la calle a través de una pequeña rendija. A apenas unos metros sobre la calle de la Tierra, la luz se hace rectilínea, apuntando lejos como queriendo abarcar los espacios siderales, pero termina desapareciendo a unos pocos centímetros más allá de la vereda del cine de la calle de la Tierra.
Esto lo supe una vez parpadeando más lentamente que de costumbre.
Y esto que escribo, lo hago con la mirada llena, preñada de algún charco reflejando el cielo estrellado, al lado de una vereda en una calle de barrio perdido en la vastedad de la Tierra.
ARROJAMOS CADÁVERES AL MAR
En ciertas tardes, arrojamos cadáveres al mar.
Desde los acantilados, les avisamos a los cadáveres, en un tono tranquilo, de los colores que la tarde ha previsto para ellos, e investidos de caída, de vacío, ellos aprenden a negociar con el mar su propia historia (su propia historia, no una impuesta con los años, sino una suya musitada en las muchas noches).
Al borde del acantilado, acomodamos sus cuerpos para la caída. Cruzamos sus brazos sobre sus pechos, cerramos sus bocas, imitamos la postura del sueño para esos cuerpos extenuados de vida; libres ahora de las palabras que los mantenían lejos de nosotros, libres ahora de los senderos propuestos, les proponemos nosotros una vastedad sin rezo (Nunca rezamos en las tardes de los cuerpos y el vacío).
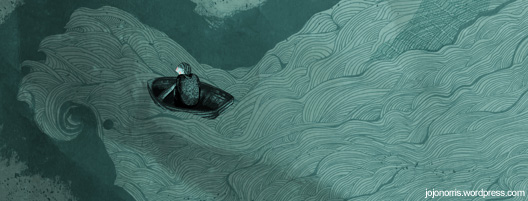
Tienen que aprender de vastedad: en los breves segundos que toma el cuerpo en llegar hasta el golpe violento con la superficie marina, ellos ya intuyen la vastedad del agua en la vastedad del aire.
En el agua se negocia una nueva identidad. Se licuifican, se disuelven las fronteras de la vida interior y la exterior de sus cuerpos. Su animalidad se despierta y se somete a la vez, a los imperativos del plancton y la bacteria. El pico del ave y la boca del pez no conforman más una pesadilla porque las pesadillas pertenecen al mundo de los vivos. Ellos son ahora el ave y son ahora el pez, y más decididamente, son el pico y son el diente que avalan la vastedad del agua y la vastedad del grito tierra adentro, más allá de los acantilados, grito que ellos ya no pueden escuchar.
ESCUCHO VOCES EN EL MONTE
A la intemperie, la quietud de la noche parece calentarte la cabeza, llenártela de cosas.
Escucho voces en el monte —me digo / le digo.
No escucho ni mierda —I don’t hear a shit —me dice.
El extraño me palmea el hombro y me sugiere regresar al bar. Le hago caso. Los choques de botellas de cervezas, las risotadas, todo me repuebla la cabeza con imágenes familiares; y ello me hace sentir bien.
Las carreteras cruzan los montes bajo los días soleados y cruzan los montes bajo la lluvia. Las carreteras cruzan los montes en noches de luna y cruzan los montes bajo las noches cerradas por la neblina. De tramo en tramo, una gasolinera nos dispensa la luz amarilla de un poste, y un buenas noches y un qué le echo; junto a la puerta de un bar en la orilla opuesta de la autopista, el letrero quebrado de la Budweisser.
Por las autopistas, pasan camiones y pasan mercancías y pasan personas que se detienen después de un tramo largo y dejan salir sus historias una vez franqueada la puerta del Budweisser. En las mesas del bar, escuchamos sus historias e intuimos que hay cosas de una vastedad equiparable a las noches estrelladas y a las noches cerradas por la niebla, cosas que reverberan en los hombres con una insistencia análoga a las ondas en los bordes de un lago oculto.
Hay abrigo y hay humor en el bar, pero de cuando en cuando, alguien sale a la intemperie y adivina la silueta de la montaña contra la noche y la luz gasificada por los cirros.
En noches así, en noches marcadas por hombres que salen a la intemperie, uno escucha. La luz del interior del local, las risas, los choques de las botellas de cerveza, las historias quebradas, todo parece atizar el fuego negro del mundo. Las carreteras están salpicadas por postes lacónicos: nada pretende recorrerlas en esos momentos, y nada las recorre.

En noches así, se escuchan las voces y nos entra la comezón ansiosa, el deseo de que alguien salga del bar y vaya por el que esté fuera con un franco qué mierda te pasa, y nos devuelva a todos a la comunidad de hombres, a las risas y a la bendición insospechada de las historias quebradas.
EL ASCENSO
La tierra es el ascenso; es el largo y lento viaje de la roca y su anunciación.
Lo que llamamos silencio no es más que el estertor oculto de la roca transformada de sí misma a través de los eones.
(Y lo que llamamos muerte es una meseta inesperada en el largo y lento estertor de la roca).
Del juego de placas, se asoman las cavernas, y del interior de ellas, fugan criaturas aladas que apresuran, en el vuelo, un símil de la luz.
Nuestro juego llama día al tono absoluto de ese vuelo proveniente de las cavernas.
Murmuramos muchas cosas en los tiempos del vuelo y del ascenso, y la materia mimetiza ese murmullo en el correr del agua que brota, como todo, de la tierra.
El vapor de lo que fuimos en las ciénagas situadas en la profundidad de las cavernas cobra las dignidades de un cielo y hace suyas las variables del mismo para que conformemos los innumerables mitos del nosotros.
El tiempo surge cuando nuestro murmullo copia la claridad del ave cavernaria y forjamos la superstición de no una, sino muchas rocas y de agonías aparentemente inconexas.
Nos distrae terriblemente la claridad del mundo conspirado.
Creemos saber muchas cosas desde las nuevas alturas, y nos ensimismamos en el murmullo insistente que parece venir del agua infértil.
Sin embargo, en ciertas noches sin agua o en ciertos días sin vuelo, nos llegan noticias de las ciénagas profundas —y allí aves negras pasan rasantes frente a nosotros—, y allí un violento aleteo nos hace abrir los ojos a la dimensión irrevocable del ascenso, ya sin la naturaleza espuria de la claridad.
Es el ascenso el que nos provee, por una única vez, de la matemática y de la posibilidad del sueño. Los astros percibidos en nuestros juegos del mundo no son otra cosa que redundancias del yo al tú y a la criatura del nosotros de la ciénaga abierta y a la criatura del nosotros del ascenso.

UN ICEBERG SE AVISTÓ DESDE LAS COSTAS DE AUSTRALIA
Un iceberg, el doble de grande de la isla de Manhattan, se avistó desde las costas de Australia en noviembre de 2009. Su trayectoria fue multiplicada por los medios audiovisuales y escritos, y visto en millones de hogares en los cinco continentes.
Todos estuvimos esa vez, como lo puede corroborar este humilde corresponsal, en la costa estupefacta de Australia.
El iceberg se había desprendido de los discursos admonitorios de la red científica internacional. Los ciclos de sequía e inundaciones arribarían a una costa indefinida avistada por la enorme masa de hielo: Un solo ser humano estaría de pie en medio de los territorios postrados.
Se harían pronunciamientos que interrumpirían el juego de los niños y la premura altiva de los adultos. El iceberg seguiría cruzando las costas de Australia. Las ondas satelitales no llegarían a captar el vuelo errático de las aves migratorias o el color decidido del cielo y del agua. Una mirada sin intermediación se prendería de una blancura, de unos ribetes celestes, de un destello.
Y así, por vez primera en la historia del mundo, habría una mirada a la deriva.
_________
* Enrique Bruce Marticorena (Lima, 1963) se doctoró en Literaturas Hispano y Luso Brasileras en el Centro de Graduados de CUNY en 2005. Ha publicado el poemario Puerto (Lima, 1992), el libro de cuentos Ángeles en las puertas de Brandenburgo (Lima, 1996), la colección de poemas en prosa Jardines de la Editorial Intermezzo Tropical (Lima, 2013) y un estudio sobre César Vallejo; Madre y muerta inmortal: Género, poética y política desde los textos de Cesar Vallejo con el Fondo Editorial de la Universidad San Ignacio de Loyola (Lima 2014). Ganó dos menciones honrosas en el concurso «El Cuento de las Mil Palabras» de la revista Caretas de Lima en los años de 1986 y 1992. Se le otorgó el premio Lane Cooper de las Humanidades en el 2004 por su propuesta de tesis doctoral. Sus poemas, artículos, ensayos y textos de ficción han aparecido en diversas revistas literarias y periódicos de Lima y Nueva York. Actualmente enseña en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la UPC y la Universidad San Ignacio de Loyola.


Lo siento, me ha parecido un rollo infumable; y, además, en un español muy deficiente. Como, por ejemplo, la confusión entre oír y escuchar…
Gracias por compartir tus variadas letras. Cordialmente, Chente.