EL HOMBRE QUE ESCRIBIÓ PLATERO
Por Manuel Bernal Romero*
POTAL
Escribir es fingir. Esa realidad no es nueva, ya lo dijo Fernando Pessoa. Al escribir todos despertamos al fingidor que llevamos dentro. Al fin y al cabo se trata de urdir realidades. Todas las imaginables.
Quien escribe así lo cree y lo vuelve a intentar siempre. Faltaría a su dignidad y a su honor si no lo hiciese también en este ensayo licencioso y libertario, pero siempre fiel a la realidad, que se reconstruye sobre la vida y el retrato de un hombre, un gran fingidor sin duda, y un hombre íntegro, como todos los que han construido lo peor y lo mejor de nuestra historia.
Juan Ramón Jiménez fue un gran escritor de cartas. De cartas que vieron la luz y de otras que no, de centenares que fueron enviadas y de otras tantas que se quedaron esperando, o muchas que ni siquiera llegaron a eso, pero que existieron en su mente y en su corazón imposibles. En esas, en las escritas, en las por escribir, en las enviadas, en las que no, en las soñadas, en las pensadas, en las impensables… Con todas esas cartas se escribe este retrato del hombre que escribió Platero.
MOGUER, TIERRA Y CIELO
Se miró en el espejo y vio detrás, al fondo, en una de las grandes ventanas de su casa, blanca y llena de sus silencios y soledades, los cielos azules de Moguer, los de su infancia, los que le abrazaron y le dieron cobijo cuando fuera todo para él se hizo gris, casi negro.
Querido Juan. Y allí, ligeramente desabrochada la camisa blanca impoluta e impecable, en un gesto inusual y ajeno al postín, descubierto el pecho y muy abiertos los ojos, se miró y remiró con cierto regusto narcisista. Y sin dejar de quererse, sintió miedo, el miedo eterno a la muerte siempre cercana, impecable y acechante, como un traje a medida que ya formaría parte de su vida, y que vestiría desde que, sin tener más que once años, se fue obsesionando con su presencia, ya entre los muros de ostiones petrificados y muertos del Colegio de San Luis Gonzaga de El Puerto de Santa María (Cádiz), ya en las penumbras y las soledades de su casa.
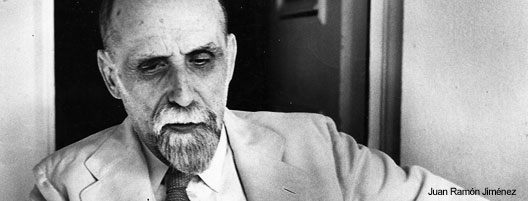
* * *
[…] Recuerdos a los buenos amigos, y tú quédate con lo que quieras de tu Juan.
Leyó y releyó de la carta que acaba de escribir. Quizá nunca la enviaría. Había escrito tantas… Soñaba y escribía cartas como un testamento eterno de sinceridad. Hablaba con los otros con palabras escritas. Al principio porque seguramente le costaba trabajo hacerlo de cerca. Arrastraba desde el principio un extraño problema de comunicación que confundía con la libertad de sus soledades. Por eso se fue acostumbrando a la penumbra clara de la soledad. Se forjó en la solitud y le cogió miedo a la realidad, al más allá que suponían las fronteras de sus habitaciones y de su vida. Tenía miedo a los otros. Guardaba para sí el miedo persistente de la decepción y el desengaño de los que alguna vez creyó eran sus amigos. Las cartas eran su modo primitivo de hablar, de impregnarse, de decir, de comunicar, de contar todo lo que le quedaba por decir.
Con la carta reciente sobre el escritorio acudió al espejo y la dejó esperando sobre la ordenada mesa con vistas a sus sueños.
¿Quién soy? Su corazón latía todavía más rápido mientras de las arboledas cercanas se colaban el revoleteo y el canto de los pájaros vecinos.
«Soy Juan. Juan. Juan…»
* * *
Y sus ojos negros y atentos de cuando era el niño «Juanito el preguntón», huían por la gran ventana del fondo que daba al jardín buscando o buscándose hasta confundirse con los cielos. ¿A dónde irían? Nadie lo sabe. Pero él seguiría sentando frente al pequeño escritorio de su casa blanca y transparente.
Fuera el día volvería a ser amarillo cálido, vibrante, regio e infinito, como cuando pegaba la cara a la puerta para ver la vida a través del cristal gualda de la cancela de su casa en la calle Nueva de Moguer. La vida… La suya.
* * *
La humildad es un don. Juan lo tiene a pesar de la aparente y singular altanería. La humildad no es sumisión. Exigente, el más consigo mismo; quiso que la sinceridad fuese una condición imprescindible para vivir, una razón de su existencia, una respuesta a sus preguntas, una contestación velada a todas sus inquietudes.
¿Quién yo? Sí, tú. Te estoy llamando a ti que hace rato te fuiste Dios sabrá dónde.
Y en primer plano, casi rozándole los ojos (el poeta vivía de mirar), la lealtad y los amigos; pocos pero ciertos. ¡Los quiso tanto! Tenía como frontera el compañerismo con la juventud literaria y con sus contemporáneos. Quería sembrar trigo. Escribió a todos sin fin. Apenas tenía diecisiete años y ya ofrecía sin límites su inútil pero sincera amistad: Enrique Redel, Luis Montoto…
La imaginación creció en su confusa cabeza desde los días impregnados con visiones multicolores, reales e imposibles, cuando pasaba el tiempo perdido entre los cristalitos del calidoscopio en los que se reflejaba siendo un niño. Se miraba y veía el mundo, un mundo extraño y ajeno que pululaba entre luces y brillos.
¿Será imaginar otro don?
* * *
Corrían días de 1900. Al hombre le duelen sobremanera su tierra y al escritor las erratas en sus escritos y en los ajenos. Le molestaban sobre todo el presente de las tierras que fue pisando y pisaba: Huelva, Sevilla… Las veía tan grises, tan lejos del colorido intelectual al que aspiraba aquel joven de apellido Jiménez.
Despuntará en el oriente intelectual una alborada espléndida, fresca, apacible, riente, que con sus rayos de rosas y violetas incendiadas traiga luz nueva, nueva vida, ventura, riquísimos, abundosos manantiales de Progreso.
Lo había escrito para El Odiel, el periódico de su amigo Tomás Domínguez Ortiz, allá por diciembre de 1989, cuando ambos soñaban unos Juegos florales onubeses como torneo de cultura. Incomprendidos, algunos los llamaron a dejar de decir tonterías.
Y sitió otra vez más que acaso no merecía la pena salir de casa, que allí entre las calles blancas e impuras de su pueblo, de la capital de su provincia, y en las de Sevilla, apenas se podía hablar más que de toros o toreros. Nadie sabe de otra cosa. Y todo le parecerá insufrible, insoportable. Y solo tendrá el aliento, la esperanza, de irse lejos, lejos de la ignorancia.

Al joven Jiménez le duele la juventud, la suya, tan incapaz, tan inútil, y la de su tiempo, la de sus iguales; los incapaces de cavilar, de comprometerse, de ser alguien en un principio de siglo oscuro que solo promete jóvenes que se conforman con doblar el periódico o cerrarlo cuando guardan entre sus páginas ideas filosóficas o incitan a pensar. Pensar…
Pero el hombre joven de ojos perdidos y suaves, de tez clara y porte altivo pero de modales lánguidos, sabía ya que el poeta, su poeta, es ya un loco escéptico que llora y que escribe. Nada más. Un loco que luego en la calle se ríe mucho de todo, pero no del mundo. Él era entonces un loco dulce, amable y gentil refugiado en su pecho adentro. Pero solo, muy solo, tanto hasta convertirse para los otros en un pájaro de mal agüero que únicamente abandona el nido para asistir a los entierros.
Sin embargo ya sabía, ya había comprendido, que pocas cosas eran mejor que el espectáculo del mundo. El mundo solo se estudia con el mundo y no con sus modelos. El mundo se estudia con el mundo, recabando impresiones, tocando de cerca. Los modelos quizá den impresiones inmediatas, pero poco más. Por eso y por Modernista detestaba a los clásicos. No ansiaba impresiones de segunda mano, frías y ajenas, explicadas sin emoción, sensaciones que jamás tendrían la frescura, la originalidad de quien toca la rosa. ¿La tocó el poeta? ¿O se quedó solo mirándola?
* * *
El escritor ha dicho que no les importan las críticas, que se ríe de esas cosas, pero un adjetivo (los adjetivos siempre traicionan) le delata: Mis «odiosos» enemigos.
Busca la perfección. En el camino juvenil e incipiente hacia la misma, reestructura la novela «Nieblas» de su incondicional amigo Tomás Domínguez Ortiz, el que fuera director de El Odiel, el periódico de escasa andadura en el que aparecieron las primeras prosas del joven Jiménez. Con Tomás compartía el sueño de editar un periódico modernista, moderno y con formato horizontal, que diera cabida sobre todo a literatura, y muy especialmente a las literaturas gallegas, greco-latinas y europeas, que en gran parte había conocido en la biblioteca del Ateneo de Sevilla, cuando vivió en la ciudad en un frustrado intento de estudiar derecho y pintura.
Pero los amigos olvidaron, cuando imaginaban y replanteaban Lucha, una publicación que nunca vería la luz, que vivían en un país de cafres.
Él ya lo había dicho.
El escritor nunca dejó de publicar en periódicos y revistas. Y a fuerza de versos se fue olvidando de la pintura. De los colores no, así que fue sembrando con sus poesías periódicos y revistas de Sevilla, Huelva…. Empezó a ser conocido. Mantenía correspondencia con poetas coloristas hoy casi olvidados: Manuel Reina, Salvador Rueda, Enrique Redel… Sincero y honrado en sus valoraciones de algunos, excusó el comentario de la obra aludiendo a no haberla leído. De otros no creyó casi nunca en su poesía. Los admirara o no mantuvo con ellos el hilo de las cartas, acaso únicamente para sentirse en el mundo y escapar de las soledades intelectuales de Moguer. Y de las soledades humanas siempre. Cartas infinitas escritas, un sinfín de ellas por escribir, otras tantas por enviar. Reales, imaginarias, soñadas, imposibles, perdidas.

En Madrid sabrían que existía cuando publicó en Vida Nueva, una revista que aunque contaba con algunas de las firmas más señeras contemporáneas, dejaba paso a las palabras de los jóvenes. Su primer poema fue Nocturno: versos coloristas, morbosos y hasta macabros con matices eróticos. El incipiente poeta repite en las mismas páginas y crece su consideración entre los andaluces. Desde Málaga lo proclamaban «el más pensativo de los jóvenes poetas andaluces». Le gustó el halago, se sintió feliz. Notó el orgullo correr por sus venas y vio recompensado versos como los publicados bajo el título de Cantares, arraigados con la tierra y con el sentimiento del pueblo:
Aunque muy orgullosa seas,
en orgullo no me ganas;
tú, te precias de tu cuerpo,
yo, me precio de mi alma.
…
Volando en el cielo,
en noches de calma,
las azules estrellas errantes
¡qué pronto se apagan!
Asentado en cierta notoriedad fue componiendo los primeros versos de Nubes. Lo anunció como su primer libro. Nunca lo fue. Esas nubes después trajeron tormentas. Dos. Afortunadamente el tiempo puso sobre el cielo el arco iris.
El joven Juan aliñaba sabiduría popular, colorismo y un algo extraño y rimbombante todavía no del todo identificado por el poeta. Quizá fuera la música que le llegaba de las lecturas de las revistas amontonadas en su mesa, quizá fuera aquella novedad que algunos mentaban como el Modernismo, un concepto que él todavía no había fijado ni en su corazón ni en su mente, pero del que los que le rodeaban ansiaban mantenerlo alejado. Tampoco él sabía demasiado de aquello. Pero sí que empezaba a ser poeta. Y al tiempo, a cansarse de la Andalucía que retratan los maestros coloristas Manuel Reina y Salvador Rueda, que a su entender falsean la realidad y el espíritu de la región. No ocurre igual con su amigo malagueño José Sánchez Rodríguez. José mantiene intactos y puros el sentimiento y la tristeza andaluces.
Será otro poema en Vida Nueva el que rompa los moldes de su ascetismo de provincias, de hombre solitario encerrado en su cuarto huyendo de las conversaciones mundanas y vulgares del pueblo sórdido y ajeno. El poeta espera la inspiración que le haga olvidar el viejo mundo que se agita tras las paredes atado y deudor de móviles rastreros, sembrado por gentes que ni piensan, ni sienten, ni sueñan, ni lloran.
[…]
ya el mendigo se revuelva con espasmos /angustiosos,
con febriles contorsiones,
entre besos y quejidos y caricias
de sus fúnebres amantes ardorosas, insaciables…
Así terminará Las amantes del miserable, su último poema en Vida Nueva. Sus versos le valieron una postal de Francisco Villaespesa llamándole hermano e invitándole a Madrid para unirse a la lucha modernista. La postal incluía la firma de Rubén Darío. Al leerla creyó que su casa moguereña blanca y verde se llenaba de extraños espejismos y ecos mágicos que corrieron desde el patio de mármol al de las flores, desde los corrales al descansillo de la escalera que tanto le gustaba, desde la cancela de cristales amarillos a la azotea en la que contemplaba la luna, las estrellas o los atardeceres granas, desde su corazón a la gran balconada que abría la casa entera a la calle del pueblo humilde. Todo vibró y echó a volar en aquel espacio que volvió a ser el paraíso, su paraíso.
* * *
Una noche de primeros de abril de 1900 con dieciocho años, había tomado el expreso Sevilla-Madrid en compañía de Manuel Escalante, un sevillano que no tardó en decepcionarle. Llevaba el libro Nubes en la maleta. Soñaba un prólogo de Rubén Darío. Pero no habían pasado tres días cuando Nubes dejó de ser lo que había soñado para convertirse en una pesadilla que le perseguiría toda la vida. El poemario que había crecido gustoso en Moguer se transfiguró en otros dos, desnaturalizados y artificiales, pero impresos con los colores y diseños del modernismo: Ninfeas y Almas de violetas.
Almas de violetas, o Violetas primero, fue sugerido por Rubén Darío, al que acaba de conocer. Jiménez vio a su admirado Rubén soñoliento, de indumentaria difícil y castigada, con pelado reciente, el bigotito claro y un chaqué negro con sombrero de media copa. De aquel hombre pronto sabría cómo respiraba su nariz el aire, o cómo comía mariscos, o bebía whisky, o…. Juan Ramón se aprendió de Rubén hasta el sentido de la línea oblicua de su sonrisa, hasta el vibrar agudo de sus cuerdas vocales, hasta el tacto de sus manos de marqués, decadente y artificial sin duda, pero marqués.
Ninfeas fue la sugerencia de Valle Inclán, aquel personaje de largas melenas y barbas alambrescas, con levita y sombreo humo de tubo, en el que los otros vieron un hombre estrafalario, pero en el que Juan Ramón encontró un ser sencillo, grato, correcto, digno y cumplidor. Con Valle aprendió que la lengua que compartían era su verdadero tesoro.
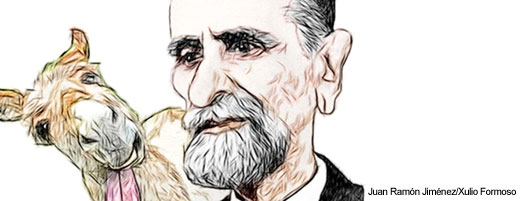
En aquel Madrid había pocas cosas que fuesen verdad. Juan al principio se dejó llevar por sus admirados amigos. Le pareció gozoso hacerlo. El resto de su vida anduvo intentando borrar de la línea difusa de su existencia aquellos dos libros, que solo entendía como una torpeza bajo las nubes y que persiguió hasta el final de los días con el sueño poético de destruirlos.
SR. D.
Sr. D. José Sánchez Rodríguez.
Amigo y compañero. Recibí su carta del 9, que me inundó de satisfacción; fue un soplo de brisas andaluzas que refrescó mi frente, en este horrible Madrid al que llegué hace dos semanas y del que ya estoy aburrido. Yo aconsejaría a usted, como buen compañero, que no viniera a esta corte podrida, donde los literatos se dividen en dos ejércitos: uno de canallas y otro de… maricas. Solo se puede hablar con cinco o seis nobles corazones: Villaespesa, Pellicer, Martínez Sierra, Darío y Rueda y alguno que otro más.
MADRID, LLUVIOSA Y GRIS
Nada fue lo que esperaba. Madrid menos. La capital, lluviosa, gris y fría le pareció abominable y fea. No importaba que con Villaespesa, generoso y apasionado, recorriese el Madrid de las tertulias y la bohemia modernistas. Ninguno de los dos entendía demasiado bien cuánto importaba aquella bandera que seguían. El joven Jiménez no era de banderas. Ni siquiera de aquella que en España enarbolaba sobre los tejados, entre las nubes, el admirado Rubén. Del padre aprendieron y recitaron enrevesados versos de memoria. Recitaban las poesías mientras comían a cualquier hora y sitio. Vivían la noche hasta la madrugada. Se levantaban pronto, sobre las ocho. Al despuntar la mañana, cansados y ojerosos, se creían inmortales, dioses en el olimpo. Villaespesa era para Juan Ramón un río oscuro en el que se sucedían instantes raros y extraños. Y Juan Ramón para Paco el vagabundo que conversa con las sombras de sus sueños, el merodeador que deambula con el alma enferma de delicadezas.
El poeta quería que el prólogo de Rubén Darío en Ninfeas fuera su presentación en la sociedad literaria. Los libros que viniesen después no volverían a tenerlo: Besos de oro, Rosas de sangre, Siemprevivas, Laureles rosas, Rubíes, El poema de las canciones… Nunca hubo un prólogo más. Pero no habían pasado dos meses cuando regresa a Moguer sin libros y con la decepción en las alas y la salud psíquica herida. «Allí no se puede vivir, allí se ahogan los espíritus serenos».
Jiménez notó en Madrid que se le helaba el alma. La suya solo vive para el arte, aun desde la pobreza que le permiten los sueños imposibles que ya arrastra. Los fantasmas, solo suyos, le aturden. Las heridas de la depresión y la neurosis se derraman imparables. Madrid quedaría atrás como un mal recuerdo, como una nauseabunda fantasía a lo Villaespesa, como un río oscuro que desemboca en un mar de basura, una comida a destiempo, un bullicio insoportable, un círculo de vencidos y descatalogados envidiosos que ahoga a quien llega fuerte y sano, soñando quizás ser alma de poesía, esencia y beso. Él se había acercado honrado, ajeno y puro, con palidez casi de enfermo, ligero de equipajes, a la sutileza vaga, al efluvio que flota —ausentes los oídos y los ojos— entre la nada y las almas.

De la capital se trajo la espera de la crítica feroz y brutal de Clarín en el Madrid Crónico contra su decepcionante amigo Paco y contra él. Y ambos, Villaespesa y Jiménez, estaban dispuestos para erigirse en mártires de la causa sin rumbo del modernismo español.
¿A QUIÉN LE HE HECHO YO MAL?
¿Quién puede arrojarme a mí un insulto? Yo soy demasiado noble. ¡Si yo pudiera contarte…! ¡Hasta Villaespesa!…, ¡y yo lo creí siempre un hermano! —yo lo soy para él— Villaespesa —entre nosotros dos— se ha portado muy mal conmigo; ha hecho cosas horribles, y yo he ido a Madrid después (cuando fui a Alhama, a las aguas medicinales) y lo he abrazado y lo he tenido a mi lado todo el día y toda la noche! Ciertas cosas no se pueden creer; yo al menos no me resigno, a veces. Pregunta tú por mí a todos, y verás cómo te hablan…
* * *
Los presentes relatos hacen parte del libro El hombre que escribió Platero. Publicado en 2014.
https://www.academia.edu/10985581/El_hombre_que_escribi%C3%B3_Platero
_____________
* Manuel Bernal Romero (Sevilla, 1962) es licenciado en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, Graduado Social y profesor de Lengua española y Literatura en Enseñanza Secundaria. En literatura tiene publicados los poemarios Las Canciones del Paraíso (Digital impresión, 2006) y El exilio de las Alas (La Compañía de Versos Anónimos, 2010). Como libros de relatos destacan Mártires de la tiza (Bosque de palabras, 2007), Felicidad, nombre de mujer (Editorial AE, 2007), ¿Crisis…? Es navidad. 10 cuentos irreverentes (Bosque de Palabras, 2008), La España Inmaculada, mis articuentos en Cambio16 (Bubok, 2009). En 2011 publicó el ensayo La invención de la Generación del 27 (Berenice, 2011). Para el público infantil y juvenil han visto la luz sus trabajos: Así nació la Generación del 27, álbum juvenil ilustrado por Miguel Parra (Bosque de palabras, 2009), Juanito Cómprame (Mil y un cuentos,2012); Coli el pequeño camaleón (AE ediciones), ilustrado por Manuela Bascón; y la novela juvenil El misterioso caso del doctor Comeorejas, ilustrada por Mercedes Santos. A nivel colectivo ha participado de las publicaciones: Por la ventana (1978), Autores docentes de la provincia de Cádiz en torno a la Generación del 27 (2007) y Escritos con tiza. Lecturas para Secundaria (2009), ¡Libertad Ya! Universidad Politécnica de Valencia(2009), Veintiuno, antología del I Encuentro cultural P.M.M. De los Toruños y Pinar de la Algaida(2010). Galardonado en diferentes certámenes poéticos (finalista en Cálamo, Lora del Río, Vélez Málaga, Cacabelos (León), etc.) su obra está presente en varias antologías: Searus, Orippo, etc.). Tiene publicados artículos sobre crítica literaria y pensamiento, entre los que destacarían El nacimiento de la Generación del 27 (Campo de Agramante) y Superstición.

