NO HAY NADA QUE HACERLE
Por Andrea Zurlo*
Bea no duda que él llegará. Sumerge su mirada en el color rojo rubí del vino, sosteniendo la copa de cristal en la mano, a la altura de los ojos. Su visión, filtrada a través de la copa, adquiere un agradable tono rojo intenso ¿Por qué se demora?, se pregunta sin pensar en las consecuencias.
Al final se decidió por el vestido color mostaza. Lo usó por última vez hacía mucho y, ahora, nota que la adelgaza y la favorece. Muy favorecedor, le dijo la vendedora cuando lo compró. Recordaba siempre los detalles tontos, el comentario de una vendedora, una frase dicha solo para venderle un vestido, hacía mucho que se limitaba a disfrutar de las tonterías. Su cabello oscuro resalta sobre el mostaza y las joyas de plata quedan perfectas. Se lo repitió Berto apenas la vio, sencillamente perfecta.
Bea y Berto, B&B, Bed&Breakfast, un acrónimo que resume una vida. En otra época la hacía sonreír. Ahora ya no. Ambos lo saben. Como también sabe que Berto prefiere que el huésped no llegue nunca; sin embargo, intuye que Bea quiere reencontrarlo. Esa lejana historia entre ellos…¿Quedaba algo? Cuando él la llamó por teléfono, Bea creyó percibir algo en su tono de voz, un anhelo. Bea se siente impaciente, aunque debe mostrarse relajada, alegre y celebrar su cumpleaños.
Tin, tin, tin… El tenedor contra el cristal de la copa llama al brindis… tin, tin, tin. Cincuenta veces tin, tin, tin piensa Bea y quiere que Berto deje de golpear el maldito cristal para atraer la atención de los invitados.
Bea desplaza la copa, mira la cara de sus amigos sin el filtro del vino. ¿Quiénes son? ¿Quiénes pretendían ser? Toda gente que ronda una edad sin edad, una generación tibia, ni de aquí ni de allí, hijos de los noventa, yuppies oxidados, las «Material Girls» de Madonna. Los ve reír y sonreír mientras persiguen con ahínco una juventud que huye, que se niega a la captura, inalcanzable. Madres y padres que no dejan de comportarse como hijos, de manera infantil. ¿Acaso ella hizo algo distinto para juzgarlos? Buscar una opción. ¿Pensó en él alguna vez como una opción? Sí, lo hizo y sabía que se había equivocado. La opción nace de una misma, no del otro, no de un hombre.
En la planta alta los niños juegan. Los gritos llegan intensos. Les prohibieron el pijama party y ahora se vengan con sus chillidos desaforados. Abajo ellos festejan su brillante y espléndido medio siglo.
—Cincuenta años no es nada —repite Flori. Ya lo dijo antes y lo repetirá de nuevo, cree que dice algo gracioso. ¿Entiende Flori las idioteces que dice?
Tin, tin, tin. Las voces no se acallan. Pat, con los tonos agudos de su voz chillona, cubre las más graves. Todos con sus insoportables sobrenombres, como si no existieran los nombres enteros: Bea, Berto, Pat, Nico, Sofi, Flori… Berto irradia felicidad, ¿falsa? Pareciera haber olvidado que tarde o temprano él llamará a la puerta.
Un llanto interrumpe la conversación y baja por las escaleras, se acerca con los pies que corren rápidos. Aparece Simo, la hija de Pat y Nico, que llora porque Susy casi la asfixia con un almohadón. Simo llora de forma incesante y dando alaridos. Bea no la soporta, el llanto le resulta intolerable. Por suerte, Nico descubre el método para calmarla: se hace un selfie con Simo y le enseña a publicarlo en Facebook. Nico existe gracias al Libro de Caras, por ahí pasa y termina su vida.
¿Es esto lo que soñábamos?
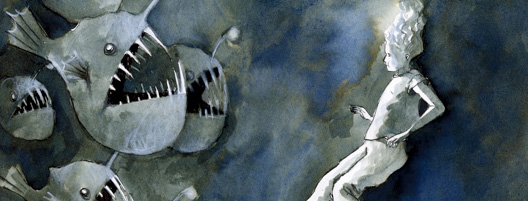
Bea se lleva la copa a los labios y apenas la roza. Gira la cabeza y se refleja en el vidrio del ventanal. ¿Era esto? Parpadea y trata de disimular las lágrimas que se le acumulan en los ojos.
Mari, la madre de Susy, interviene para defender a su hija «Susy hace esas cosas porque sufre de hiperactividad, no por maldad». Quizás solamente vive, no sufre de hiperactividad, con solo diez años juega con unas ganas salvajes. Llega el tratamiento calmante para Susy: un teléfono entre las manos, ahora se queda quieta, «navegando» entre cuatro paredes, navegando por las cinco pulgadas de pantalla.
Tin, tin, tin. De nuevo el tenedor de Berto contra la copa, quiere anunciar la torta, Bea lo sabe. Berto adora anunciar idioteces, una torta, una noticia insulsa, todo lo que oye, trivialidades. Ella sabe que más tarde querrá regalarle hasta un sexo inolvidable, porque Berto prefiere desentenderse y no aceptar que ya nada es inolvidable, desaparecieron las emociones. Berto le apoya una mano sobre la piel desnuda del hombro, conoce su tacto de siempre que ya no le despierta ninguna sensación. Berto se obstina, cree que diez años son demasiados, que él no volverá, que no tocará a la puerta esa noche.
—¿No falta un invitado? —pregunta Nico. El silencio lo envuelve pesado.
—Llegará más tarde y le guardamos torta, no se va a ofender, ¿verdad, Bea? —le pregunta Berto.
—No problem —responde ella, fingiendo indiferencia.
Los chicos se han sosegado. Ya no se oyen sus gritos de alegría. Miran sus teléfonos y los Ipads deslumbrados por la luz de la pantalla, se cansaron de jugar en contexto tridimensional por un par de horas y regresan a la quietud de las imágenes. Alguien tiene la culpa, ¿cómo serán mañana cuando crezcan? ¿Qué adultos serán? ¿Peores que ellos?
Por fin, Berto anuncia la torta. Bea quiere que terminen de festejarla lo antes posible, que no canten el feliz cumpleaños, seguido por ese horrible «¡Japi Burdei!» que repiten en cada cumpleaños, quiere oír el ruido del timbre de la puerta y despertarse con la vida resuelta.
Sus hijas la rodean. Una a cada lado.
Berto coloca la torta delante de ella. Una magnífica torta blanca, con cascadas de chocolate hiriendo el merengue y con una velas encendidas.
—¡Tres deseos! — le recuerda Emilia (Emi) su hija.
Tres deseos, se repite Bea. Solo tres, tendría diez, veinte. Cierra los ojos y se concentra en sus deseos. Alguien exclama «¡Mucho que pedir!» y reconoce la voz de Pepe. Considera la posibilidad de pedir que Pepe se desplome bajo el peso de su idiotez, malgastaría un deseo para nada. Algún día morirá, se dice, igual que todos.

El primer deseo, no quiere otra vez un cumpleaños así, no lo soporta.
El segundo: cambiar todo. Volver a sí misma.
Que él llegue, es el tercero.
Un derroche de deseos, debería ser una realidad que no se desea, que se produce, que se busca y basta. Sopla las velas marrones que forman el número cincuenta.
Tin, tin, tin. Besos. ¡Viva! ¡Felicidades! Su mirada se cruza con la de Sofi. Se entienden. «No hay nada que festejar» se dicen con los ojos. Sofi mira su reloj. «Es tarde» le dice a Bea con la mirada. Sofi mañana correrá a los brazos de su amante, está casi contenta y lo confiesa con su sonrisa.
—¿Es amor? —le preguntó una vez Bea.
—No, no o sí, no lo sé. No me queda otra opción —con un idiota como Pepe, no le quedaba otra opción. En cambio la opción existía, pero requería un esfuerzo mayor, tomar la propia vida en las manos, salir de la zona de confort, abandonar la comodidad.
¿Por qué nos dimos esta vida? ¿Cuándo nos traicionamos? Detesta resignarse cuando todavía hay aire, se odia.
Berto decide entregarle el regalo en público, le agrada lucirse. El collar de oro blanco que ella vio en la joyería. Innecesario. Coleccionaban innecesidades, abundancias, inutilidades. ¿De qué le sirve ese collar? Abultará la caja de seguridad y el patrimonio de sus hijas.
—¡Berto se compró la noche! —exclama el idiota de Pepe.
El champagne en las copas, el brindis. Chin, chin, chin. Chocan las copas y Bea filtra de nuevo la escena con el vino, la fracciona con el rosario de burbujas. Nueve adultos a su alrededor y diez chicos, se reprodujeron dos veces cada pareja. Dos por cinco diez.
—¡Qué mujer dichosa! —exclama Pat que examina el collar.
¿Dichosa? Bea sonríe y calla, Berto la observa y entiende. Le coloca el collar alrededor del cuello y la besa en la mejilla, aunque sepa que ella no está ahí, besa esa mejilla indiferente.
Berto piensa que todo lo hizo para hacerla feliz: la casa, los dos autos, los viajes, los hijos, el perro. Todo existe porque existe ella, pero Bea se ha ido hace mucho y él no encuentra el error, no lo entiende, ignora cómo llegar a ella.
—Extraño que no llegue —dice Berto mirando el reloj.
—Se habrá detenido con una de sus numerosas amantes —el idiota de Pepe y el mono pensamiento sexual de su mono neurona inútil.
Berto sonríe, la considera una mini venganza contra Bea.
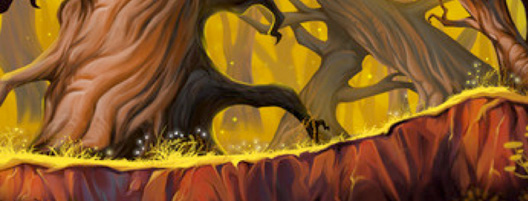
—No lo recuerdo —dice Pat.
—No lo conociste —responde Sofi, remarcando la frase con la mano. —Si no, lo recordarías.
Pepe no aprecia, Bea ríe dentro de sí.
Ponen música. Michael Jackson. Nico se pone de pie de un salto. Le gusta. Imita el Moonwalk desde hace una vida y no se cansa de ofrecer el mismo espectáculo tedioso. Lo festeja Pat. Bea intuye que este estatismo, esta inmovilidad, es una de las causas de su calma y callada exasperación. El repetirse de las mismas situaciones, de las mismas charlas, de imágenes idénticas, desde hace años.
A Bea se le ocurre la palabra traición. La peor traición de todas, se traicionó a sí misma, creyendo que tenía tiempo para cambiar. Al fin y al cabo, una siempre se traiciona a sí misma, incluso cuando traiciona a otro. Mira a sus amigos y piensa que todos se traicionaron, aunque no en la misma medida. Algunos se conforman. Nico con su trabajo en el banco, un puesto seguro según él, y los sueños de músico guardados en una guitarra desafinada, proseguía con su triste exhibición de Michael Jackson entre aplausos y carcajadas. La barriga sube y baja. Simo, su hija, le saca fotos «Para Facebook, papi, y esta para Instagram». Existimos en Facebook, en las fotos de Instagram, en opiniones condensadas en Twitter, una existencia virtual. Un recuerdo efímero para la lápida.
Bea espera que, al menos, suene el teléfono.
Ya es tarde, los últimos invitados se van poco después de las dos. Sofi la abraza, la estimula a no perder las esperanzas. ¿Esperanzas?
Sus hijas ya duermen. En el comedor queda una confusión de botellas, platos, restos de torta pegoteados y mugre.
Berto repite su tin-tin-tin para proseguir con sus anuncios.
—A prepararse para una noche de fuego —le susurra acercándose.
Bea lo mira abstraída, no lo conoce. Berto está alegre, un poco bebido.
—Te espero —le dice él con falso tono sensual, sabe que ella no subirá las escaleras y esperará a que él ronque profundamente.

Hendin
Bea mira hacia fuera con todo su ser, esperando. Berto sabe que no hubo modo de retenerla y sube las escaleras para dormir un mal sueño que le dejará la boca pegoteada y la lengua seca.
Por fin, sola, Bea se pone el abrigo crema que queda de maravillas con el mostaza de su vestido y sale al jardín. Solo su casa tiene un pequeño jardín delante y uno grande detrás. Las demás casas se cierran hacia dentro, tienen jardín atrás y ventanas pequeñas asomándose a la calle, en cambio, para Bea la vida está fuera, ella siempre quiso tener ventanales a la calle. Fuma el aire frío de la noche.
Todo-lo-que-no-hicimos-hasta-ahora-ya-no-lo-haremos-jamás-no-hay-nada-que-hacerle.
Es su mantra depresivo, lo pronuncia con guiones. No hay nada que hacerle. Más que soportar.
Mira por la ventana hacia el interior de su casa, su hogar minimalista-radical chic como ella. Cierra los ojos apoyada contra la pared de la fachada de piedra y piensa con fuerza: ¿cuáles eran mis sueños? La edad se le impone como un muro entre lo que era posible y que ahora es imposible e inalcanzable.
El teléfono vibra en el bolsillo del abrigo. Un mensaje se ilumina. «Perdón, Feliz Cumpleaños». Basta. Se dice que igual no lo esperaba, hay quienes nunca llegan y son solo una buena excusa para seguir esperando.
Bea se abraza. Cruza los brazos sobre el pecho y se abraza con fuerza. Hace mucho que no siente el calor de un abrazo verdadero, que no siente amor, que no se siente arrollada por el sentimiento, por la pasión. Ama a sus hijas (¿las ama?) de forma cansada (egoísta).
Sabe que Berto ya duerme su sueño alcohólico. Se arrima a la cancela del cercado y mira la calle de casas ordenadas, apenas iluminada por un alumbrado discreto. El llanto desesperado que siente dentro se condensa en una única lágrima brillante en la mejilla, que se desliza suave antes de precipitar sobre su abrigo.
—Feliz cumpleaños —se dice Bea. Y le bastaría solo con atreverse a cruzar esa pequeña puerta de jardín. Atreverse.
PANEM NOSTRUM
El ruido de los disparos la persiguió como perro rabioso que le mordía los talones. Se refugió detrás de una pared, al doblar una esquina. El sudor formaba caminos brillantes sobre su piel pálida y se helaba en contacto con el frío intenso del aire tieso y lleno de premoniciones.
¿Cuándo comenzó la debacle? ¿En qué instante preciso se confundió el cielo con la tierra? Se sentó sobre el suelo y comenzó a lloriquear.
Su familia fue una de las últimas en convencerse de que esta vez no sería igual que las anteriores e intentaron abandonar el caos a último momento. Su padre insistía en que no llegarían a tanto, hasta que se encontró con una horda de gente que invadía el barrio cerrado donde vivían, derribaban cercados y masacraban a los guardianes armados; el enjambre humano respondía a las órdenes de un cabecilla que los incitaba a saquear y destruir las viviendas al grito de «El pan es nuestro».
Ella estaba retornando a su casa cuando se enteró de lo sucedido. Su padre le advirtió por teléfono que no regresara, ya la rescatarían, de alguna manera escaparían y retornaría la calma, la vida de siempre, sin sobresaltos, quizá en otro lugar, lejos de allí.

La ciudad quedó dividida por la mitad y, por algunas razones genéticas de mala suerte, ella fue la única que quedó del lado equivocado, mientras que el resto de su familia se refugió en la mitad que el ejército protegía contra las bandas de asaltadores famélicos, contra esas personas condenadas a una pobreza perenne que heredaban como si fuera un mal incurable y que los gobiernos se encargaron de preservar como fuente inagotable de votos.
Con el terror anidado en las vísceras, pasó dos noches oculta detrás de pilas humeantes de objetos irreconocibles y de neumáticos quemados por las «bandas de marginados», como les llamaban en los noticiarios. Se arrastró por el suelo para ensuciarse y que sus ropas a la moda pasaran desapercibidas.
El hambre y el miedo la obligaron a salir de su escondite, la batería descargada de su móvil decretó su aislamiento definitivo y la muerte de su esperanza de ser rescatada; ahora entrar en la parte protegida de la ciudad se convirtió en un sueño imposible.
Sin más opciones, se acercó a un grupo de personas que formaban el séquito de un Predicador flaco, feo y desprejuiciado, con los labios pegados a las encías huérfanas de dientes. Un revolucionario sin revolución que oraba al «Panem Nostrum» y sermoneaba sobre la venida de la guerra del pan y la liberación de los pobres de la opresión de los ricos, para deslizarse en la opresión de los mismos pobres. Los hombres adoran las castas.
Armados con palos y algunos con cuchillos, formaban grupos de seis u ocho miembros y arrasaban con lo que quedaba del saqueo anterior, ante las miradas incrédulas de quienes ya nada poseían, en un círculo vicioso destinado a imponer la pobreza y la inercia, que paralizaba la posibilidad de aspirar a salir de esa mugre y degradación, de ese estado de improductividad y pobreza.
Nos amoldamos a todo, piensa ella y procura hilvanar palabras para no embrutecerse definitivamente, para distinguirse de las bandas de forajidos, al tiempo que cultivaba en secreto su aversión hacia la obediencia ciega al Predicador de desgracias y guardaba entre algodones el sueño de superar la frontera y escapar de esa pesadilla.
«Ábaco, Abolengo, Acacia, Bacterias, Balas, Balacera… Tiroteo». Las palabras la devolvían a la realidad. Las balas rajaban la oscuridad con estelas de luz roja. La noche era un desvelo largo, el miedo se apoderaba del pensamiento y ella se amparaba sobre sí misma, oculta en algún rincón.
Aún debía acostumbrarse a su nueva condición de pobre, el estómago vacío le producía una mueca de dolor cada vez que sus tripas gruñían. Yo no soy así, se dice recitando en un Rosario «Aristóteles, Aristófanes, Nietzsche, Platón, Sócrates…».
El Predicador instaba a conquistar nuevos barrios cuando el pan se acabara, debían seguir luchando contra los ricos, vengarse de los menos ricos y de los menos pobres. Debía reinar la misma degradación para todos.
La masa humana avanzó por las calles, la arrastraban y ella, debilitada, no conseguía oponerse. Un niño abandonado y cubierto de mugre, igual que todos los demás, la tomó de la mano.

Ella los oía gritar «¡El pan es nuestro!», mientras recitaba para sus adentros «Baudelaire, Balzac, Byron, Borges…». ¿Para qué le servía?
El vidrio de las puertas del hipermercado estalló bajo los golpes. Nada ni nadie los detuvo. Pisotearon al único hombre que se les interpuso. En pocos instantes la gente ya huía cargando comida, televisores, electrodomésticos, carne para los hijos, alimentos para los perros, botellas de licores y patas de jamón.
Ella se sorprendió a sí misma mientras escapaba conducida siempre de la mano por su pequeño acompañante, ambos llevaban una larga barra de pan bajo el brazo y una botella de leche en la mano. Se miraron por un instante con una sonrisa y empezaron a correr en medio de la marea de gente espantada por la llegada de la policía. Fue entonces cuando ella dejó de hilvanar palabras y se unió con su nuevo amigo al coro general: «Panem Nostrum».
***
Los presentes cuentos hacen parte de la antología personal «Opuesto a la naturaleza de las cosas».
________
* Andrea Zurlo. Nacida en Rosario (Argentina), donde cursó sus estudios de Traductora, está radicada en Italia desde 1990. Es miembro correspondiente del Círculo de Escritores de Venezuela y de la Asociación de Escritores de Mérida (Venezuela) y de EWWA (European Writing Women Association). Su novela «El Sendero de Dante», fue publicada en 2007 en España. Participó con textos de su autoría en numerosas publicaciones colectivas y revistas literarias (Letralia, Delirium Tremens, Red Margutte, entre otras). Fue miembro del Jurado del II° Certamen Internacional de Relatos «La Cerilla Mágica» (2007). Participó en el VIII° Encuentro Internacional de Escritoras «Elisabeth Schön» celebrado en Caracas (2008), y en los coloquios «Escritoras ante la Crítica» organizados por la Universidad de los Andes. También participó en el X° Congreso Internacional de Literatura Española Contemporánea, Bérgamo, Italia (2009), sus ponencias fueron publicadas en los libros de ponencias de ambos congresos. Sus relatos han recibido diversas menciones especiales y reconocimientos. Actualmente ha sumado a la actividad de narradora, la escritura de guiones cinematográficos, el primero de ellos es el largometraje «El Altillo» (España). Su última novela «El reposo de la tierra durante el invierno» ha sido una de las 10 Finalistas del Premio Planeta 2016.


Maravillosa pluma, la de Andre Zurlo