LOS MUERTOS

Por James Joyce*
Traducción de Mónica Flores Correa* y Cristóbal Williams **
English original version here.
* * *
Esta es una nueva edición bilingüe (español/inglés) del cuento clásico de James Joyce «Los muertos / The Dead» con una nueva traducción al español por Mónica Flores Correa, escritora, en colaboración con Cristobal Williams. Ambos residen en Nueva York.
Del máximo innovador de la novela del siglo XX, su cuento máximo. James Joyce es el autor emigrante por excelencia. Escribió todo fuera de su Irlanda natal, pero todo sobre ella. Parafraseando el poema de Borges, a Joyce y a su Dublín «los unió el amor y el espanto, será por eso que la quiso tanto». Los Muertos es un gesto de reparación a Irlanda. Expresa aquí su admiración por la hospitalidad de su pueblo. La hospitalidad puede ser sinónimo de universalidad: Irlanda, tan universal y hospitalaria en su localismo.
Ver libro en Amazon aquí.
* * *
Todavía el alba estaba oscura. Una luz amarilla, mortecina pendía sobre casas y río; el cielo parecía descender. Bajo los pies se derretía sucia la nieve y solo quedaban cintas y retazos de la nevada en los techos, en las verjas, en los parapetos del muelle.
Los faroles aún ardían rojizos en el aire brumoso y al otro lado del río, el palacio de Four Courts se erguía amenazante contra el cielo pesado.
Gretta caminaba delante con Mr. Bartell D’Arcy, con los zapatos bajo el brazo envueltos en papel marrón, y las manos ocupadas en alzar la falda para no embarrarla. Ya no tenía aquella gracia en la postura, pero a Gabriel todavía le brillaban los ojos de felicidad.
La sangre se le agolpaba en las venas y los pensamientos se le atropellaban orgullosos, felices, tiernos, valerosos.

Caminaba delante de él tan leve y tan erecta que ansió correr sigiloso tras ella, tomarla por los hombros y decirle algo tonto y cariñoso en el oído. Le pareció tan frágil que deseó defenderla de lo que fuera para después quedarse a solas con ella. Momentos de su vida secreta en común irrumpieron en su recuerdo como estrellas. Había un sobre violeta cerca de la taza de desayuno y él lo acariciaba con la mano. Los pájaros piaban en la hiedra y la soleada telaraña de la cortina rielaba por el suelo: no podía comer de pura dicha. Parados en un andén lleno de gente, él le ponía el boleto en la tibia palma enguantada y de pie en el frío, contemplaban a través de una ventana enrejada a un hombre que hacía botellas en un horno rugiente. Hacía mucho frío. La cara de ella, fragante en el aire helado, estaba muy cerca de la suya y de pronto le había gritado al hombre del horno.
—¿Está caliente el fuego, señor?
Pero el hombre no podía oírla por el ruido del horno. Mejor así. Podría haberle contestado mal.
Una ola de dicha aún más tierna le brotó del corazón y le inundó cálidamente las arterias. Como un tierno fuego de estrellas, momentos de la vida compartida, que nadie conocía ni sabría nunca, se encendieron luminosos en su memoria. Ansió que ella recordara esos momentos para que se olvidara de los años de convivencia tediosa y recordara solo los momentos de éxtasis. Pues los años, sintió, no habían apagado su alma ni la de ella. Los hijos, sus escritos, las tareas domésticas de ella, no habían apagado el fuego tierno de sus almas. En una carta que él le había escrito entonces, había puesto: ¿Por qué palabras como éstas me resultan tan frías y anodinas? ¿Es porque no hay palabra bastante tierna para nombrarte?
Como una música distante estas palabras escritas años atrás, volvían del pasado. Quiso estar con ella a solas. Cuando los demás se hubiesen ido, cuando estuvieran en el cuarto del hotel, estarían entonces a solas. La llamaría en voz baja:
—¡Gretta!
Quizás no oiría de inmediato, se estaría desvistiendo. Pero algo en su voz le llamaría la atención, se daría vuelta y lo miraría…
En la esquina de la calle Winetavern encontraron un coche. Se alegró del traqueteo que lo salvaba de la conversación. Ella miraba por la ventana y parecía cansada. Los otros decían algo, poco, sobre alguna calle o algún edificio. El caballo trotaba cansinamente bajo el cielo lóbrego de la madrugada, arrastrando tras sus cascos la vieja caja traqueteante, y Gabriel estaba de nuevo en un coche con ella, galopando para alcanzar el barco, galopando a su luna de miel.
Cuando el coche cruzaba el puente O’Connell, Miss O’Callaghan dijo:
—Dicen que uno nunca cruza el puente O’Connell sin ver un caballo blanco.
—Esta vez yo veo un hombre blanco —dijo Gabriel.
—¿Dónde? —preguntó Mr. Bartell D’Arcy.
Gabriel señaló la estatua que tenía parches de nieve. La saludó con la mano y un cabezazo confianzudo.
—Buenas noches, Dan —le dijo alegremente.
Cuando el coche se arrimaba al hotel, Gabriel se bajó de un salto y a pesar de las protestas de Mr. Bartell Dárcy, le pagó al cochero. Le dio un chelín de propina y el hombre lo saludó:
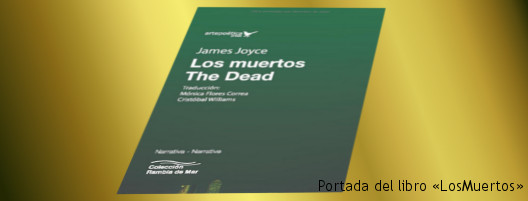
—Un próspero año nuevo para usted, señor.
—Lo mismo para usted, dijo Gabriel cordialmente
Ella por un momento se apoyó en su brazo al bajar del coche y cuando se pararon en el cordón de la vereda para dar las buenas noches, levemente se apoyó en su brazo, tan levemente como cuando bailaba con él unas pocas horas antes. Se había sentido entonces orgulloso y feliz, feliz de que era suya, orgulloso de su gracia y de su porte de esposa. Ahora, al encenderse otra vez tantas memorias, al primer contacto de su cuerpo, musical y extraño y perfumado, sintió un aguijón intenso de deseo. Con la excusa del silencio, apretó el brazo de ella a su costado y al pararse frente a la puerta del hotel, sintió que se habían fugado de la cotidianidad y sus deberes, escapado del hogar y los amigos, y que se fugaban, corazones radiantes y alocados, a una aventura nueva.
En la entrada, un viejo dormitaba en un gran sillón de orejas. El hombre encendió una vela en el despacho y caminó delante de la escalera. Lo siguieron en silencio, con pisadas suaves y sordas en la alfombra gruesa de la escalera. Ella subía detrás del conserje, la cabeza inclinada en el ascenso, los hombros frágiles encorvados como por un peso, la falda estrecha ciñéndola. Le habría rodeado las caderas, la habría detenido, pues sus brazos temblaban de deseo y solo al hincar las uñas en las palmas consiguió contener la exaltación del cuerpo.
El conserje se detuvo para ocuparse de la vela que chorreaba. Ellos también hicieron un alto detrás de él. En el silencio, Gabriel pudo oír la cera gotear en el platillo y el retumbar de su corazón contra las costillas.
El conserje los condujo por el corredor y abrió una puerta. Apoyó la vela tambaleante sobre el tocador y preguntó a qué hora querían que los despertasen.
—A las ocho —dijo Gabriel.
El viejo señaló el botón de la luz y comenzó a balbucear una disculpa, pero Gabriel lo cortó en seco.
—No queremos luz; suficiente con la de la calle. Y le diría —agregó señalando la vela— que sea buen hombre y se lleve ese bonito objeto.
El conserje alzó la vela de nuevo, aunque lentamente, sorprendido por la idea insólita. Murmuró buenas noches y se fue.
Gabriel trabó el cerrojo.
La luz espectral del farol de la calle derramaba un largo haz entre la ventana y la puerta.
Gabriel arrojó sobretodo y sombrero en un sofá y cruzó el cuarto hacia la ventana. Contempló la calle para calmar un poco la emoción. Luego se dio vuelta y se apoyó en una cómoda, de espaldas a la luz. Ella se había quitado el sombrero y la capa y estaba parada frente a un gran espejo giratorio, desabrochándose el vestido.
Él esperó un momento, observándola, y luego dijo:
—¡Gretta!
Ella se apartó despacio del espejo y por el haz de luz caminó hacia él. Su cara estaba tan seria y fatigada que Gabriel contuvo las palabras. No, todavía no, no era el momento.
—Pareces cansada —dijo.
—Un poco.
—¿No te sientes mal o débil?
—No, cansada, eso es todo

Fue a la ventana y se paró allí mirando afuera. Gabriel aguardó otra vez y después, temeroso de que la inseguridad lo dominase, dijo abruptamente:
—A propósito, Gretta.
—¿Qué pasa?
—¿Viste a ese pobre tipo Malins? —dijo como al pasar.
—Sí. ¿Qué le pasa?
—Bueno, pobre tipo, es un muchacho correcto después de todo —siguió en tono falso—. Me devolvió la libra que le presté, algo que yo por cierto no esperaba. Que lástima que no se aparte de ese Browne, porque de veras no es mala persona.
Ahora temblaba de fastidio. ¿Por qué ella parecía tan abstraída? No sabía cómo empezar. ¿Estaría a su vez fastidiada por algo? ¡Si al menos se volviera hacia él o se acercara por propia iniciativa! Abordarla así, como ella estaba, habría sido brutal.
No, primero debía percibir algo de pasión en sus ojos. Deseó imponerse al extraño estado de ánimo de la mujer.
—¿Cuándo le prestaste la libra? —preguntó ella después de una pausa.
Gabriel se dominó para no estallar en insultos contra el borrachín de Malins y su libra. Quiso llamarla con toda el alma, estrechar su cuerpo, dominarla. Pero dijo:
—En Navidad, cuando abrió en la calle Henry ese pequeño local de tarjetas para las fiestas.
Febril por la rabia y el deseo, no la oyó llegar de la ventana. Se paró frente a él un instante, mirándolo con aire extraño. Entonces, alzándose de pronto en puntas de pie y posando leves las manos en sus hombros, lo besó.
—Eres una persona muy generosa, Gabriel —dijo.
Temblando de deleite por el beso súbito y la frase curiosa, él le acarició el pelo y se lo alisó apenas con los dedos; suave y brillante lo tenía de tan limpio. El corazón le desbordó de dicha: justo cuando lo estaba deseando, ella lo buscaba por propia iniciativa. Quizás habían tenido los mismos pensamientos. Quizás había sentido su deseo impetuoso y a su vez, ella había deseado ceder. Ahora que ella se había rendido tan fácilmente, se preguntó por qué se había sentido tan inseguro.
Siguió sosteniéndole la cabeza entre las manos y luego abrazándola y atrayéndola hacia sí, dijo suavemente:
* Canción «The Lass of Aughrim» (La chica d Aughrim). Película The Dead (1987).
—Gretta, querida, ¿en qué piensas?
No se entregó del todo al abrazo, tampoco contestó. Y él repitió con igual suavidad:
—Dime qué es, Gretta. Creo que sé de qué se trata, ¿no es verdad?
No contestó en seguida; después irrumpió en sollozos y dijo:
—Estoy pensando en esa canción, La chica de Aughrim.
Se desprendió del abrazo, corrió a la cama, arrojó los brazos por sobre el borde de la baranda y ocultó la cara. Gabriel se quedó un momento helado de asombro y después la siguió. Al pasar delante del espejo, se vio de cuerpo entero: la pechera de la camisa ancha y bien rellena, la cara cuya expresión siempre le intrigaba cuando se miraba en un espejo y el destellante marco dorado de los anteojos. Se detuvo a unos pasos de ella y preguntó:
—¿Qué pasa con la canción? ¿Por qué te hace llorar?
Ella levantó la cabeza y como una niña, se secó los ojos con el dorso de la mano. El le preguntó con un tono más amable que el que habría querido:
—¿Por qué, Gretta?
—Pienso en alguien que hace mucho tiempo cantaba esa canción.
—¿Y quién era esa persona de hace tanto tiempo?—se sonrió él.
—Era alguien que frecuenté en Galway, cuando vivía con mi abuela.
La sonrisa se apagó en la cara de Gabriel. El enojo sordo se reavivó en el fondo de su mente y los ardores apagados de su pasión de nuevo se inflamaron airados en sus venas.
—¿Alguien de quien estabas enamorada? —preguntó irónico.
—Era un muchacho que conocí, se llamaba Michael Furey. Cantaba esa canción, La Chica de Aughrim. Era tan enfermizo
.
Gabriel la escuchó callado. No quería que pensara que le interesaba ese chico delicado.
—Puedo verlo patente —dijo ella, un momento después —¡Tenía unos ojos, ojos grandes, oscuros! ¡Y la expresión que tenían, cuánta expresión!
—Ah, entonces, ¿estabas enamorada?
—Salíamos a caminar, cuando yo vivía en Galway.
A Gabriel se le cruzó una idea.
—¿Era por eso, quizás, que querías ir a Galway con esa chica Ivors? —dijo fríamente.
Ella lo miró y preguntó sorprendida:
—¿Para qué?
Su mirada lo incomodó. Se encogió de hombros y dijo:
—Qué sé yo, para verlo quizás.
Ella desvió la vista en silencio hacia la luz de la ventana.

—Está muerto —dijo por último—. Murió cuando tenía apenas diecisiete años. ¿No es horrible morir tan joven?
—¿Qué hacía? —preguntó Gabriel aún irónico.
—Trabajaba en la fábrica de gas.
Gabriel se sintió humillado por el fracaso de su ironía y la evocación de aquella figura que llegaba de entre los muertos. Un chico de la fábrica de gas. Mientras él había estado lleno de recuerdos de la vida secreta en común, lleno de ternura y goce y deseo, ella callada lo había estado comparando con otro. Lo asaltó una avergonzada conciencia de sí mismo. Se vio como una figura ridícula, como un mandadero de sus tías, un sentimental nervioso y bien intencionado, un orador para gente sencilla, alguien que idealizaba sus propias lujurias payasescas, el tipo fatuo y lastimoso que había vislumbrado en el espejo.
Instintivamente, se puso de espaldas a la luz, para que ella no viese la vergüenza que le ardía en la frente.
Trató de mantener un frío tono interrogante, pero cuando habló la voz le salió humilde e indiferente.
—Supongo que estabas enamorada de Michael Furey, Gretta —dijo.
—Me sentía muy bien con él entonces.
La voz de ella era velada y triste.
Sintiendo ahora que sería en vano llevarla adonde se había propuesto antes, Gabriel le acarició una mano y dijo triste él también:
—¿Y de qué murió tan joven, Gretta? ¿Era tuberculosis?
—Creo que se murió por mí —respondió ella.
Un vago terror se adueñó de Gabriel al oír la réplica como si, en el momento en que esperaba triunfar, un ser incorpóreo y vengativo se le pusiera en contra, aunando fuerzas en su contra desde su mundo etéreo. Pero se lo quitó de encima con un esfuerzo racional y siguió acariciándole la mano. No preguntó más; presintió que ella le contaría. Su mano, tibia y húmeda, no respondió al contacto, pero él siguió acariciándola como había acariciado su primera carta una mañana de primavera.
—Fue en invierno —dijo— al principio del invierno, cuando iba a irme de lo de mi abuela para venir aquí al convento. Y él estaba enfermo en su cuarto en Galway y no lo dejaban salir y le escribieron a su familia en Oughterard. Estaba empeorando, decían, o algo parecido. Nunca lo supe bien.
Se detuvo un momento y suspiró.
—Pobre chico. Yo le gustaba y era un muchacho tan gentil. Salíamos juntos, caminábamos, sabes Gabriel, como se hace en el campo. Habría estudiado canto, si no hubiese sido por su salud. Tenía muy buena voz, pobre Michael Furey.
—Bueno, ¿y entonces? —inquirió él.
—Y luego, cuando llegó el momento de irme de Galway al convento, empeoró aún más y no me dejaron verlo, así que le escribí una carta diciéndole que me venía a Dublín y que volvería en el verano y que esperaba que se mejorase para entonces.
Se interrumpió un instante para controlar la voz y continuó:
—Entonces la noche antes de mi partida, yo estaba en casa de mi abuela en el barrio Nuns’ Island, haciendo la valija, cuando oí que alguien lanzaba piedritas contra la ventana. Pero la ventana estaba tan empañada que no podía ver. Corrí abajo, así como estaba, y salí al jardín, y ahí estaba el pobre, en el fondo, tiritando.
—¿Y no le dijiste que se volviese?
—Le rogué que volviera a su casa en seguida, le dije que esa lluvia lo iba a matar. Pero dijo que no quería vivir. Le veo aún los ojos tan bien, ¡tan claramente! Estaba parado donde terminaba el jardín, donde había un árbol allí.
—¿Y se fue a la casa?
—Sí, se fue. Y apenas una semana después que yo llegué al convento, murió y lo enterraron en Oughterard, de donde era su gente. ¡Ay, el día que supe que había muerto!

Se detuvo ahogada en llanto y dominada por la emoción, se arrojó en la cama sollozando sobre la colcha. Gabriel titubeante le tomó la mano un momento más; luego, sin osar entrometerse en su pena, la dejó caer suavemente y caminó despacio a la ventana.
Ella dormía profundamente.
Gabriel, apoyado en el codo, miró un rato sin rencor su pelo enredado, su boca entreabierta, oyendo su respiración profunda. Así que ella había tenido ese romance en su vida: un hombre había muerto por ella. Apenas le dolía pensar ahora el papel tan pequeño que él, su marido, había jugado en su vida. La contempló dormir como si él y ella nunca hubiesen sido marido y mujer. Sus ojos intrigados descansaron largamente en su cara y su pelo y mientras pensaba cómo habría sido su mujer entonces, en el tiempo de su belleza joven, una compasión extraña, fraterna por ella, le entró en el alma. No quiso admitir, ni siquiera a sí mismo, que esa cara no era ya hermosa; pero sabía que no era ya la cara por la que Michael Furey le había hecho frente a la muerte.
Quizás no le había contado la historia completa. Sus ojos se dirigieron a la silla donde ella había arrojado alguna ropa. Un cordón de la enagua colgaba hasta el piso; una bota estaba parada con la caña flácida y la otra yacía caída. Se asombró de las emociones tumultuosas de una hora atrás. ¿De dónde habían aparecido? De la cena de las tías, de su tonto discurso, del vino y del baile, del jolgorio al decirse buenas noches en la puerta, del goce de la caminata en la nevada a la orilla del río. ¡Pobre tía Julia! Ella también pronto sería una sombra con la sombra de Patrick Morkan y su caballo. El había percibido por un instante ese aire marchito en su cara, cuando cantaba «Ataviada para la boda». Pronto él estaría sentado en esa misma sala, vestido de negro, su sombrero de seda sobre las rodillas. Las persianas estarían bajas y tía Kate se sentaría a su lado llorando y sonándose la nariz, y le contaría cómo había muerto Julia. Hurgaría en su mente palabras para consolarla, pero sólo encontraría algunas débiles e inútiles. Sí, sí, eso ocurriría muy pronto.
El aire del cuarto le estremeció los hombros. Se acostó cauteloso bajo las sábanas y yació junto a su mujer. Uno a uno, todos se estaban volviendo sombras. Mejor pasar bravío al otro mundo en la plena gloria de una pasión, que sin esperanza desvanecerse y ajarse con la edad. Pensó cómo ella que yacía a su lado, había guardado en su corazón por tantos años la imagen de los ojos del amante cuando le dijo que no deseaba vivir.
Lágrimas generosas le anegaron los ojos. Nunca había sentido nada parecido por una mujer pero supo que un sentimiento tal debía ser amor. Las lágrimas se le multiplicaron y en la penumbra imaginó que veía la silueta de un joven parado bajo un árbol llovido. Otras formas estaban cerca. Su alma se había avecinado a esa región donde moran las vastas huestes de los muertos. Tenía conciencia de ellas, pero no podía aprehender sus existencias parpadeantes y extraviadas. Su propia identidad se deshacía en un mundo gris e impalpable: el mundo sólido donde esos muertos habían procreado y vivido, se disolvía y acababa.
Un suave golpeteo en el vidrio le hizo mirar a la ventana. Había empezado a nevar otra vez. Miró adormecido los copos, plateados y oscuros, que caían oblicuos a la luz del farol. Para él había llegado el momento de emprender el viaje al poniente. Sí, los diarios tenían razón: la nieve caía en toda Irlanda. Caía en cada rincón de la planicie central oscurecida, sobre las colinas sin árboles, caía suavemente sobre la turbera de Allen, y más al oeste suavemente caía en las amotinadas, oscuras olas del Shannon. Caía también por todo el cementerio solitario, en la colina donde yacía enterrado Michael Furey. A la deriva recalaba espesa, sobre las cruces torcidas y las lápidas, en las puntas de lanza del pequeño portón y en las espinas yermas. Su alma se abismó lentamente al oír la nieve que caía débil por el universo, débilmente cayendo, como el descenso al último final, sobre todos los vivos y los muertos.
· · · · · · ·
Nota del Editor: Esta traducción de Los muertos, de James Joyce, ha sido considerada por los críticos literarios como la traducción contemporánea mejor lograda que se tiene hasta la fecha sobre esta obra maestra del cuento en habla inglesa. Este fragmento corresponde al desenlace de este relato. Esta traducción es publicada por Arte Poética Press https://www.artepoetica.com/book/los-muertos-james-joyce/
___________
*James Augustine Aloysius Joyce (Dublín, 2 de febrero de 1882–Zúrich, 13 de enero de 1941) fue un escritor irlandés, mundialmente reconocido como uno de los más importantes e influyentes del siglo XX. Joyce es aclamado por su obra maestra, Ulises (1922), y por su controvertida novela posterior, Finnegans Wake (1939). Igualmente ha sido muy valorada la serie de historias breves titulada Dublineses (1914), así como su novela semiautobiográfica Retrato del artista adolescente (1916). Joyce es representante destacado de la corriente literaria de vanguardia denominada modernismo anglosajón, junto a autores como T. S. Eliot, Virginia Woolf, Ezra Pound o Wallace Stevens.
Aunque pasó la mayor parte de su vida adulta fuera de Irlanda, el universo literario de este autor se encuentra fuertemente enraizado en su nativa Dublín, la ciudad que provee a sus obras de los escenarios, ambientes, personajes y demás materia narrativa. Más en particular, su problemática relación primera con la iglesia católica de Irlanda se refleja muy bien a través de los conflictos interiores que atormentan a su álter ego en la ficción, representado por el personaje de Stephen Dedalus. Así, Joyce es conocido por su atención minuciosa a un escenario muy delimitado y por su prolongado y autoimpuesto exilio, pero también por su enorme influencia en todo el mundo. Por ello, pese a su regionalismo, paradójicamente llegó a ser uno de los escritores más cosmopolitas de su tiempo
**Mónica Flores Correa es escritora. Entre sus trabajos, figuran las colecciones de cuentos Agosto (Artepoética Press, 2010) y Dos (Artepoética Press, 2013), así como el guión del documental «Burnt Oranges/Naranjos», dirigido por Silvia Malagrino, artista residente en Chicago. «Burnt Oranges» recibió el primer premio del festival ReelHeart de Toronto, Canadá, en 2005, y también los premios «Cine Golden Eagle» y «Aurora» de Estados Unidos. Con Malagrino también ha realizado otras colaboraciones para exhibiciones y filmes, y en estos dias ambas trabajan en el proyecto de un libro de arte con texto de la autora. Mónica trabajó como periodista para publicaciones en Argentina, su país de origen. Por esta labor, obtuvo la beca Nieman para periodistas de la Universidad de Harvard. También fue corresponsal en Nueva York para diario Página 12 de Buenos Aires, en los años 90. Actualmente, enseña español y literatura en el Instituto Cervantes de Nueva York. Y escribe una novela, tentativamente titulada «Reunión». A las traducciones de carácter académico, suma ahora esta del cuento «Los Muertos», un favorito de ella, cumpliendo así con su devota afición por James Joyce. Satisfacción a la que se agrega haber hecho este trabajo junto con Cristóbal Williams, su marido.
**Cristóbal Williams nació en Argentina y vive desde hace varias décadas en Nueva York. Estudió química, se dedicó al comercio de los productos creados por esa extraña, y aparentemente árida, pero en el fondo muy espiritual ciencia. Es economista aficionado y ha publicado artículos sobre economía en los medios de su país natal y algunos en el Wall Street Journal. Su principal contribución al campo de la economía es la idea de que hay que impedir que los burgueses se trampeen impunemente unos a otros. Eso sentaría bases más firmes para el desarrollo de los países pobres. Está casado con la otra «amorosa», según sus palabras, traductora de este cuento, sin cuya iniciativa esta traducción habría sido imposible. Cristóbal viene de una familia de artistas, aunque él no se dedicó al arte. Es probable que esta traducción sea su primer contribución al mundo del arte. También espera contribuir a la historia de la literatura como crítico constructivo de la creación literaria de su mujer.
* * *
Pulse la página 2, más abajo, para ver el texto original en inglés.
(Continua siguiente página – link más abajo)
