MÁS INVISIBLES QUE DIOS

Por Ginna Salamán*
SIN DOLORES
Dos semanas, ese es el período que llevo sin comer, encerrado en algún calabozo o cueva subterránea, en algún sitio frío, húmedo, apestoso a nicotina, a oxidación y a microbio muerto. Dos semanas secuestrado en un rincón que me recuerda a las alcantarillas. En esta segunda mitad de enero, he sobrevivido con uno que otro vasito de agua azucarada que me han dado a beber. CATORCE DÍAS. Híjole, llevo secuestrado, catorce días. El mismo lapso de vida que tienen las mariposas, el mismo periodo que tardan en remudar las células de la piel. He pasado catorce anocheceres preso; catorce, prisionero como leproso fétido. Catorce… Dos semanas… Desde un jueves doce, desde el primer doce del año. Diez más cuatro días. El mismo tiempo que se toman los alemanes en celebrar el Oktoberfest. Son trescientas treinta y seis horas que no he visto ni un rayo de luz, pues estos hijos de la chingada me vendaron los ojos con un pañuelo. Me tienen maniatado, encadenado como un perro, como un criminal, como si los muy güeyes fueran menos delincuentes que yo. Son veinte mil ciento sesenta minutos en los que he sentido que la respiración me falla, me siento débil, casi muerto, agotado de pensar en un plan de fuga, entregado a la suerte, esperando un pinche milagro para salir de aquí.
Creo que lo que tengo en la boca es un pañuelo sucio o un calcetín que apesta a sudor y a semen. O tal vez, el hedor no viene del pañuelo, sino del colchón en el que me han tirado. Una «cama» en la que ya varias veces me he orinado y por lo que he sido sancionado con palizas. Ni hablar de la vez en la que me hice en los pantalones. ¡Chale!, cuando llegaron los peones de mi secuestrador, que la peste a mierda les golpeó en la cara, me agarraron por los brazos, metiendo los suyos por debajo de mis axilas, y a rastras me llevaron frente a una enorme tina o alguna especie de cisterna de metal. Ahí me depositaron en agua fría. Creí que querían ahogarme, mas no, su único propósito era dejarme botado en el agua hasta que se me despegara de la piel el excremento seco que ya me carcomía las coyunturas. Yo no los culpo. Es normal que nadie quiera limpiar un culo ajeno. Mis cautivadores creyeron que con agua helada me castigaban, pero fue todo lo contrario, el agua me alivió el ardor que tenía en la ingle por la acidez de las múltiples orinadas que había acumulado en mi pantalón. Pasé horas sumergido en el líquido o tal vez fueron minutos, no se puede ser objetivo cuando la muerte ronda. Mi cuerpo temblaba en el agua, se sacudían mis huesos; sin embargo, no sentí frío. Solo dolor. El mismo cabrón dolor que se me sentó en los hombros cuando era niño y que me ha tocado cargar hasta ahorita. Ese día, además del baño en la cisterna, recibí tremenda paliza, me dieron de patadas en el piso, tantas que mi estómago comenzó a devolver sangre.
Yo me revolcaba en el suelo, me retorcía como un gusano, intentando escabullirme de los puntapiés, pero las botas de mis agresores lograban alcanzarme. Con el impacto de cada trancazo, se me escapaba un intento de grito que sucumbía por la mordaza que traía. No lograba contener el dolor, mi hombría se ahogaba entre golpes destinados a joderme, mas no a matarme. En la escarpiza me fracturaron la clavícula. Además, como había puesto las manos sobre el abdomen para proteger la boca de mi estómago de los trastazos, uno de los violentos puntapiés me dejó dos dedos colgando. No necesito ser médico para saber cuándo tengo un hueso roto. Es fácil identificarlo cuando tú también le has quebrado la hostia a varios güeyes come verga. Admito que el dolor que tengo es tan fuerte que se ha apoderado de todo mi brazo derecho, desde el hombro hasta las uñas. Siento que los nervios me laten con brusquedad, que los músculos se inflan como si quisieran reventar, como si fueran a estallar por una sobredosis de anabólicos inyectados.
¡Chingados! Me sofoco, me asfixio. Por mi santa madre que los pongo en su madre. Neta, ¡qué babosadas pienso! Soy consciente de que las probabilidades de muerte apuntan al cien por ciento, a mi mente le ha dado por recordar. Lo peor es que cada vez que mi cabeza se empeña en retroceder al pasado siempre comienza en el mismo punto de partida del infierno infinito, del vértigo rojo del odio.

La vida ensucia. Siempre nos está jugando, nos juega con sus planes cochinos. El único testigo del asesinato de mi madre soy yo. Bueno, yo y el asesino, o mejor dicho, yo y el infeliz de mi padre. Así fue cómo yo aprendí que la vida no mide golpes bajos; a mí hace rato que me tiene los huevos hinchados. Hablo por experiencia. La vida es capaz de arrinconar, de acorralar, de troncharte el camino para luego agredir con más fuerza. Ella es como la matriarca de una alborotosa manada de licaones hambrientos, veloces, astutos y de muy alta resistencia. Al principio, la cabrona te hace creer que vale la pena correr, pero con el tiempo te vence el agotamiento y terminas rindiéndote, terminas entregándote a sus cálculos, chantajes e imposiciones. Entonces, cuando no tienes más remedio que mirar hacia atrás, que repasar lo que has hecho, nomás descubres que perdiste el tiempo, que vivir no valía la pena porque una vez la vida se obstina contigo, ya no tienes salida, porque la vida nunca se cansa de perseguir, hostigar, drenar. Y si lo hiciera, ella siempre cuenta con un relevo, con algún cómplice dispuesto a correr tras de ti en nombre de ella, con algún diablo que la sustituya cuando se va de vacaciones.
Lo peor de su comportamiento obsesivo, de su acoso, es que no distingue los extremos, por eso se atreve a embestir al que sea, cuando sea, según como se le antoje. Con todo lo que he pasado, nadie puede decir que exagero, mi historia es la evidencia de cómo la vida apuñala hasta a los más frágiles y necesitados porque para ella no hay rostros, géneros o edades. Mucho menos dibuja un límite, una línea que le indique hasta dónde puede llegar. Aunque en México viven ciento trece millones de habitantes, fue a mí a quién le tocó ver cómo Genaro Jiménez mató a golpes a mi doñita. Me tocó mirar cómo papá se limpiaba a trancazos a un querubín.
Aquí residen DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DE OJOS y fui yo, su hijo, quien atestiguó tan brutal muerte.
Desde entonces, su asesinato dictó mi destino, me marcó de por vida y acabó con la posibilidad de un futuro libre.
Creo que ese día Genaro llegaba de la iglesia, pues entró a la casa con Biblia en mano, apestoso a sudor y a tequila, con la camisa manchada de vómito, no sé si de él o si de alguien más. Él atravesó la puerta de la cocina, entró por ahí porque tres semanas atrás mi madre y la Policía lo habían corrido de la casa. Ella lo echó por abusivo, por infiel y por cretino. La decisión de mamá le dio tanto coraje que delante del oficial le dijo: «pendeja, ¿tú te crees que estos huevones van a estar aquí siempre? ¡No! Se van a ir y yo voy a regresar, te lo juro, como que soy tu marido» y terminando estas palabras se persignó, como si estuviera convencido de que tenía al cielo de su parte. En ese momento me cuestioné por qué el policía no arrestó a mi pinche padre. No alcancé a entender por qué no lo penalizó por violencia doméstica o por las amenazas que vociferó. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que las autoridades no están para servirle a sus paisanos. Fue por eso que mi jefa le removió del llavero las llaves de la puerta de entrada y se percató de que la copia de la cocina no estaba. Mi vieja, como siempre, prefería prevenir a tener que lamentar, pero esa vez sus precauciones no la salvaron de la desgracia. Mamá le exigió a Genaro que le entregara la llave perdida, mas el muy canijo juró que no tenía ninguna copia. «NO MIENTAS, DEVUÉLVEMELA, TIENES LA LLAVE, NO MIENTAS», reclamaba mi madre alterada. Pero ni ella ni el oficial de la Policía lograron hacer que Genaro confesara el paradero de la llave. Mi Dolores era una mujer con los pies en la tierra, bien portada. Ella sabía de qué animal estaba hecho el caldo desde antes que el agua comenzara a hervir. Entonces, la jefa intuyó que tenía que cambiar el cerrojo por uno nuevo, y así se lo solicitó al propietario de nuestra vivienda. Don Carlos le dijo que sí, que no había problema, que enviaría al cerrajero al final del mes, pero mi padre se le adelantó, como por cuatro días, al perito en picaportes.
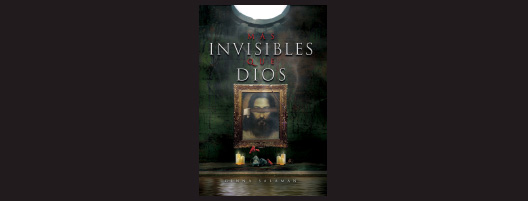
Genaro regresó a casa, tal y como lo había jurado. Llegó teporocho, malhumorado, peleando por alguna razón que yo no logré entender, pues el exceso de alcohol no lo dejaba articular con claridad. Sé que decía chorradas y que invadió nuestro hogar ladrando amenazas como un demente, apenas disparates, pero se apareció gritoneando lo que escasamente podía zumbar con su lengua adormecida. El rostro lo tenía enrojecido, los ojos bien abiertos y las pupilas dilatadas. Una mirada violenta, furiosa, mísera, pero sobretodo, sedienta. Eran ojos que pregonaban sin pudor que él venía con toda la intensión de asesinarla; sus pupilas anunciaban que él ya conocía con exactitud qué hacer porque se había gastado horas pensando en cómo deshacerse de su esposa, en cómo acabar con ella. Genaro sabía que faltaba un cuarto para las doce del mediodía y que mi jefecita, a esa hora, ya merito terminaba de preparar el almuerzo. Así era mamá, muy predecible, muy exacta y rutinaria. Antes de que saliera el sol ya estaba de pie, frente al fogón, preparando pan dulce y atole caliente para el desayuno, luego se estancaba un rato frente a su máquina de costura a remendar encargos. Y allí se quedaba, hasta adelantar algo del trabajo de la tarde. A las siete en punto se sentaba en mi cama y me levantaba con una canción que ella misma había inventado: «Llegó la chara enana/ a cantar por tu ventana/ ¡Qué Te Levantes Ya!/ que agua de horchata ella te dará». Yo le rogaba que me dejara dormir cinco minutos más y ella accedía. Mamá se quedaba mirándome, acariciándome el cabello que caía sobre mi frente, peinándolo con sus dedos hasta acomodarlo detrás de mi oreja. Así pasaban los cinco minutos de sueño. Luego, mi doña me volvía a levantar y me acompañaba al baño porque ella tenía presente mis nefastos hábitos de higiene. Mi madre advertía que yo no era muy aseado que digamos y que, si ella no anclaba los ojos sobre mí, yo no me lavaría los dientes o la cara, o peor aún, que usaría la misma trusa por varios días. Luego, mamá me daba la libertad de escoger qué uniforme quería vestir para la escuela. Mi preferencia eran los pantalones cortos y los de ella también, decía que así tendría menos tela para lavar, pues yo solía regresar del colegio atiborrado de lodo. «Gael, no porque que mires que hay barro, tienes que atascarte», me reclamaba ella en un tono severo y, tras escucharla molesta, le soltaba un gesto de arrepentimiento, después le pedía disculpas y le prometía un centenar de veces que ya no lo volvería a hacer. Después de desayunar, ella caminaba de la mano conmigo hasta la mera puerta del salón de clases y tras dejarme allí se regresaba de inmediato a la casa para continuar haciendo y remendando ropa, manteles y cortinas. Sí que era puntual la vieja. Cabal que a las dos de la tarde regresaba por mí.
Así eran nuestras mañanas cuando había escuela, mas en los fines de semana y en las vacaciones, mi jefa cambiaba nuestra rutina. En esos días, me permitía dormir hasta las ocho y media, luego me daba el desayuno. Si me lo comía todo, me dejaba quedar en pijamas y ver la tele hasta las diez y cuarenta. Después me mandaba a duchar y me daba una cucharada de aceite de hígado de no sé qué para que creciera sano y fuerte. Entonces, todavía quejándome por el mal sabor del líquido venenoso, buscaba cualquiera de mis libros y le leía tres páginas para practicar lectura. A las once y media me ordenaba que le ayudara con el almuerzo, o mejor dicho, a preparar la mesa, pues en casa la comida se servía a las doce en punto. A mí me tomaba casi media hora preparar la mesa porque yo era un poco torpe y todo lo dejaba caer. Por eso, mi madre me obligaba a traer los platos, tazas y cubiertos de a poquito. Y entre los viajes de vasos y cucharas me distraía con algún juguete tirado, con cualquier insecto vagabundeando por la casa o con el más mínimo sonido que viniera de afuera, y así, sin mucho esfuerzo, olvidaba mi quehacer. Entonces, mamá me decía: «¿Gael, la mesa ya está lista?, verdad» y de inmediato yo salía disparado a retomar la labor asignada. Antes de servir la comida, mamá siempre lavaba los trastos. Siempre dejaba limpio todo lo que empleó para la confección del almuerzo. Luego, abandonaba un rato los trastos en el fregadero para que se les escurriera el agua, pues decía que era más tedioso tener que fregar los trastos que se usaron para cocinar junto con los que se usaron para comer, que era mejor dividir la tanda. Ya cuando la cocina estaba inmaculada, se sentaba a la mesa y hacía una oración de gratitud a Dios por los alimentos. Yo la miraba con un ojo entreabierto para ver cuándo terminaría de rezar. Tan pronto la notaba muy metida en sus palabras, aprovechaba para estampar mi dedo índice en el guacamole, los frijoles o la crema. Acto seguido, me metía rápido el dedo a la boca para chuparlo sin que ella lo notase. Recuerdo que un centenar de veces ella me agarró —literalmente— con las manos en la tortilla. Entonces, sin interrumpir su oración, extendía su brazo, tomaba mi mano y la mantenía sujeta bajo la mesa para que no la pudiera mover. Cuando terminaba el rezo, me miraba y me hacía un gesto con las cejas para indicarme que ya podía proceder con mi plato; yo obedecía de inmediato. De hecho, yo era en esa época bastante tragón. Híjole, no había que insistirme mucho para que comiera porque yo los colmillos los traía bien puestos y sabía para qué eran. Durante mis primeros seis años seguí las mismas rutinas. Sin duda, mi señora, era un esquema, una programación viviente de pies a cabeza y para mi infinita desgracia, su marido se conocía estos hábitos a la perfección.
Ese día yo estaba en receso escolar, era un Viernes Santo. Genaro vino de la calle con aires maliciosos y actitud mezquina. No habíamos escuchado nada de él desde que la vieja lo echó a la calle. El canijo se había desaparecido junto con sus amenazas y a nosotros nos valió madre, pues su presencia nunca nos hizo falta, no lo necesitábamos, jamás lo necesitamos. Él entró por la puerta de la cocina, tal y como mamá se lo había sospechado. Nomás sin hacer alborotos o reclamos, pasó y fue directo al asunto, decidido a matar pulgas a balazos. Era obvio que no quería darle tiempo a la doña para que llamara a las autoridades. Así que, de una, la agarró de los moños y la aventó al suelo. Mi madre tenía una melena hermosa, un cabello bien negro, largo y espeso que dejaba ver su sangre indígena. Mamá me dijo una vez que lo más que le gustaba de ella era su cabellera. Es que era para adorarla. Cuando mamá cayó al suelo, él se inclinó y volvió a meter su mano entre el cabello de su esposa. Luego luego, la tiró de los chinos, la haló tan duro de los cabellos que la arrastró de la cocina a la sala de cuatro tirones, pero antes soltó el libro de Dios que cargaba bajo el brazo, para así poder tomar del fregadero el temolote de piedra de majar chiles. En el rostro de mamá había angustia, no por ella, sino por mí, mamá siempre pensaba en mí.
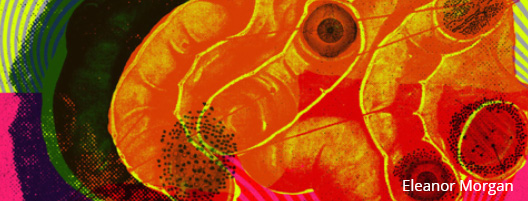
Esa mañana, mi jefa llevaba un mandil de flores amarillas sobre un vestido púrpura. Ella nunca olvidaba ponerse el mandil antes de comenzar a cocinar porque mi madre estaba convencida de que no había nada más feo que andar con la ropa sucia; por eso, no cesaba de regañarme por las condiciones en que yo dejaba el uniforme de la escuela. Ese fue el reclamo de todas las tardes, de lunes a viernes, desde que empecé en el colegio. Recuerdo que una vez me pidió que le explicara cómo habían llegado granos de maíz a mis calcetines, lo recuerdo y no puedo evitar sonreír. No la culpo de que me sermoneara con lo mismo a diario, admito que yo era un cochino, contrario a Dolores quien siempre estaba impecable, pulcra, casi como una santa. Por más barato que fuera el vestido jamás se le miraba una arruga, un hilo suelto o una mancha. Cuando la mataron, mamá lloró por los golpes y por su ropa rasgada, estropeada con sangre.
Han transcurrido quince otoños desde aquel entonces maldito. Y mi memoria me traiciona al recordar con tanta precisión. Órale, cómo quisiera olvidar aquella escena, pero mientras más quiero borrar el almacén de recuerdos, más claro aparecen los detalles de su muerte. Yo era un morrito de seis años, casi siete, temeroso, inseguro, un «mimado de mamá», me decían los compañeros del colegio, mientras que los chamacos del vecindario me habían bautizado como «Gael el llorón». No lo niego, tenían justa razón, yo solía llorar por cualquier cosa. Sin embargo, la escena de ver el cuerpo de mi señora madre, tirado en el piso de madera, me exorcizó de mis debilidades infantiles. Mis lágrimas de niño se deshidrataron, porque el tiempo es un traidor y en un pestañeo, me aventó, me empujó a pasar de infante a adulto, como las crías del ñu negro, que acabando de nacer, de sopetón, tienen que salir corriendo; así, de la nada, mi niñez culminó en menos de un segundo. Jamás se me fue de la maceta aquel día. Jamás. Desde entonces, mi vida estuvo sujeta a la muerte de mi jefa. Me quedé viviendo en ese momento; perdido, atrapado en ese día, estancado en el déjà vu eterno del asesinato de doña Dolores Gotay.
* * *
El presente relato hace parte de la novela «Más invisibles que Dios», disponible en Amazon:
___________
* Ginna Salamán (Carolina, Puerto Rico -1984) es una escritora puertorriqueña radicada en los Estados Unidos. Estudió Información y Periodismo en la Universidad de Puerto Rico. También culminó el grado de maestría en Creación Literaria en la Universidad del Sagrado Corazón y hoy día cuenta con la publicación de un libro de cuentos Relevo de emociones sin ruta (2013) y dos novelas: Partitura en tiempo Al-Origen (2015) y Más invisibles que Dios (2018). Asimismo, cuenta con la inclusión de su cuento «La Comunidad» en la Antología Latitud 18.5, el poema «Glosa por la igualdad sexual» en la Revista Letras de la Universidad Metropolitana de Puerto Rico y el artículo académico «De las vasijas a las crónicas: la transformación en el concepto sexualidad en la conquista de Perú», publicado por la Revista Arqueogazte-Aldizkaria, de ArkeoGazte – Asociación de Jóvenes Investigadores en Arqueología Prehistórica y de Época Histórica de la Universidad del País Vasco, España. En 2018, Salamán obtuvo el primer lugar con el ensayo «Juana Borrero y su escritura obsesiva con la muerte» en el Concurso Literario Quijote 2018 de la Universidad de Oriente, Santiago, Cuba. Como profesional, Salamán ha colaborado en varios periódicos comunitarios entre ellos el periódico El Universo en Nueva York y La Nueva Semana en Illinois. Al mismo tiempo, Salamán desarrolló su carrera en organizaciones sin fines de lucro que se enfocan en el desarrollo de las comunidades minoritarias. Actualmente, estudia y trabaja en el programa doctoral en Lenguas Romances y Literaturas Hispanas de la Universidad de Missouri en Columbia.
Correo-e: Gms54d2@mail.missouri.edu
Web: www.ginnasalaman.com
