MI SOMBRA PIDE QUE PRENDAS LA LUZ
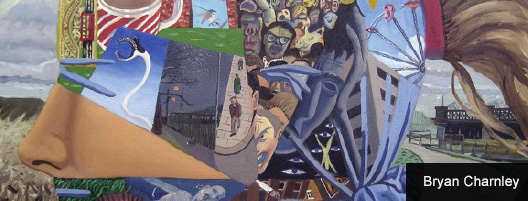
Por Norvey Echeverry Orozco*
Vicente Beltrán Holgado salió de su trabajo a las cinco de la tarde. Sentía, como siempre, todo el cansancio del mundo sobre sus hombros. Lo primero que contempló en los cielos del norte, fue un deslumbrante arcoíris extendido desde el cauce del río Minas hasta una de las montañas del occidente. Sacó el teléfono celular de su bolsillo para congelar el recuerdo en una fotografía, dejándolo caer cuando lo iba a guardar. Era la tercera vez, en quince años, que veía un arcoíris tan bello en los cielos grisáceos de la ciudad.
Por ocho horas había tenido en su cuello una corbata apretada. La soltó con desespero y la echó al fondo de su maletín, sin ganas de volverla a mirar hasta el jueves siguiente, cuando, de las siete corbatas que guardaba en su armario, le tocara el turno para salir a las calles nuevamente a la misma. De camino al parqueadero donde estaba su auto, se detuvo en dos vitrinas comerciales, preguntado por bombillas de bajo consumo, fabricadas para alumbrar las madrugadas. Compró tres. Continuó. En la calle noventa con carrera quinta, al lado de tres venteros ambulantes de frutas y rosas marchitas, presenció cuando dos hombres, en una moto de alto cilindraje, se detuvieron y forcejearon a una joven —estudiante, con seguridad, de alguna de las tres universidades del sector—, quitándole su maleta. Mientras los ladrones se alejaban a toda prisa entre los carros de la avenida, la mujer se tiró de rodillas al suelo mojado. Dispárales, dispárales, murmuró Felipe en su oído derecho. No, no puedo, porque me llevarían a prisión, respondió entre dientes Vicente. La joven, rodeada por un tumulto de curiosos, comentaba que aquel era el tercer atraco del que había sido víctima en el último año. ¡La ciudad es una mierda, es muy insegura!, aclamaba con sus lamentos. Los murmullos de la multitud le daban la razón: mujeres y hombres relataban casos similares, desde el sur hasta el norte, donde aparecían temidos atracadores con navajas y revólveres, que no pensaban mucho, a la hora de quitar vidas, para hacerse a cualquier alhaja de poco valor. A Vicente nunca lo habían atracado, quizá fuera por su apariencia de atleta fornido, quizá por el revólver ilegal que apretaba en la cintura con su correa, quizá por ser hombre y no mujer. El día que me lleguen a atracar, se regresan malheridos o muertos los malditos, dijo. No solo les das bala, Vicente, entre los dos los torturamos, comentó Felipe, su sombra. Mientras se sobreponía a los desniveles de los andenes, adoquines desparejados desde la semana anterior por un grupo de protestantes que los lanzaban furiosos contra la Policía, se preguntaba, por tercera vez en la vida —había formulado la inquietud a los quince años, a los treinta y aquella tarde—, si su sombra era femenina o masculina, si era bonita como una reina, o pálido como un difunto, si podía ver el mundo, o era completamente ciega.
—Felipe, yo nunca antes te he hecho esta pregunta. Disculpa si te ofendo.
—Pregunta lo que quieras.
—¿Tú ves? —murmuró Vicente, esperando el cambio de rojo a verde en el semáforo de la calle noventa.
—Sí, pero solo si hay luz —dijo Felipe.
—¿Qué viene a ser la luz para ti?
—A ver, cómo te lo explico, Vicente… La luz para mí es como el agua para ustedes. Me da vida. Si no hay luz, no puedo vivir; si no hay agua, no pueden vivir.
—¿Cuánto tiempo puedes vivir sin el reflejo de la luz?
—Nunca antes me lo había preguntado. Siempre has estado alerta para que yo, incluso en los días más opacos, pueda contar con el reflejo de la luz. Quizá soporte en la oscuridad el mismo tiempo que puedes soportar tú en una inmersión de agua. ¿Probamos en la casa?
—Me apunto para el ensayo.
Vicente, cuando la luz verde se reflejó en el pavimento, pisó las quince rayas blancas de la cebra que lo separaban de la siguiente calle. Los hombres y mujeres a su lado, trabajadores de oficinas como él, se quedaban absortos al escucharlo hablar solo. Es un loco, comentaban; un demente, añadían.
Los atascos en el tráfico, por culpa de las inundaciones, lo hicieron desistir de ir a casa temprano: prefería mil veces esperar sentado en un café, que en el asiento estrecho de su automóvil, donde ni siquiera podía estirar las rodillas sin lastimarlas contra la guantera. En la carrera doce, tentado por un aroma dulce agradable escapado desde uno de los locales, decidió ingresar a Muca, un café atendido por una rubia alta de ojos verdes que, desde el primer momento, lo enamoró con su personalidad.
—¿Qué desea beber, caballero? —le preguntó.
Vicente se sintió a disgusto con el caballero.
—Me puedes decir Vicente, mucho gusto —dijo, alargando su mano hasta la carta que sostenía la mujer a la altura del estómago.
—Mucho gusto, me llamo Catalina.
En su oído derecho, escuchó el murmullo de Felipe, el cual decía que era la mujer más bella que le había conocido en la vida. Gracias, le respondió.
—¿Ha dicho usted un gracias? —preguntó Catalina, con los ojos bien abiertos.
—Disculpa, pero tu belleza me ha hipnotizado. Soy un imbécil.
Claro, un imbécil, como siempre lo eres cuando conoces una nueva mujer, le dijo Felipe, esta vez en su oído izquierdo. Quédate callado de una vez, idiota, pensó Vicente. Felipe se quedó en silencio.
—¿Qué quieres beber? —preguntó Catalina, disgustada por la eterna espera.
—Dame dos cafés y un cigarrillo, por favor.
Apuntó rápidamente el pedido en una libreta café, preguntándose, acaso, si el segundo café sería para ella al regresar a la mesa. Entretanto, Vicente no dejaba de contemplar sus cejas pulidas, la comisura de sus labios rojos, sus ojos verdes. No, a mí ya no me gusta el café, pide una gaseosa con sabor a toronja, dijo Felipe.
—¿Algo más? —añadió la mujer.
—Sí, cambia mejor uno de los cafés por una gaseosa sabor a toronja. A veces, como hoy, no entiendo mis gustos.
Ofuscada, tachó uno de los tres apuntes. Volvió a escribir, empuñando fuerte el lapicero: toronja para tipo raro, un estúpido que me hace perder el tiempo.
—¿Algo más? —dijo, con un tono supremamente agresivo, cortante.
—No, nada más.
Pidió permiso. Bien pueda, dijeron Vicente y Felipe al tiempo. Se dio la vuelta, meneando sus caderas hasta la barra. No le mires por tanto tiempo el trasero, lo regañó Felipe, es de mala educación.
—Idiota, de una vez te voy a pedir que te quedes callado —gritó Vicente, completamente salido de casillas—, de lo contrario te encenderé a puños.

Teniendo veinte años, desesperado con los comentarios desafortunados que hacía su sombra por su primera relación amorosa, lo único que logró, cuando intentó cascarla, fue hincharse los nudillos por darle con fuerza puñetazos a la pared. ¿Cáscame?, preguntó Felipe, tú sabes que nunca serás capaz, añadía con risas. Las dos mujeres de la barra, asustadas, voltearon a mirar su mesa. Él les pidió disculpas, levantando su mano. El tipo está loco, comentó Catalina, echándole unos gramos de burundanga [1] al café. ¿Por qué, qué te ha dicho?, preguntó su hermana, llamada Gina, la cual lo miraba de reojo. Primero pidió dos cafés, después dijo que le cambiara uno de los dos por una puta gaseosa sabor a toronja, porque no entendía sus repentinos cambios en lo que quería. Así son la mayoría, dijo Gina, limpiando la barra con un trapo blanco, pero ya pronto caerá y no volverá a molestar. Menos mal, dijo Catalina, ya pronto caerá como una mosquita muerta.
Pide, por favor, que prendan la luz, comentó Felipe en su oído derecho. ¿Ahí no estás bien, o qué?, murmuró Vicente. No, está muy baja, tú sabes que si no es alta me comienzo a ahogar. Bueno, espera a que venga hasta la mesa, para yo decirle.
Catalina, meneando de nuevo sus caderas, llevaba en una mano una bandeja de plata.
—¿Te puedo pedir un favor inmenso? —dijo Vicente.
—¿Cuál? —respondió, sin dejar de lado su disgusto.
—¿Puedes prender la luz?, es que se me dificulta mucho ver en la oscuridad la pantalla de mi teléfono celular, la última vez que visité el oftalmólogo, me advirtió las graves consecuencias oculares que traía para las vistas.
—Ya mismo. ¿Algo más?
—No, así está bien todo. Gracias.
Descargó las dos bebidas sobre la mesa. Una vez más, Vicente puso su mirada en el trasero. Un foco, desde el centro del techo, iluminó las paredes y los cuadros de paisajes y las mesas vacías del café. Felipe suspiró hondo. Qué descanso, dijo, me estaba ahogando. Bueno, menos mal me obedeció la mujer, comentó Vicente. Era mucho más linda sin luz, dijo Felipe. Sí, tienes razón, añadió Vicente, acercando los labios al pocillo. Felipe no tardó mucho para beberse la gaseosa. Muévete, que ya pronto se oscurece y a mí no me gusta esta ciudad de noche, dijo. Está bien, está bien, respondió Vicente, bebiéndose en tres sorbos el café. A Felipe no le gustaba la noche, por obvias razones: calles solitarias sin suficientes luces del alumbrado público, para reflejarse en las paredes y poder vivir sin angustias. Nada lo aterraba tanto como la oscuridad. Vivir en un socavón de carbón o en una cueva natural, por ejemplo, sería causar su muerte en un par de minutos. La vida de Vicente no siempre estuvo en una oficina ubicada sobre la calle noventa con carrera quinta. Sus comienzos, a los veinte años, eran ser «cosquillero» en el centro. Se paraba en una esquina, después de las dos de la tarde hasta las cinco, para que Felipe, alargado por los rayos del sol, robara en segundos lo que la gente cargaba con descuido en sus bolsos. Desde aquellos tiempos, precisamente, la piel de Vicente es color canela, por recibir tanto sol.
Vicente sintió que el sueño lo invadía. Los párpados, las manos y los pies le pesaban. No tuvo tiempo ni siquiera para cancelar la cuenta. ¿Estás bien?, le preguntó Felipe. No, estoy muy mareado, respondió, arrastrando las palabras, como si cada una pesara tonelada y media. ¿Qué sientes?, añadió Felipe, mirándolo desde la pared, muy asustado. Mareado, dijo, desplomándose sobre la mesa tal como lo había previsto Catalina tres minutos antes: como una mosca muerta.
—Es hora de cerrar —ordenó Gina.
—Sí, ya es hora —coincidió un tipo corpulento, negro, escondido en el baño.
Catalina, como dijo que se llamaba, corrió a cerrar las puertas del local. Felipe lo vio todo, hasta que todo quedó en completa oscuridad. Primero, las mujeres, con la ayuda del hombre, esculcaron de principio a fin la billetera de Vicente. Sacaron tres billetes y cuatro tarjetas de dos bancos. Se preguntaron cuánto duraba el efecto de la burundanga. Gina respondió que, con la dosis que le habían dado, podía estar dopado tranquilamente unas dos horas. Bueno, entonces dale más, dijo el tipo. Abrieron entre los dos la quijada de Vicente, dándole más bebida. Dijeron que irían a tres cajeros, los más cercanos, el de la calle sexta, el de la octava y el de la catorce. Al regresar, sacarían el cuerpo del local, lo empacarían en el baúl del taxi que conducía el tipo, y lo dejarían en cualquier potrero a las afueras de la ciudad. Apagaron el foco. Felipe suplicó doce veces, desde la pared, que prendieran la luz. Desesperado, se desvaneció. Las últimas súplicas eran débiles, al punto, que su sombra se escurrió por el piso. No tardó más de cien segundos para morir ahogado en la oscuridad. Cuando Vicente despertó, estaba casi desnudo, al lado de una vaca, preguntando y llorando como si fuera un niño, porque Felipe, la sombra que lo había acompañado desde los quince años, no le respondía ni se veía por ningún lado, a pesar de que el sol le ponía sus rayos diagonales de las dos de la tarde en todo el cuerpo.

NOTA:
[1] Nombre que se le da en Colombia a los alcaloides del tipo de la escopolamina, usada con fines delictivos. N. del e.
* * *
Este relato hace parte del libro El brillo de las balas de Norvey Echeverry Orozco publicado por Silaba Editores en noviembre de 2020 https://silaba.com.co/sitio_libro/el-brillo-de-las-balas/
___________
* Norvey Echeverry Orozco (Medellín, 1997). Es Comunicador Social – Periodista en la Universidad de Antioquia. Ha publicado en medios como De la Urbe, El Espectador, La Oreja Roja, El Colombiano y La Cola de la Rata. En el año 2017 recibió un reconocimiento por parte de la editorial de la Universidad Pontificia Bolivariana, después de que su cuento ‘La vida es el fútbol, pero el fútbol no vale una vida’, ocupara el cuarto lugar de la categoría juvenil. En el año 2019, en el concurso nacional de crónica joven Luis Tejada Cano, de la ciudad de Pereira, ocupó el segundo lugar con el artículo ‘El mejor reciclador del país’.
