OTRO AERONAUTA CUALQUIERA
Por Jorge Febles*
Pues sí, chico, resulta que una mañana Elpidio, ese al que le decían Lastiflex porque era largo y fino como un güín de papalote, se levanta con el peo de inventor. No te debe extrañar, pues llevaba años totalmente tocado. ¿O no recuerdas que una vez le dio por hacerse guitarrista? Fue y se compró un instrumento de aúpa. Luego dedicó tres meses a ensayar puertas adentro. Con el objeto de mantener enterada a la gente, se asomaba de vez en cuando a la ventana para dar voces: «Cuatro horas al día le dedico a ensayar. Voy mejorando a montones. Pronto les ofreceré tremendo concierto, pues ya tengo la cosa medio dominada». Por supuesto, nadie le prestaba atención hasta que un día, efectivamente, a eso de las siete de la mañana para más jodienda, abre la puerta y se deja ver disfrazado de Sindo Garay, luciendo saco y corbata, recién afeitado, de lo más orondo, con un taburetico bajo un brazo y la guitarra en la otra mano. Acomoda el taburete en el quicio, encarama la pierna izquierda en él a modo de músico flamenco, hace reposar la guitarra en el muslo y pega a rasgarla con los ojos entornados, como en éxtasis, sin que saliera una nota pues le había quitado todas las cuerdas al instrumento. Conforme explicó después había optado por ese recurso debido a que el ruido producido previamente por la guitarra le impedía concentrarse lo suficiente para aprender a tocarla tan pronto como se había propuesto.
Con el cuento y la jarana, anduvo como veinte días despachándose conciertos. Varios comemierdas del barrio, que en ocasiones parecían más tostados que él, se amontonaban para escuchar la ausencia de acordes acompañada de extravagantes interpretaciones a viva voz. Acostumbraba presentar sus numeritos con un «Ahora, ‘Habanera tú’» o «Ahora ‘De dónde son los cantantes’» o «Ahora ‘Pare cochero» o «Ahora ‘Trátame como soy’» o «Ahora ‘Marta’», pues cualquier tonada le venía bien siempre y cuando fuera del solar. Pasaba de lo semiclásico a lo popular y hasta a lo cuasioperático, atreviéndose con temas de Lecuona como «María la O», «Carabalí», «Siempre en mi corazón», «Siboney», «Qué triste es ser esclavo» e incontables más. De rato en rato le entraba por el punto guajiro e imitando al Indio Naborí y al Sinsonte Matancero, representante el uno del Bando Rojo y el otro del Azul, realizaba controversias consigo mismo durante las cuales atiplaba la voz o la bajaba según procedía sin apartarse de la exigida nazalización. Al final, declaraba victorioso al Indio o al Sinsonte basado en la intuida reacción del público. Por mes y medio se tornó en mago de la canción no enteramente desprovista de música, pues engañaba a su público al rasgar con magistral destreza su guitarra sin cuerdas mientras desafinaba con gallardía de trovador sordo. Cada concierto culminaba con una lluvia de aplausos exigidos mediante gestos por el intérprete y no faltaba el mentecato que le pasara un medio, un real o hasta una peseta.
Sí amigazo, este mismo Elpidio Lastiflex se despertó esa mañana a la que me refiero con la idea de fabricarse un aparato ya elaborado a medias entre sueños. Sin decirle ni palabra a su mujer, empujó una carretilla vieja que guardaba en un tenderete del traspatio hasta la bodega de Charles, esa que está ahí en Calzada casi esquina Souberville, y prácticamente exigió que se le regalaran algunas cajas de bacalao vacías, ¿entiendes?, de las grandotas hechas con listones gruesos que usan los muchachos para fabricar carriolas, las cuales se almacenaban en la parte de atrás del negocio, que eso le constaba. Charles, que es del carajo, le preguntó: «Lastiflex, ¿para qué diablos necesita semejante porquería? ¿No me diga que se le ha ocurrido darle marcha atrás al reloj y ponerse a competir con los pillos de playa en torno al espigón? Elpidio se negó a ofrecerle explicaciones, tapándose con aquello de que se lo habían prohibido altos mandos del ejército. El material solicitado formaba parte esencial de una compleja operación a su cargo, de un secreto militar, vamos. Se le había ordenado que se apropiara de las tales cajas con absoluta discreción.
El desmadrado de Charles, quien se las sabe todas, le soltó que si se le pedía que entregara así porque así material bélico para un proyecto misterioso y sin duda comprometedor, en el cual tal vez la vida le fuera en juego a él, pues Elpidio debía pagarle bien su colaboración en dinero contante y sonante. De lo contrario, Charles armaría una gritería de padre y señor mío, manifestando que aquello era extorsionar a un modesto hombre de negocios, un verdadero atraco casi efectuado a mano armada. De tal modo, pondría al corriente a presuntos enemigos de que se le iban a confiscar varias cajas de bacalao con fines nefastos. Cuanto adversario mañoso anduviera por ahí, dado que a todas luces merodearían por el pueblo, se pondría a investigar. No solo descubrirían en qué estribaba la misión de Elpidio, sino que acaso lo jodieran a él por títere del gobierno y chivato al mismo tiempo. Así las cosas, Lastiflex se alteró, comenzó a mirar en torno suyo con desconfianza y, al final, le pasó diez cocos a Charles, rogándole: «Aquí tienes. Guarda silencio, por favor, que si no la cosa se me pone fea».
Y nada, después el chiquito de la bodega sacó cuatro cajas del almacén de atrás, donde se guarda la mercancía, y las colocó en la carretilla. Elpidio se largó empujándola con prudencia, ensimismado. En lugar de coger su rumbo a vuelo de pájaro, optó por la estrategia de armar una maraña indecifrable. Decidió seguir las calles más apartadas para evitar gentíos. Incluso se planteó que, de ser necesario, le negaría el saludo a quienquiera que le fuera conocido mientras recorría las doce cuadras que lo apartaban de su destino, las cuales convertiría en muchas más debido a su plan de acción. Por consiguiente, giró a la izquierda en Souberville, a la izquierda también en Coronel Verdugo, a la izquierda asimismo en Línea y, siguiendo la via del ferrocarril, atravesó Llano Rojo hasta llegar a Mercedes. Cruzó el placer de pelota donde meses antes un policía había matado a un muchachón que se le enfrentó y anduvo siempre con cautela hasta Ayllón. Allí tomó a la derecha, luego dobló a la izquierda en Salud, cruzó Real a paso forzado, volvió a girar a la izquierda en Laborde, a la derecha otra vez en Mercedes, a la derecha en Jénez para pasear la carretilla en redondo por el parque Martí, emulando al enamorado que buscaba encontrarse al azar con la chica de sus sueños. Retrocedió de ese modo hasta Jénez, donde dobló a la derecha en dirección contraria a la vez anterior. Por fin llegó a su casa, el número 734 de esa calle, sito en pleno medio de la manzana, o sea entre Laborde y Cristina.
Antes de abrir con llave la puerta, Lastiflex miró a ambos lados e inclusive a la acera de enfrente para cerciorarse de que nadie lo espiaba. Luego ingresó en la saleta con su carretilla, y antes de devolverla a su lugar, la manejó por la sala, pasando frente a Fefa, su mujer, quien cosía sentada en un sillón, sin reconocer su presencia. Atravesó silencioso el primer cuarto, poniendo fin a su trayecto en la alcoba matrimonial. En una esquina junto a la cómoda, depositó sus cajas de bacalao, para dirigirse de inmediato al traspatio con la carretilla, estacionándola allí sobre sus ruedas, lista para cualquier urgencia.
Habiendo cumplido la tarea, regresó al cuarto de la pareja y empezó a vaciarlo para convertir el recinto en taller. Poco a poco, transportó a la sala cuanto había en él, rodeando el sillón de su mujer con las piezas de la cama, que fue desarmando con cuidado, el colchón, el bastidor, el pie, las patas, la cabecera, mientras esta lo contemplaba sin chistar, convencida de que se había tronado completamente. Después sacó la ropa del chiforróber y la coqueta para amontonarla sin ton ni son junto a la pared en que había apoyado el colchón. A grandes esfuerzos logró mover a la sala ambos muebles, así como un espejo y el crucifijo grande que había colgado Josefa sobre la cabecera para protegerlos de todo mal. Tiró estos sobre la ropa, indicándole de pasada a ella que lo hacía porque ambos objetos podían interrumpirle la concentración. Solo dejó en la alcoba matrimonial la mesita de noche con el radio, una silla y un catre que había traído del primer cuarto. La idea era sentarse a escuchar música cuando se le complicara el proceso de fabricación para poner los sesos a reposar. Después marchó al comedor. Desocupó la mesa de majagua y, como era bastante pesada no obstante su sencillez, a duras penas consiguió trasladarla a la habitación tornada en centro de sus operaciones.
Entonces se dirigió a la sala y con tono de sargento de escuadrón le advirtió a Fefa que se iba a enfrascar en un proyecto importantísimo. «Requiere paz absoluta», declaró, «silencio constante. Yo y nadie más tiene derecho a hacer ruido hasta que termine». únicamente debía interrumpirlo a la hora del almuerzo pues para la comida ya detendría su labor. Ni café se le debería llevar, porque el tomarlo le pondría los nervios de punta y acaso se pegara un martillazo, con lo cual se acordó de que no tenía herramientas en el cuarto y se fue a buscar la cajita que guardaba en la alacena junto al fogón, así como los clavos, tornillos, cola, y otros menesteres necesarios para reparaciones caseras. Como carecía de serrucho, salió al patio y arrimó una escalera a la cerca para mirar hacia la casa del vecino. «Chicho», chilló, «Chicho, préstame tu serrucho. Me hace falta ahora mismito». Acostumbrado a las necedades de Lastiflex, Chicho se dio por aludido. Salió de la casa con un serrucho grande de carpintero y se lo alargó para que pudiera cogerlo fácilmente. «Gracias, Chicho. Te lo devuelvo en unos días cuando termine. No te explico más porque se trata de un asunto sobre el que debo guardar silencio. No te me ofendas», señaló al tiempo que bajaba de la escalera con la herramienta sin esperar respuesta. En un santiamén, se hallaba con él en la habitación dispuesto a acometer la empresa tras cerrar bien las puertas que la comunicaban con el resto de la casa.
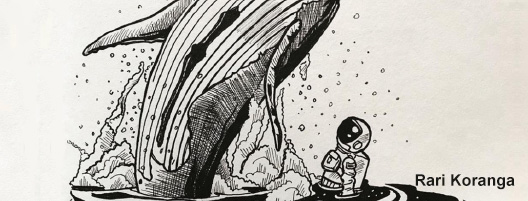
Se enclaustró cuatro días con sus respectivas noches, durmiendo malamente en el taller improvisado. Por consiguiente, su mujer, condenada a residir en el cuartito adjunto, donde por suerte había un maltrecho pimpampún, se veía forzada a pasar por el patio para llegar a la cocina, o para andar de esta a la saleta con el objeto de abrir la puerta si alguien tocaba, solo para implorarle al visitante en potencia, inclusive si se trataba de una amiga o de un familiar, que se marchara de inmediato pues su marido estaba consagrado a una tarea que le consumía los sesos. Cualquier molestia o interrupción lo desequilibraría de tal modo que ella no se atrevía a responder de las consecuencias.
Al amanecer del quinto día, Elpidio Lastiflex dio a luz. Abrió primero la puerta que comunicaba la alcoba con el fondo de la casa y la cocina; después abrió de par en par la ventana que daba al patio así como la puerta aledaña; finalmente, empujó de un sopetón la puerta del primer cuarto con el objeto de reclamar a voces la presencia urgente de su mujer. Esta, que para entrertenerse sacudía los muebles a diario, considerándola una rutina apacible, se sobresaltó de mala manera. Tiró el plumero y arremangándose la saya para andar lo más pronto posible, de once zancadas logró presentarse ante Elpidio. Este, muy orondo, la recibió con la brocha aun en la mano derecha. Había protegido sus pantalones grises y camiseta de algodón con uno de los delantales de Fefa, en efecto el mejor, ahora echado a perder por tantas manchas de pintura y aserrín, pegado este irreversiblemente a él con la cola que había empleado para realizar su trabajo carpinteril. Fefa se atrevió a protestar: «Elpidio, cariño, mi delantal predilecto, el de cocinar los domingos. ¿Por qué…?». «Calla. Cumplo una misión de aúpa. Mira este prodigio», declaró muy orondo, invitándola a contemplar con su mano izquierda extendida el pequeño aeroplano rojo que brillaba en el centro del cuarto. Es decir, algo que tenía la forma de un avión, pues había hecho el fuselaje rectangular con el objeto de simplificar la estructura y aprovechar al máximo las cajas de bacalao. Había juntado dos de ellas con tabloncillos sacados de las otras. Asimismo, claveteándolas por debajo de la armazón, le había empotrado al adefesio dos alas relativamente grandes, construida de acuerdo con el mismo sistema, o sea ensanchándolas al reunir los tabloncillos con travesaños inferiores. Poniendo de manifiesto no poco esmero, les había conferido forma ovalada con el serrucho del vecino, cortando ambas al unísono por aquello de la armonía. En la parte de atrás del artefacto, había superpuesto dos alitas triangulares y una de idéntica proporción que apuntaba al cielo para operar como timón de dirección. Las tres constituían una sola estructura, pues se hallaban fijadas con cola y unas puntillas a un tabloncillo que flotaba sobre otro clavado a los costados de la nave. Había juntado las dos tablas con un perchero metido por un hueco realizado con el martillo y un punzón, pues carecía de taladro. El perchero estaba doblado por debajo para que no se saliera y por arriba había elaborado una especie de ojo de aguja. En el frente, con un perno insertado por otro agujero elaborado de la misma forma le había adherido su hélice al aparato, asegurándola por dentro con la tuerca adecuada. Hasta había tenido el detalle de hacerle su cono con una lata de café Pilón, debidamente perforada para cogerla con un cordel en cuyo extremo había una arandela anudada. El cordel, por supuesto, lo introdujo por la misma ranura concebida para el perno, enredándolo luego en torno a la tuerca previo el apretarla para asegurar bien el indispensable cono. De cabina no disponía, aunque sí había urdido una suerte de minitaburete con tres tablas para operar el timón a guisa de plantica marinera con el cual, habiéndole atravesado un alambre que se extendía a la cola, lograba moverla un tanto, como le mostró enseguida a su mujer. Con el objeto de protegerse de lluvias y granizo pensó que lo único manejable sería afianzarle a otro agujero taladrado en las tablas del timón un paraguas negro —negro por lo de la dignidad—, fijándolo con alambre por arriba y por abajo para que no se meneara demasiado. Había hurgado en el escaparate de su esposa para ver si daba con uno, pero solo encontró una sombrilla de floripondios rojos, amarillos, verdes y anaranjados. «Cuando no hay pan, se come casabe», se aconsejó y confeccionó con ella el amparo requerido. Asimismo, había pegado con esparadrapo una linterna de pilas en el cono de la hélice para volar de noche y, con el objeto de proteger una nave que no era de guerra en principio, había urdido una suerte de lanzallamas con un pedazo de madera colocado en la tabla sobre la que reposaba el timón con el objeto de tener el arma a debido alcance. En lo que debiera fungir de culata había montado un atomizador de Flis, cuyo depósito contenía alcohol de noventa grados. En la punta de la tabla, valiéndose de otro gancho, había situado una suerte de mirilla recubierta de algodón enjuagado en alcohol. Cuando surgiera la necesidad de recurrir al arma, se encendería la mirilla con un fósforo a fin de que, al empujarse con violencia el tirador, pasara el chorro por el boquete, rociando candela hacia el blanco deseado. Era un prodigio de artefacto bélico, siempre y cuando no explotara el tanquecito lleno de combustible. Por último, le había montado un tren de aterrizaje al avión con tres ruedas de patines viejos algo oxidados. Dos se hallaban clavados con alcayatas al frente y el otro a la parte de atrás. Como las alcayatas eran grandes, las había dejado un poco sueltas para facilitar el rodaje.
—Bueno, Fefa, ahora que contemplas esta maravilla, dime con sinceridad qué opinas —preguntó Elpidio exigiendo una respuesta elogiosa—.
Su esposa examinó con parsimonia aquella aeronave pintada exclusivamente de rojo, el único color del que tenía suficiente Lastiflex en su escasísimo repertorio. Lamentó el desperdicio de su sombrilla predilecta, sobre todo dado que Lastiflex ya le había echado a perder su delantal de lujo. Pero las circunstancias exigían discreción, por lo cual se limitó a contestar para salir del paso:
—Me gusta, me parece bonito para el patio. ¿Por qué no lo colocamos cerca del limonero con un par de macetas. Allí hay suficiente sombra para que se críen las hortensias y si no las flores de muerto. Esas se dan en cualquier parte.
—Qué barrabasadas se te ocurren, mujer —replicó Elpidio sulfurado. —Este aparato no tiene nada de decorativo. Está destinado a cumplir una función práctica, patriótica, innovadora en lo relacionado con asuntos de la seguridad estatal, ¿entiendes? Se trata de un aeroplano fabricado exclusivamente con materiales caseros a la disposición de todo el mundo. Imáginate, una vez que se me apruebe la patente cualquiera al que le facilite mis planes podrá hacerse su avioncito para volar por el pueblo o hasta más lejos: Oriente, Miami, Nueva York y por qué no, París, Madrid, Moscú, más lejos todavía. Se van a acabar los coches, las guaguas, los carros de alquiler. Ya todo el mundo hará los mandados por aire, pues este vehículo aéreo aterriza dondequiera, lo mismo en un techo que en la calle o en el patio de la casa. No sé cómo a nadie se le habría ocurrido antes este diseño, pero bueno, sin dármelas demasiado, por algo yo soy yo. Y fíjate —añadió señalando un segundo taburete ubicado en el frente de la nave—, hasta te hice un puesto por si te diera por volar conmigo para ir de compras o acercarnos a la playa. ¿Qué te parece? Me consta que pecas de timorata, pero después del primer vuelo te vas a morir de las ganas de alzarte también por los aires como las auras tiñosas.
Fefa, boquiabierta, solo acertó a señalar:
—Que no tiene motor, Elpidio, no tiene motor…
—No lo requiere, vieja —aclaró Lastiflex. —Vuela por propulsión dinámica. Se basa en un sistema que he estudiado a fondo, créeme. Son cuestiones de aeronáutica y física solar con las que tú no estás familiarizada.
—Ah —fingió aceptar su esposa, pensando que antes de que su marido acometiera la empresa debería ponerse en contacto con Mazorra, el Hospital Psiquiátrico Nacional, pues acaso convendría recluirlo como medida preventiva.
Lastiflex prosiguió:
—Admito, eso sí, que la aeronave tiene una falla que todavía no he logrado resolver. Se trata del despegue, ¿sabes? En un principio, me imaginé que podría empinarla estilo papalote, entiendes, o sea amarrándole una soga a la hélice y corriendo delante del aparato hasta que se remontara. Me di cuenta, sin embargo, que de funcionar la maniobra no habría manera de encaramarme una vez que la aeronave emprendiera el vuelo. Se me ocurrió después que tal vez tú o Chicho el de al lado me servirían de asistentes terrestres en este trámite igual que los que empujaban la avioneta de los hermanos Wright, o sea que ustedes me izaran corriendo. Reflexioné mucho al respecto, créemelo, pero llegué a la conclusión que el aparato pesaba demasiado y el tren de aterrizaje era muy frágil para que operara bien esta operación de arranque. Como tal, opté por un sistema más elemental, aunque te prometo que, tras el primer vuelo, inventaré otro mecanismo que facilite el pilotar en solitario. Por lo pronto, todo lo que se requiere para que la aeronave se remonte hasta las nubes es subirla a cierta altura y conseguir que alguien la empuje o la hale de abajo, tú verás. ¿Qué te parece si ahora mismo le amarramos una soga a la hélice para que tengas de donde tirar desde el patio cuando la hayamos encaramado en el techo?
—No, Elpidio, qué va. Yo a eso no me presto. Te podrías descuarejingar, hasta matarte quizás —respondió Fefa alarmada, para al instante añadir socarrona: —Si por lo menos tuvieras paracaídas…
—Coño, qué idea tan fenómena, vieja. Ni me había pasado por los sesos. Te felicito —repuso Lastiflex eufórico. —Y lo que es más: sé cómo complacerte. Eso sí, en cuanto confeccione el paracaídas me vas a secundar tú también, ¿verdad?
—Cómo no. Te lo garantizo —afirmó Fefa, convencida de que si su marido se ponía a tratar de coser un paracaídas le llevaría meses, pues era capaz malamante de ponerle un botón a una camisa. De entregarse plenamente a la tarea, acaso se le pasara el arrebato.
—Pues allá voy —dijo Lastiflex y se dirigió a la puerta de la calle sin despedirse. A poco de abrirla, le gritó a su mujer: —Oye, que nadie entre y vea ese prodigio. Todo queda entre tú y yo. Recuerda que se trata de un secreto militar. —Cerró de un portazo y partió como un bólido rumbo a la Calle Real.
Frente a la heladería de los chinos, saboreando un barquillo de guanábana, se topó con el mexicano que, vestido a lo charro de película, vendía globos, pitos, castañuelas y alguna otra chuchería entre el cine Modernista y el Parque Colón, aunque los domingos en particular se aparecía como por arte de magia en la calle Sáez, el Parque Martí, el de Estrada Palma, hasta en el Fuerte a veces. Se las daba de pariente de Pedro Infante, así que ostentaba un bigotito negro semejante al de su ídolo y en ocasiones hasta se lanzaba en público su ranchera a cappella, procedente de un limitado repertorio: «Ella», «La cama de piedra», «El jinete», «Juan Charrasqueado» y sobre todo «México lindo», por aquello de su inquebrantable patrioterismo a pesar de que no había pisado en décadas su lugar de origen.

Lastiflex se le encimó y sin preámbulos le dijo: —Oye, Mala Estrella —que así llamaban al vendedor ambulante por un lío que tuvo con el chulo de la Guampampira, primerísima dama del enorme bayú situado en Coronel Verdugo casi esquina con Calvo, ahí frente al cobertizo de la Plaza designado para los jugadores de dominó— te compro un globo colorado, ese mismo con la insignia de los Cardenales de San Luis.
—Pinche, cuate, te saldrá caro. Es el más bonito de todos, importado directamente de los Estados Unidos. Se lo tengo guardado al hijo del médico Robles Castaño, pero bueno como soy muy tu amigo voy a hacerte el favor. A ver, vale… —empezó a negociar el mexicano aplatanado.
—Déjate de joder, que el bigote tuyo se parece más al de Cantinflas que al de Pedro Infante —reciprocó Lastiflex en pose de chuchero. —Cuesta una peseta y no más. Por otra parte busco algo más… más… Bueno, te voy a proponer un negocito que nos conviene a los dos, carajo.
—Aviéntate entonces, joto —maldijo el jaliciense afectando la voz para molestarlo.
—No me vengas con falsetes maricones, comemierda. Eso déjaselo a Aceves Mejías —se le encaró Lastiflex. —Lo que te voy a plantear es cosa seria, ya verás…
—Pues tírate que das pie, cabrón —exclamó el disfrazado que se enorgullecía de asustar niños durante las mexicanadas de horror pasadas en el Modernista.
—Mira Mala Estrella, te voy a comprar veinte globos de los mejores que traigas sin inflar, de los grandes, entendido, con tal de que me alquiles por un par de horitas la bomba de helio que tienes por ahí —exigió el aeronauta en potencia.
—Bueno, manito, tal vez me interese el asunto, pero el arreglito te va a salir caro. Tienes suerte de que hoy es martes por la mañana y la calle está congelada, porque si fuera viernes, sábado o domingo, ni por jodienda. A ver, ¿cuánto me ofreces? —indagó el vendedor para no pasarse de listo desde un comienzo.
—A ver, me consta que por lo general vendes a peseta los globos regulares ya inflados y los grandotes que me interesan a treinta y cinco quilos. Así las cosas, te doy cinco pesos por los veinte globos desinflados y tres cincuenta por prestarme la bomba, o sea ocho cincuenta en total —precisó Elpidio—. Es un negocio redondo, fíjate. Hoy siendo martes no venderías ni cuatro globos, aun en el parque Colón por la noche. Vas a hacer la zafra, compay.
—Ni por sueño, valedor. No me jodas —protestó el expatriado a lo Tin Tan. —La mañana anda floja, es verdad, pero por la tarde hay tres cumpleaños en el barrio de Pueblo Nuevo. Ahí venderé globos al tutiplén, además de trompeticas, pitos de auxilio y gorros con flecos. Tendré que estar en pleno movimiento para mover la mercancía, pregonándola a viva voz como en mi Guadalajara. Así que desprenderme de veinte globos y de una máquina que me costó un capital aunque sea por dos horas no se me hace rentable. Por otra parte, tú sabes cómo te aprecio. Siempre estás dispuesto a echarte bolas conmigo y a pagarme la cervecita en La Gran China. Así y todo, tienes que meterme más plata en el bolsillo para llegar a un acuerdo. Veamos: te vendo los veinte globos a treinta quilos cada uno y la bomba te la alquilo por cinco pesos. Total que por once cabillas te sales con la tuya. Considéralo un favor que te hago por la amistad y porque se me ocurre que te traes algo importante entre manos, algo que va más allá del placer de inflar globos sin soplar con la boca.
—Coño, charro, eres más bandolero que un Dorado de Pancho Villa —ironizó Elpidio. —Pero me tienes cogido por los pelos —prosiguió sacando tres billetes de la cartera. —Ahora vete a buscar la bomba, pues el tiempo apremia.
—Es cosa de dos minutos, mi cuate. Me la guardan aquí mismo, en el fondo de la heladería —concluyó el globero echándose el dinero en el bolsillo antes de emprender la carrerilla a la parte trasera del edificio frente al que se encontraban.
Minutos más tarde, Elpidio Lastiflex cogía el coche de Paco, tipo siempre muy discreto, para transportar en sendos cartuchos los veinte globos y la bomba de helio. Le exigió tanto presura como silencio al cochero, ofreciéndole un real de propina si cumplía sus deseos. Con el chucho que en raras ocasiones empleaba con Poco Pelo, Paco lo puso al trote mientras el cliente mantenía la cabeza gacha para hacerse irreconocible. En menos de un cuarto de hora entraba en su casa por la puerta principal.
—¡Fefa!, ¡Fefa! —chilló —Ya todo está resuelto. Voy a armar el paracaídas. Prepárate para el despegue. Tendrá lugar puntualmente al mediodía.
—¿Qué demonios dices, Elpidio? —contestó esta desde la cocina. —Déjate de sandeces. Además, el radio anuncia mal tiempo. En cualquier momento empieza la ventolera.
—¿Y a mí que carajo me importa eso? —anunció molesto Lastiflex. —Este aparato vuela hoy pésele a quien le pese. No me interrumpas hasta que te pida auxilio. Recuerda que el deber de las mujeres es apoyar a los maridos, sobre todo si tienen de héroes o de genios.
—Ave María purísima —se la oyó quejarse. —¿Por qué me echaste este bulto encima? ¿Cuándo me vas a sacar de este valle de lágrimas?
Pero los suspiros fueron en balde. Lastiflex ya estaba encerrado en su taller. Por lo tanto, ni alcanzó a oír la plegaria de su mujer, habiéndose entregado plenamente a la tarea de inflar los veinte globos multicolores con la bomba de helio y a amarrarlos con la pita de nylon de cincuenta libras que usaba para pescar en el espigón o en el muelle de Varadero, sitios donde no era raro que a uno se le pegara un tiburón, un sábalo o una picúa. Según iba atando los globos, cortaba el sedal en trozos de tres varas y los enlazaba provisionalmente a las barras de hierro de la ventana que daba al patio. Después con un taladro fue abriendo agujeros en los bordes del avión para atornillar en ellos diez armellas herrumbrosas que conservaba sin razón concreta por aquello de que algún día le podían hacer falta. Finalmente, valiéndose de la caja de cartón en que guardaba clavos, tornillos, latas vacías, pegamento, herramientas y demás, creó un cartel relativamente grande escrito en letra de molde con lo que le quedaba de pintura roja.
Cuando hubo terminado a las once y un piquito, afrontó el paso decisivo. Sin siquiera notificar a su esposa, por la puerta que daba al patio arrastró hasta este la aeronave. Luego, le ató a la cola la soga de que se valía para hacerse potalas cuando salía en la cachuchita de escasamente nueve pies de eslora que con unas tablas regateadas por ahí le había hecho a puros machetazos el Griego, diestro carpintero de ribera, en la orilla de Playa Larga, cerca de la Bolera. En los pedruscos que, a modo de escollera, protegían los tres kilómetros de camino pavimentado que se extendían prácticamente hasta Los Pinos, había hecho una fogata para calentar al rojo vivo una batea de agua salada. Con una lata de café a la que le había soldado un mango para que hiciera las veces de cucharón rudimentario, había regado las tablas meticulosamente para doblarlas con facilildad. Testigo presencial de la tarea, a Lastiflex lo había maravillado la destreza artesanal del maestro, en particular porque sin abandonar el sitio había calafateado la cachucha in situ, quemando el alquitrán sobre las mismas rocas. Desde que habían hundido el botecito para completar el proceso de curación, Elpidio acostumbraba tenerlo amarrado a una estaca junto al muelle de Tulio el talabartero. Dos o tres veces al mes sacaba el botecito, remando hasta el cantil con el objeto de coger mojarras, roncos amarillos y una que otra cuberetica. Buscó entonces la escalera que tenía escondida en su improvisado taller, la apoyó contra el filo del tejado y se trepó.
Una vez arriba, se hincó de rodillas y tiró con fuerza de la soga. A duras penas, consiguió depositar con extremo cuidado el avión sobre las tejas sin romper ninguna. Siempre lo desequilibraban las goteras. Después, empujó poco a poco el avión prácticamente hasta la cumbrera, siguiéndole la pista a esta hasta el frente de la casa con la intención de que el despegue se advirtiera desde la calle. Allí dejó el aparato, después de tirar la soga hacia abajo, habiéndola atado previamente al montante frontal. Retrocedió andando en cuclillas para no perder el equilibrio, se apeó de la escalera, le dio la vuelta a la casa por el patio, saliendo al exterior por el portón de hierro y amarró la soga con un nudo de ballestrinque a una reja de la ventana exterior, cerciorándose de que quedara lo más tensa posible. Entró de nuevo en la casa evitando el hacer ruido y comenzó a sacar los globos poco a poquito para transportarlos al tejado por la misma ruta. Con el objeto de que no se le escaparan cuando los fuera ubicando en el techo, ideó un sistema elemental de contrapeso fundamentado en las herramientas que ya de nada le servían: dos globos los aseguraría el martillo, otros dos la llave inglesa, tres el pico de loro, tres también para la cabilla que le había regalado hacía años un camionero amigo, cinco para la mandarria que rara vez utilizaba, pues solo era útil para romper cantos, dos para la guataca con que desyerbaba su huertecita y los útlimos para las tres abrazaderas más grandes de que disponía. Cuando hubo transportado todo al tejado, dispuso los globos y sus respectivos contrapesos geométricamente en torno a la nave, sin atreverse a fijar aun los primeros a las armellas por temor de que el aparato se hiciera al vuelo sin él adentro. Se le ocurrió que ese problema se resolvería si, al asumir el control del aeroplano, es decir a sentarse en su posición de piloto, fuera emplazando adentro los contrapesos al tiempo que amarraba los globos en los lugares apropiados. Eso lo tranquilizó a pesar de que el viento del norte había empezado a arreciar, aunque sin amago de lluvia. Ahora urgía apelar a su asistenta.
—Fefa, Fefa —entró gritando en la casa. —Todo está dispuesto. Ni necesidad hubo de que me echaras una mano. Ven enseguida. Van a dar las doce y ha llegado la hora del despegue. Dentro de unos minutos me verás sobrevolando este pueblo de mierda. La gente me aplaudirá desde abajo. Los hombres se quitarán los sombreros; las mujeres me recibirán a besos cuando aterrice, con flores en las manos; los niños, ni se diga: quedarán estupefactos. Sin duda que me igualarán a Mandrake el Mago o a Supermán. Es posible que hasta los cabrones curas pongan fotografías mías en los altares. ¡Fefa, apúrate!
Su mujer por fin hizo acto de presencia. Incapaz de ocultar su disgusto, increpó a su marido iniciando su reprobación con palabrotas que casi nunca empleaba:
—Coño, Elpidio, déjate de comemierderías, carajo. Los vecinos te tenían por medio tocado. Yo me enpeñaba en no creerlo, pero te has pasado de rosca. Lo tuyo es un escándalo, mentecato. No te entiende ni la madre que te parió. Si te tiras del tejado en tu juguete y te rompes la cabeza en mil pedazos, no solo me dejarás viuda, sino que el bochorno me impedirá salir a la calle. Hasta la Parroquia me cerrará la puerta los domingos…
—¿Juguete, dices, juguete? Faltaría más. ¿Cómo te atreves? —replicó Lastiflex indignado. Se le atragantaban las palabras del furor, pero logró articular algunas pobremente. —Juguete, qué va, una aeronave, una aeronave de madre concebida por mí de la nada, metiéndole mucho cerebro a la cuestión, para qué te enteres. La verás ascender desde el techo, llegar a las nubes. Y basta: tienes que ponerme a volar o te caigo a pescozones, yo que no soy violento, que nunca le he pegado a nadie…
—Bueno, bien. Te ayudo. Vamos —transigió Fefa, confiando en que el viento frío traído por el norte le aclarara los sesos a su marido cuando se encontrara en el techo.
Tan solo llegar a la calle, Lastiflex recordó que se le había olvidado algo adentro.
—Espérate un segundo —le pidió a Fefa y entró de nuevo en la casa para salir en breve con el cartel y una gorra del Marianao que se había encasquetado con la visera hacia atrás para remedar un casco de piloto (Lastiflex, por cierto, era el único partidario de los Tigres en toda la población). Lucía además unos espejuelos calobares para protegerse los ojos del sol que lo acribillaría al levantar vuelo.
—Tu papel es muy sencillo —comenzó a explicarle a su esposa. —Cuando yo me haya acomodado en la aeronave, poco antes de que te dé la señal definitiva, tú exhibes este cartel con las dos manos para que lo lea cualquier curioso inoportuno —y le mostró el letrero. Rezaba: «PROYECTO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO AÉREO NACIONAL. SE PROHÍBE TERMINANTEMENTE SACAR FOTOGRAFÍAS».
—¿Qué diablos de instituto es ese? Nadie ha oído hablar de él. Me parece otra ocurrencia tuya, otra barbaridad —arguyó Fefa.
—Que no, mujer, que no. Tú no estás al tanto de muchas cosas. Te aseguro que esto que he hecho tiene pleno apoyo del gobierno, que sigo instrucciones muy severas —se defendió Lastiflex.
—Si tú lo dices, así será —contestó la mujer con resignación.
—Perfecto. Me alegro de que al fin vayas comprendiendo. Me he tragado muchos secretos para no comprometerte. En fin, voy a subir al tejado para ejecutar los últimos preparativos. Al final, cuando esté a punto de tomar pista para remontarme por los aires, te gritaré: «Atención abajo, torre de control, favor de desconectar la aeronave. El piloto ya tiene absoluto gobierno de ella». No más oír esa orden, soltarás esa soga que está atada a la reja de la ventana. ¿La ves? Hice solo un ballestrinque, así que ese nudo lo zafa hasta el más comecativía. ¿Comprendido, Fefa, perdón, torre de control, pues ese es tu papel en este instante crucial?
—Sí, Elpidio, he cogido la onda, aunque no hay quien me convenza de que no tienes guayabitos en la azotea —apunto Fefa, entre exasperada e incrédula.
—Mujer cerrada ante el prodigio. Te voy a demostrar quién es tu marido. A mi vuelta, te forzaré a reconocer mi genio públicamente en la glorieta del Parque Estrada Palma. Pero adiós por lo pronto. Discutiremos tu actitud cuando aterrice más tarde o quizá mañana o hasta el jueves, pues como mi máquina no requiere combustible volaré hasta que me harte —declamó Lastiflex, parado en el tercer peldaño de la escalera.

Ya encaramado en el techo, ante los ojos escandalizados de su mujer y las miradas de los primeros curiosos, el empecinado aeronauta se entregó a los últimos preparativos, satisfecho de que el viento hubiera amainado lo bastante para facilitarle su trabajo. Fue atando los globos en las armellas de dos en dos, al tiempo que colocaba los contrapesos en la nave para impedir un despegue prematuro. Al concluir su labor le gritó a Fefa:
—¿Qué me dices ahora, vieja? Te prometí que tomaría medidas de seguridad y aquí las tienes. En caso de que se averíe la propulsión dinámica, este método concebido por mí impedirá que se estrelle el aeroplano, ¿te das cuenta? A ver, a ver, contesta algo, pídeme perdón por lo menos, celebra mi ingenio.
Fefa se quedó callada, contemplando estupefacta junto a los cuatro o cinco pelagatos que la rodeaban aquella máquina singular que semejaba por su colorido un carromato de gitanos con alas y hélice. Casi instintivamente, alzó el pasquín con ambas manos según le había sugerido su marido, tan colorada como el aparato en sí y las letras del cartelón. Fue una suerte de reacción espontánea que se impuso a la vergüenza.
Desde el tejado llegaron al oído de los concurrentes las instrucciones de Elpidio, dirigidas específicamente a su esposa:
—Torre de control, ha llegado el momento de la partida. La aeronave tomará pista en cuanto me deshaga de los contrapesos. En ese instante preciso, la torre de control debe liberar el vehículo, soltando las amarras según se ha convenido previamente y tirando de la soga para facilitar el recorrido por la pista con el fin de iniciar el vuelo. ¿Comprendido?
Cuando Lastiflex comenzó a deshacerse de la mandarria, el martillo, la cabilla y demás, escuchó la última queja de su mujer:
—Elpidio, por favor. Estás tronado. Apéate del tejado, que te vas a descalabrar. El viento empieza a arreciar de nuevo y te estrellarás en la calle de cabeza como un saco de papas. Yo no voy a halar esa soga para que te mates.
—Torre de control, no se insubordine. Hay que respetar las órdenes superiores —exigió Lastiflex a grito pelado, lanzando fuera de borda la guataca. —Le prometo que si no cumple las instrucciones, me bajo de aquí y le caigo a patadas.
—¿Pegarme a mí, socabrón? Pues allá tú —exclamó airada Fefa, dejando caer el cartel.
En un segundo, deshizo el nudo en torno a la reja de la ventana y tiró de la soga con violencia, poniendo en movimiento el aparato. Al iniciarse el deslizamiento, Lastiflex tuvo aun tiempo de vocear un pedido urgente, sin recaer esta vez en el argot aeronáutico:
—Fefa, en cuanto me empine corre a devolverle la bomba de helio al degenerado de Mala Estrella. Ese usurero es capaz de clavarme diez pesos si se la devuelvo cinco minutos después de lo convenido. Y abur. Hasta mi retorno.
Abajo, una veintena de prójimos (entre quienes figuraba yo, lo admito) se había agrupado junto a Fefa para presenciar el desenlace fatídico del espectáculo. Incluso Mongo, el barrendero urbano que complementaba su salario limpiando fosas sépticas en la playa, se había asomado a la esquina con su latón de basura oficial montado en ruedas, su pala cuadrada y su escobajo de palmiche. Se dispuso a recoger apresuradamente los sesos del piloto fallido con la intención de que no se traumatizaran espectadores más impresionables.
En ese instante, como por determinación celestial, el viento norte arreció, llevándose consigo la aeronave que, en efecto, voló para el asombro de la concurrencia, incluida Fefa. Esta se persignó, se puso ambas manos en la cabeza y clamó:
—Jesús, María y José, Elpidio, que te vas por los aires. Ay Dios mío, ¿quién lo hubiera creído? Aterriza, por tu madre…
Al sobrevolar el primer palo de poste, se oyó a Lastiflex responder quizá sin haber oído las súplicas de su esposa:
—Incrédula. ¿Ves, ves? Me voy para las nubes. Esto de la propulsión dinámica no tiene pérdida. Mira como la máquina obedece al timón. Yo no soy ningún Matías Pérez. Llegaré a… —Seguramente prolongaría la perorata, pero su voz se fue esfumando como el sogón de una conga. En Real y Calzada lo divisó el Mala Estrella mientras esperaba que cambiara el semáforo frente a La Vencedora. «Híjole», gritó. «Mira como el chingao vuela con mis globos. Ándale, cabrón, pero por si acaso ahora mismo voy a recoger mi bomba», y volteó en dirección opuesta hacia Velázquez para correr a casa de Lastiflex. El aeroplano, por el contrario, cogió rumbo a Playa Larga seguido desde la tierra por chiquillos y adultos que corríamos en pos de él, pero los vientos lo empujaron con tamaña violencia que pronto se izó demasiado alto, haciendo desaparecer al aviador. Solo se advertía apenas el colorido artefacto, remontándose raudo por el cielo. Los paseantes desinformados que volvieron sus ojos hacia arriba por Arechabala y Vista Alegre lo confundieron con un papalote a bolina, según comentaron luego cuando se difundió la noticia del prodigio.
Una semana después, Fefa seguía aguardando el regreso de su marido. Se consolaba en la iglesia de los Trinitarios, donde el padre Roque la confesaba a diario antes de la misa, aconsejándole que asumiera lo inevitable. «Ese tronado no vuelve, mujer», le decía. «Resígnate. No cabe la menor duda de que se habrá caído al mar cuando se le desinflaron los globos o que un rayo le habrá destartalado las cuatro tablas esas en que se montó». Al sacerdote, vasco a ultranza, no se le daba bien lo de la sensibilidad. Ponía los puntos sobre la íes y bastaba. Es decir, consolaba a lo bruto, carajo, pues la vida, inclusive la religiosa, era demasiado breve para perder tiempo llorando muertos.
Fefa, no obstante, se aferró unas semanas más a la ilusión del posible tornaviaje. Al fin y al cabo, Elpidio voló según le había asegurado que haría. Asimismo, se había comprometido a regresar cuando se hartara de andar por las nubes. Por otra parte, habría que atribuirle a ella cierto sentido de culpa: soltó la soga y haló para reciprocar su injusta amenaza. Eso la hacía parcialmente responsable del desbarajuste, si este se había confirmado. De ahí que perpetuara sus confesiones, aunque sin referirse jamás a esta preocupación pecaminosa. Para colmo, pasados los primeros treinta o cuarenta días comenzó a barajar otra alternativa aun más peregrina. ¿Y qué si el cabrón de Elpidio había aterrizado en un lugar distante, en una de esas islas donde las mujeres andaban constantemente con las tetas al aire y a veces hasta sin taparrabo? Se habría liado con una quizás y ahora se pasaba la vida tomando ron en un coco seco mientras la perendeca lo abanicaba con una penca de palma antes de meterse ambos en la choza para manosearse de lo lindo. Eso exaltaba a Fefa, quien entonces maldecía al marido. ¿No decían que ninguna mujer debía fiarse de un marinero? Pues de los aeronautas menos. Así, entre lamentaciones calladas, complejo de culpa, resentimiento y celos, se pasaba la vida esta Penélope, consagrada pacientemente a los trajines de la casa, porque el tejido no se le daba. El plumero, en su caso, sustituía las agujas. Por fortuna, nunca faltaba polvo.
El pueblo, a su vez, especulaba sobre el destino de Lastiflex. «Se estrellaría cerca de Las Morlas cuando la lluvia que acompañó el nortazo reventaría los globos», proponían algunos. «Qué va», argüían otros. «Esa máquina daba para más. Quién sabe si no llegó hasta Cayo Sal antes de destarrarse». Una jovencita soñadora era más optimista: «Para mí que aterrizó en Cayo Hueso y se quedó por allá. Se sabe que ya él no estaba conforme con su vida. Fefa lo tenía harto porque lo anclaba mucho a la tierra y Elpidio pertenecía a los cielos», suspiraba enternecida. «Tenía tanto de ángel». «Quiá», la corregían otros. «Estaba más loco que una cabra. La naturaleza le habrá dado su merecido por echárselas de inventor». «De Dédalo», rectificaba el maestro de historia antigua del Instituto, tan romántico él, tan amante de los tiempos pretéritos sobre los cuales poetizaba con la óptica trasnochada de Guillermo Valencia. Incluso el abogado Franco Pino, tan elocuente él, tan docto, tan lúcido, tan racionalista a pesar de lo cuentero, sentó cátedra durante una tertulia celebrada en los altos de La Dominica. Sostuvo que los furiosos vientos nórdicos son capaces de arrastrar no solo globos y naves de madera así de voladoras como la confeccionada por Lastiflex, sino troncos de palma, raíces de ceibas y hasta yucas, boniatos, ñames y malangas tanto blancas como amarillas, arrancados a lo macho de la mismísima tierra. Por consiguiente, argumentó con énfasis jurídico, era bien posible que, para entonces, el piloto soñador se encontrara desnudo y hambriento en Canadá o acaso hasta en el mismísimo Polo Norte. «Hoy maravilla es. No es ni sombra del de antaño», pronunció, haciéndose eco de la letrilla gongorina para elogiar al desaparecido.
Yo, por mi parte, ni quito ni pongo rey en el asunto. Quizá se despanzurrara por ahí, quizá no; tal vez se ahogara al caer en el Caribe; acaso aterrizara en algún lugar remoto para disfrutar de la vida junto a extraños; ¿o será posible que perdiera el rumbo porque le falló el timón y no ha logrado recomponerlo aun para retomar el viaje de regreso? Sabrán Dios y los santos. Al reflexionar sobre la materia, yo prefiero figurármelo en su cacharro volante, cumpliendo orgulloso el papel autoasumido de satélite u OVNI que orbita perpetuamente en la termosfera para avivar la imaginación de quienes lo conocimos.
____________
* Jorge Febles (Cárdenas, Cuba, 1947) realizó estudios universitarios en la St. John’s University de Collegeville, Minnesota, y posteriormente cursó estudios de posgrado en la Universidad de Iowa, doctorándose en literatura hispanoamericana con énfasis particular en el teatro y la narrativa de los siglos diecinueve y veinte. De 1980 a 2006, dictó cursos de cultura y literatura hispanoamericanas en la Western Michigan University, donde desempeñó también diferentes cargos administrativos. Dirigió el Departamento de Español de 2005 a 2006, antes de pasar a la University of North Florida de Jacksonville. En esa universidad, dirigió el Department of Languages, Literatures and Cultures hasta diciembre de 2012. Posteriormente, tras incorporarse brevemente al profesorado, encabezó el Programa de Estudios Internacionales, hasta el otoño de 2017, cuando regresó de nuevo a las aulas antes de jubilarse en diciembre del mismo año. Es profesor emérito de la Western Michigan University y de la University of North Florida.
Febles ha publicado numerosos estudios sobre literatura española e hispanoamericana, aunque la mayor parte de sus ensayos se centran en las letras cubanas y cubanoamericanas. En particular, se destacan sus escritos sobre José Martí, Matías Montes Huidobro, Abelardo Estorino, Roberto G. Fernández, Pedro Monge Rafuls, José Corrales, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Alberto Insúa, Alfonso Hernández Catá y muchos más. Durante dieciocho años codirigió la revista Caribe con el doctor Armando González Pérez (Marquette University), la cual maneja en la actualidad el poeta y crítico Amauri Gutiérrez Coto. El último libro de Febles se titula Revisiones: Lecturas heterogéneas de textos cubanos (2017, Aduana Vieja Editorial, Valencia, España).

