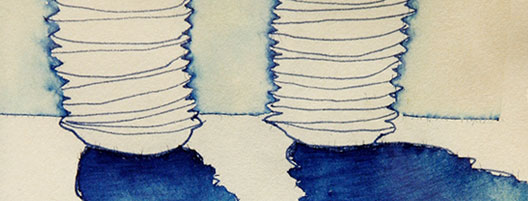TIEMPOS MODERNOS
Por Joaquín Botero*
No hay oficio en el restaurante en el que las personas duren menos que en el de lavaplatos. Y entre tantas posiciones ingratas, la del «dishwasher» es, en mi opinión, la más ruda, pues está solo frente a una pared, junto a una máquina que produce mucho calor, y resulta atropellado sorpresivamente por las sucesivas canastas plásticas llenas de platos, vasos, pocillos, cubiertos sucios, las sobras y, además, inmensas ollas e instrumentos. La mayoría se han ido quién sabe a dónde, tal vez a hacer lo mismo u otra actividad descastada, como la de mensajero. Sólo a Raúl lo he visto ser siempre lavaplatos, pero también alterna esta ocupación con la de preparador de comidas. Él es como un ayudante todero, que se mueve entre distintas posiciones, según las necesidades. Juan es el único que he visto cambiar de oficio. Ahora trabaja como parrillero y a veces como «sandwichero», ascenso que no sólo le cambió el estatus, sino el temperamento.
Al primer lavaplatos que conocí en la cocina, nunca le supe el nombre. A duras penas intercambiábamos el saludo, más porque yo tenía la iniciativa de buscarle la mirada y levantarle las cejas. Era un chico mexicano de expresión muy seria que no se relacionaba con casi nadie. Sólo vi que bromeaba con Juan «El Chiquito», cuando éste era distribuidor ‘kosher’. Permanecía concentrado en su trabajo sin descansar. No discutía con los compañeros cuando ponían los vasos o los platos que usaban en los lugares equivocados y sin el gesto solidario de tirar ellos mismos las sobras en la caneca. Él, simplemente, no miraba a nadie, ni maldecía, ni instruía cuando aquello pasaba, sino que tomaba los objetos y los ponía en su lugar, con la determinación de una enfermera de casa de ancianos. Nunca supe su nombre y por más que lo intenté averiguar hace poco, nadie lo recordaba. Ni siquiera a él.
Sin uno enterarse, como sucede con esta posición, el mexicano se marchó y un lunes había un nuevo lavaplatos. Casi siempre cuando un preparador, un parrillero o un mesero, se van o los echan, los rumores circulan simultáneamente con la salida, y se escuchan versiones: que fulano peleó con zutano; que los dueños le iban a aumentar las horas o a cambiar de sección, pero le disminuirían el pago y la persona no aceptó; que habían decidido suspenderlo porque llegó tarde, y el perjudicado prefirió irse, en fin. Pero ocurre con los lavaplatos, que se cansan y se van sin avisar, sin dar explicaciones ni despedirse, al final de una semana (como Las criadas de Monterroso). Su solitaria labor termina cuando no hay nada más qué lavar. El restaurante llama a la agencia, y de inmediato mandan a un nuevo «dishwasher» con experiencia.
Juan fue lavaplatos por mucho tiempo. De naturaleza cordial, pero un poco tímida, el ecuatoriano se sonrojaba con las bromas machistas que a veces se hacen entre sí los latinos de la cocina. Les decía «cuñados» a los compañeros. Alguna vez, Adriana Villegas fue a esperarnos a Carlos el 4 y a mí, al final de la jornada de un viernes, y Juan nos vio afuera. La semana siguiente me dijo: «Cuñado, preséntame a tu hermana». «Pero si ella no es mi hermana, es sólo mi amiga», le respondí. «No importa, cuñadito, lo que sea, preséntamela».
«Bueno, pero también te puedo presentar a otra hermana de verdad». Juan había venido meses atrás por «El hueco». Dejó a su esposa y a dos hijos pequeños en una provincia rural de Ecuador. No ha cumplido los veinticinco años, pero ya está reuniendo el dinero para traerla a ella, también por México; los niños se van a quedar con los abuelos maternos.
Recuerdo un incidente que presencié y me impactó mucho, por los tropiezos comunicativos. No vi por qué surgió la discusión, pero al llegar a la cocina desde el sótano, vi que Alí, el empacador, y Juan se insultaban. Juan era el más ofendido, pues se le notaba la ira en la cara, mientras que Alí se reía a las carcajadas. Juan le gritó «estúpido», y Alí le vociferó «mother fucker, asshole», con la cara encendida. Pudo ser más fácil para el bangladesí entender la injuria del ecuatoriano, que lo contrario, pero la rabia de Juan era más evidente al no poder ofender a Alí, como hubiera querido.

Desde que llegué a Mister Broadway, casi todos los que han estado en un determinado oficio siguen en el mismo: los meseros, los ‘sandwicheros’ y las cajeras continúan en la misma posición. Nadie, tampoco, ha sido degradado. El de Juan es el único ascenso que he presenciado, junto al de Abdul, que era «busboy» y ahora es jefe de los auxiliares de meseros y perro guardián de la bendita comida. Dicha promoción cambió el estado de ánimo del ecuatoriano: perdió la sonrisa frecuente y se le empezó a ver más cansado que antes. Además del ascenso en el estatus, el calor de los asadores, de las otras estufas y de las soperas lo volvió intratable. Tuvo la oportunidad de desquitarse de los comisionados por las molestias que le causamos con los platos y los cubiertos, con desperdicios puestos en el lugar equivocado. Sumado al hecho de lo desgastados que deben quedar los de esa posición, por el ajetreo en las horas de almuerzo y comida, y por las batallas con los meseros y empacadores.
Salvador casi nunca niega porciones, pero a veces lo hace, si dice que hay fiestas. Una vez que tenía muchas ganas de puré, le dije con voz suplicante que me regalara un poco, sólo por asegurarme de que no me negara la ración. Juan estaba al lado y me dijo que parecía una «vieja», y ambos se rieron. Yo me quedé callado, pero con la espinita clavada, a la espera de la oportunidad de sacármela.
Se me presentó un día, después de las tres, cuando la mayoría de los «delivery guys» comemos abajo y ya han almorzado la mayoría de los preparadores, quienes, según las normas, podrían sentarse en el comedor, pero lo hacen abajo porque están muy sucios y tal vez prefieren no quitarse el delantal. Todos los demás empleados se alimentan en las mesas del restaurante. El tablón de preparaciones, que funciona como comedor para nosotros los cargapaquetes, es limitado en espacio y en número de sillas. Por eso, el que termina se debe poner de pie, aunque quiera seguir hablando, para darle espacio a los que llegan. Juan había terminado y estaba con las manos juntas sobre la cabeza y recostado en el espaldar del asiento, mientras otros tres entregadores comían de pie. Casi todos los que se encontraban ahí eran hispanos. Llegué y le dije duro: «Ya párate, que hay gente esperando. Ve al comedor, que te puedes sentar allá, déjanos que éste es nuestro espacio. Además sírvete más puré, tú que puedes comerlo sin que te lo nieguen». Se quedó en silencio en la misma posición, yo me ubiqué de pie, a un lado, y empecé a comer. Nadie dijo nada. «Vete a hacer la siesta junto a los baños. A esta hora nosotros estamos cansados de caminar», seguí con saña. Se quedó unos segundos más, y luego se paró y se fue para arriba. Yo me avergoncé de lo que hice, pero nunca me disculpé. En ese momento, pensé que el resentimiento que uno acumula en este trabajo, lo libera únicamente con quien no teme meterse en problemas que amenacen la posición. Mi manera de disculparme fue no pedirle puré por unos días, ni volverle a decir nada si lo veía ahí sentado y ya había terminado.
Juan fue reemplazado en la máquina lavadora de platos de la cocina del primer piso, por un muchacho mexicano al que Gerardo el 34 bautizó «Pedrito Fernández», por su parecido con el cantante paisano de ellos. Alto y de facciones pulidas, no aparentaba los veinte años. Se llamaba Arturo. Era muy alborotador y le gustaba tirarle pedazos de comida a cualquiera que le diera la espalda. A veces, descansaba más de lo debido y se acumulaban las canastas de trastos sucios. Lo mandaban a buscar y lo encontraban dormido junto a los baños del sótano. Otras veces, bajaba el ritmo de trabajo y lo embestía el tren sin freno del zarandeo en el restaurante. Los lavaplatos también tienen bajo su responsabilidad hornear el pan francés, y en dos ocasiones se le quemaron varios, por lo cual recibió regaños y algún ultimátum de Yuval. Desde cierto momento, se le empezó a ver rabioso con más frecuencia. En otro momento, por jugar, amenazó con un cuchillo pequeño a un «busboy» bangladesí, y Moti lo sorprendió y lo reprendió. Tal vez Moti no había sido testigo de los otros incidentes ni de la advertencia de Yuval. Sus días estaban contados.
«Pedrito Fernández» siguió fastidiando sin importarle nada, como un muchacho incorregible de colegio, que continúa con sus diabluras sin interesarle las consecuencias. ¿Qué arriesgaba sino el trabajo más desagradecido de un restaurante, y uno de los más duros del sector de servicios en la ciudad? Una vez lo vi, cuando le desanudó el delantal a un asistente de meseros latino, y el chico amenazó con ponerle la queja a Jack. «Dile, putico», le gritó «Pedrito Fernández». «¡Qué me importa que me echen de este pinche lugar!». Un lunes no lo vi, y, al preguntarle a alguien, me dijo que lo habían echado el domingo pasado. Yuval lo sorprendió lanzándole un tomatico a uno de los cocineros chinos que no habla inglés (Mike es el único que lo habla bien). Al final de la jornada, cuando se estaba quitando el delantal, Yuval le dijo, con servicio de interpretación simultánea de una de las cajeras, que estaba despedido. Indómito hasta el final, el chico agarró con rapidez una pila de platos y los tiró dentro de una caneca de restos de comida, los removió con furia, gritó «Pinche puto, me cago en tu madre, judío de mierda», y se escabulló hacia el sótano, a vaciar su casillero, mientras era escoltado por Abdul.
A «Pedrito Fernández» lo reemplazó un salvadoreño que hablaba bien inglés, porque había vivido muchos años en Los Ángeles, a donde había llegado a los diez. Ahora tenía veinte años, tatuajes en los brazos y en el cuello, una cadena con motivos luciferinos, varios aretes en las orejas y gruesos anillos de calaveras. Llevaba una chiverita que se engominaba y le quedaba puntuda. Carlos el 4 y yo lo llamábamos «Diablito». Pese a su cara de malevo, era buena onda, aunque se cebaba en empalagar a unos cuantos. A John el 22, lo puso en su mira un día en que aquél tenía una camiseta de Britney Spears. Agarró la prenda por el estampado y la arrugó, mientras le decía entre dientes: «Maricón». John se le enfrentó con una posición como de karateka, pero con la expresión asustada, y le gritó: «¡No te metas conmigo!». El «Diablito» y otros soltamos la carcajada, por lo hilarante de la situación. El lavaplatos siguió para abajo. «Okey, Bruce Lee, no me mates hoy», le dijo en inglés con acento suave.
Un lunes estaba el «Diablito» con un ojo morado y con varios rasguños en los brazos. Me contó ufano que eso había sido resultado de una pelea con dos pandilleros en Long Island, pero que los había dejado muy golpeados. A las pocas semanas, desapareció sin dejar rastro y sin ningún motivo evidente.

En su reemplazo, llegó Martín, el más inquieto de todos los lavaplatos que he conocido, pero el más gracioso. De Puebla, México, al impúber le faltaba un dedo de la mano. Era gordito y bonachón, y trabajaba duro. Siempre estaba con la cara bañada en sudor. Desde la primera semana, sin ser invitado, se unió a las chacotas entre nosotros, los mandaderos, de palmotearnos y empujarnos. Si estaba lavando ollas o bandejas metálicas, abajo en el sótano, y alguien pasaba, doblaba la manguera y lo mojaba. Sin discriminación: joven o viejo, hosco o simpático, grande o pequeño. Sin importar que se ganara un puñetazo en el brazo, o una advertencia de un manotazo o de una queja con algún jefe. A veces correteaba para huir de cualquier enfurecido. A mí me mojó varias veces y yo me reía. Pero luego, lo cogía desprevenido de espaldas y le daba una palmada que de seguro la sentía, pues la tela de las camisas del uniforme es muy delgada. «¿Aguantas?», me preguntó. «Claro», le respondí. Nunca me agarró incauto, pero me tocaba la cara con la mano sebosa o me tiraba pedazos de comida.
Una vez, nos encontramos almorzando abajo y le pregunté un poco de su vida. Me dijo que compartía un apartamento con unos primos y con otros paisanos. Eran siete en total. Le expresé que una de mis comidas favoritas era el mole poblano, uno de los platos típicos de su región, y le aseguré que ahora me gustaba más que el plato típico de mi antigua provincia, la bandeja paisa. Me dijo que dependía del restaurante, pero que a veces era difícil encontrar uno bueno en Nueva York, donde había comido moles muy dulzones. Le hablé del restaurante El Chile Verde, cerca de donde vivo, y me dijo que lo había oído mencionar. Me recomendó otro ercano a su apartamento. «Yo no voy por allá, pinche ‘güey’, pero tráeme algo y yo te lo pago», le dije, y me prometió hacerlo. Al poco tiempo, lo dejé de ver. Pregunté por él y nadie me supo decir si se había ido o lo habían despedido.
La esposa de Álvaro, el lavaplatos titular que hay ahora, tuvo una bebé, justamente la semana en que él empezó a trabajar, asunto que no cayó muy bien entre los jefes, pues pidió dos días libres. Al regresar, otro chico lo estaba reemplazando, pero ese día faltaron varios repartidores, y Moti lo asignó a realizar entregas cerca. Tuvo suerte, pues los primeros días se dio cuenta de que le iba mejor sin tener que matarse tanto como «dishwasher». Pero luego, vio que le estaba yendo mal y no juntaba en todo el día lo que hacía con su sueldo mínimo de lavaplatos, de cinco con cincuenta por hora. «Vete a la verga», me dijo una tarde que me mandaron a llevar una orden que faltaba, por lo cual al regresar yo era el siguiente. Le cedí el turno y cuando volvió, me maldijo otra vez, porque le había ido mal. «Así es con esto, a veces ganas, a veces pierdes. Es una lotería», le dije.
A los días, el que lo había reemplazado se fue y aceptó ser transferido de nuevo a la máquina lavaplatos. Una vez, su mujer se había enfermado y él no apareció antes de las doce. Mauricio, el costarricense encargado de almacenar y de cuidar todas las cosas, nos preguntó en la fila si alguien quería ser lavaplatos, y nadie respondió. Alguno que no sabía el incidente de los platos, dijo que se había encontrado a Arturo, «ése que apodaban ‘Pedrito Fernández’», quien le dijo que estaba sin trabajo y le preguntó cómo veía las cosas en Mister Broadway. Arelis estaba atenta junto a la puerta de la oficina y dijo que ‘ése’ ni se asomara por estos lados, y que mejor iba a llamar a la agencia. En ese momento, apareció Álvaro y todo volvió a la normalidad. «Llegaste a tiempo, ya iba a llamar a tu reemplazo», dijo Arelis mientras él metía el cartón en la máquina de control de las horas.
_________________________
* Joaquín Botero es periodista de la Universidad de Antioquia. Actualmente reside en Nueva York, donde trabajó como reportero durante cuatro años. Desde 2003 se ha desempeñado como corrector, lavaplatos, repartidor de comida y ayudante de mercados de comida. Publicó con Aguilar «El jardín en Chelsea», libro con el que recibió una mención especial en el Primer Premio Crónicas Seix Barral que organizó la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Participó en la antología El gringo a través del espejo, publicada por la editorial mexicana Cal y Arena. Es colaborador del diario El Colombiano y las revistas Avianca y Kinetoscopio. Esta crónica hace parte del libro Memorias de un Delivery, publicado por la Editorial de la Universidad de Antioquia, este libro es una recopilación de crónicas del autor en la ciudad de Nueva York.