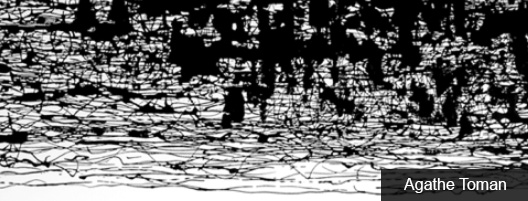POR DIOS, RICARDO
Por Miguel Páez Caro*
Me mira mi negra [1] como insinuándome que le entró la nostalgia. De lunes a sábado es la mujer más alegre del Parque Fernández Madrid, donde tengo mi negocio de venta de licor y en el que se escucha la mejor música cubana en Cartagena, desde Guillermo Portabales hasta la Buenavista Social Club. Los domingos a mi negra le entra la nostalgia, necesidad de recordar momentos que le anegan el sentimiento y la llevan al tiempo en que nos conocimos, recuerdos perdidos desde hace casi veinte años, evocaciones que se desgranan como aguaceros de mar que limpian el cielo y convierten la playa en basurero de los escombros del Caribe.
Remembranzas que la llevan (y por ahí derecho me arrastran) al tiempo en que llegué a Cartagena con la idea de convertirme en profesor de literatura. Los libros eran el tema que dominaba en aquella época. Me había devorado el Boom, en especial García Márquez, del que escribí un artículo que valió que Gabo opinara que mis párrafos eran la demostración de que las quinientas páginas de Vargas Llosa en Historia de un deicidio constituían el más grande desperdicio de la literatura, porque para criticar Cien años de soledad bastaba con decir que era una audaz mezcla de los relatos juglarescos del Valle de Upar y las hiperbólicas aventuras de Gargantúa y Pantagruel. Nunca llegué a comprobar la realidad de aquel juicio, pero fue uno de los rumores más recurrentes durante las reuniones de escritores en Bogotá, cuando Gabo ni siquiera había recibido el Nobel y cuando los académicos soñaban con escribir un mamotreto más voluminoso que el publicado por Vargas Llosa.
Además de leer a Gabo recitaba estrofas de la enmarañada poesía de Vicente Huidobro. Debatía como un erudito sobre las tres o cuatro novelas más importantes del silgo XX. Hacía exégesis al exhibicionismo de Charles Bukowsky y su dirty realism en la irreverente Factotum. Y obvio me conocía de memoria los clásicos. Pero nadie había leído tanto como yo a los escritores colombianos de la «generación del cuarenta», como los llamó Fabio Martínez por nacer en esa década. Me refiero a los Pardo (Carlos y Jorge), Humberto Valverde, Benhur Sánchez y Hernán Toro, al que conocí cuando publicó su famoso Ajuste de cuentas.
Hasta que me topé con Hernán sólo concebí un destino como lector, ese destino que los muchachos de mi generación anhelábamos al ver el ejemplo de Borges, lector hedónico, de esos que creen que uno se debe jactar de lo que lee y no de lo que escribe. Y entonces Hernán tuvo la idea de afirmar en una reunión a la que había sido invitado que el país necesita menos gente en la guerra y más muchachos escribiendo, estocada que me hizo pensar en un futuro como escritor y que me obligó a dejar abandonado el ideal de convertirme en el Borges colombiano.
Me mira mi negra y luego se refugia en la herida de su pierna, oscura cicatriz que le recuerda la belleza perdida, su juventud y sus años difíciles, años en los que cayó al fondo de un foso perturbador por tener que ganarse unos pesos para su bebé robando en compañía de su amante, un mulato que le vendió la idea de que los ladrones equilibran la desigual balanza de los ricos y los pobres, un aventurero nacido en un barrio de desplazados que la hizo feliz y que le ayudó a ganarse el alimento para el pequeño hijo con el que llegó desde un pueblo de Córdoba después de convertirse en madre soltera y de tener que enfrentar el mundo con la convicción de que todo lo había hecho por amor, para al final tener que conformarse con que esas especulaciones no bastan para hacerle frente a la desgracia humana.
En el fondo mi negra y yo somos parecidos: tocamos fondo por amor a los ideales. La herida en su pierna es la prueba de que una noche en pleno fragor de la tormenta corrió incansable por los corredores de una vieja casona de la zona amurallada para salvar su pellejo, huyendo de unos perros dóberman convertidos en fieras por invadir sus linderos, fronteras que levantamos los seres (humanos, animales, todos) por el capricho de sentirnos dueños de una porción del universo. Una cicatriz por la mordida de unos perros hambrientos, herida que con el paso de los años se ha tornado oscura y se ha apoderado de su pierna, prueba de que tiene una herida en el alma que no sana, porque esas grietas demoran más en curar que las de la carne, y mi negra es la evidencia de lo frágiles que somos cuando nos sangra la llaga infinita de la nostalgia.
Mi negra detalla la cicatriz por las mordidas de aquellos perros de los que se salvó por mérito de la nada y me viene a la memoria que entonces yo, que recién llegaba a Cartagena, conocía a los gurús de las letras colombianas de tanto andar en talleres y encuentros de escritores, que ni siquiera los estudios universitarios terminé por abandonar Ibagué para viajar a Bogotá con la idea de cumplir el sueño de la creación literaria. No me servían los profesores ni la vida. Lo que soñaba era contar historias, como lo haría cualquier juglar.
Fue Hernán mismo el que me bajó de la nube cuando le di a leer lo mejor de mis relatos. Escribir es un arte que se perfecciona a punta de sacrificio y de tiempo, me dijo, y después de aceptar que no tenía el talento ni los medios decidí retornar a Ibagué y creer que una buena solución era enseñar en un colegio, sólo que ser profesor de literatura es ingresar a una cofradía de miserables con el riesgo de quedar en el desempleo. Por suerte conocí a Lucas, un viejo cura misionero que iba los domingos a San Jorge para catequizar niños. «A salvarlos de las garras del demonio», como decía, y me propuso que en Cartagena necesitaban un muchacho como yo. «Graduarse de licenciado no es lo importante, en el colegio de Cartagena necesitan un tipo joven que sepa su arte y que sea capaz de ayudar a la gente más vulnerable».
Hice una rifa, vendí unos libros y me vine al Corralito de Piedra. Lo de ser profesor de literatura en una tierra de escritores resultó una empresa demasiado ambiciosa para mis ideales, según le entendí al rector del colegio cuando me dijo que yo no cumplía con el perfil. «El Padre Lucas dice que usted está dispuesto a todo», y terminé cuidando unos sacerdotes ancianos y una manada de perros feroces y mal alimentados en una vieja casona, la misma en la que unas semanas después de intentar ganarme la vida para retornar a Ibagué y graduarme de una carrera a la que no le encontraba sentido, conocí a mi negra.
Mi negra se mira la herida y me sonríe porque sabe que ya le pasó lo de la nostalgia y hoy no tendrá que ir a visitar al tipo que la hizo palpitar de placer, porque sabe que la cicatriz es la prueba de que un hombre no necesita ser el más temido de la manada ni escribir los mejores relatos para ser el más valiente. Me hace señas mi negra indicándome que me espera en el baño, se arregla el brasier y la blusa escotada que me excita, cojea y mueve las caderas para provocarme, exhibe lo mejor del repertorio que inventó para agradecerme con sus caricias y sus encantos que una noche de tormenta, mientras robaba a unos curas ancianos en una casona en compañía de su amante, tuve el arrojo de olvidar mis…
De repente la mujer detiene el tecleo en el computador.
—Aún no he terminado —reclama él.
—Al paso que vamos el final es muy obvio —indica ella.
—Pero mi negra, es que ni siquiera lo he pensado, ya sabes que el final es lo más difícil.
—Por Dios, Ricardo —continúa ella— es evidente que lo único que la negra no le perdona al protagonista es que no haya salvado al amante y, antes de salir para el cementerio a ponerle flores y a llorarlo, lo mata con el arma que guarda en la gaveta del mostrador.
Él se hunde en un frágil silencio creyendo que la reacción de su mujer, la misma que cumple con abnegación el papel de amanuense, obedece a ese tenso y fugaz milagro que es el momento de la creación literaria. Alcanza a sentir regocijo por experimentar aquel sentimiento que da significado a su secreta labor, pero al instante lo interrumpen los pasos de ella cojeando con dificultad hacia un rincón del estudio y, en medio de su penumbra, él que es ciego desde una lejana noche en que la situación se le salió de las manos por salvar a una mujer en peligro de muerte, siente que saca algo de uno de los cajones. «Los lentes oscuros y el bastón», piensa él tranquilizándose, «otra vez saldremos a caminar por la playa a pesar del miedo que le tiene a la tormenta». Luego la escucha acercándose, creyendo que le va a musitar algo al oído con su voz tenue y musical, hasta que siente junto a la oreja la fría caricia del revólver.
RON PARA LAS ÁNIMAS
Mientras emprendíamos camino hacia Buenaventura para la despedida de soltero de Carlos, Javier su conductor me dijo que tenía un presentimiento.
—Si es malo dímelo para quedarme en Cali —bromeé.
Me miró con su cara de caucano enigmático.
—Nos tocó viajar en la camioneta de la empresa porque el carro del patrón está en mantenimiento.
Carlos había llegado al Puerto para gerenciar una compañía americana especializada en la producción de fertilizantes. Lo conocí debido a mi trabajo con los chicos de una de las zonas deprimidas. Carlos puso al servicio de la causa su influencia. Y su dinero. De la amistad compartida quedaron experiencias imborrables: las reuniones en su apartamento con los amigos para brindar con una copa de aguardiente y cantar música cubana hasta el amanecer, el viaje a Ladrilleros para el avistamiento de las ballenas Yubarta, las estadías en el Hotel La Estación para celebrar momentos especiales.
Nos unía el trabajo filantrópico en favor de los chicos de uno de los sectores marginados de Cascajal y el programa de radio que transmitíamos los sábados para promover los valores cooperativos.
—Hay que apoyar a la gente porque la pobreza está devorando el Puerto, —decía Carlos.
—De algo sirve que seas gerente de una multinacional —replicaba Derly, su futura esposa.
El presentimiento de Javier tenía que ver con el uso de la camioneta de una empresa que se había negado a pagar extorsiones.
—Hace más de un año que están quietos —le dije para tranquilizarlo.
—El ejército por fin los puso en su sitio —repuso Javier.
La ansiedad por visitar el puerto después de casi tres meses de ausencia (una oportunidad de trabajo me había obligado a trasladarme a Cali) y asistir a la despedida de soltero de Carlos me hicieron subestimar el riesgo.
Javier se contagió de mi optimismo.
Mientras avanzábamos hacia el kilómetro 18 de la vía a Buenaventura el sol empezó a ocultarse tras las montañas. El horizonte, en dirección del río Cauca, estaba despejado. Entre curva y curva apareció la imagen de Cali. Enorme. Imponente. Una verdadera mole de concreto construida a orillas del río Cauca.
Al llegar a la cima de la montaña apareció la niebla y una suave llovizna. Nos detuvimos en una fonda para tomar agua de panela con queso. Con las energías recargadas volvimos a la camioneta. Antes de partir Javier me dijo que faltaba algo importante. Dos minutos después regresó con un litro de Coca-Cola, dos vasos de plástico y una botella de ron.
—Imagino que el patroncito le reza a las ánimas benditas, —dijo con tono de hombre devoto.
—Puros cuentos de beatas —respondí—; si algo no tiene explicación, es un embuste para atrapar incautos.
Javier sonrió, destapó un vaso y me lo pasó.
—Debería creer, patroncito, nuestro Señor le dijo a Santa Gertrudis que cada vez que dijera la oración por las ánimas benditas, mil almas del purgatorio serían salvadas, y ellas son las que nos libran de los males, siempre es bueno no confiarse uno en sus propias fuerzas, sobre todo cuando va por carretera.
Echó un trago en mi vaso y otro en el que sostenía en su mano izquierda. Alzó el vaso y dijo con voz solemne:
Padre eterno
yo te ofrezco la preciosísima sangre
de tu Divino Hijo Jesús
en unión con las misas celebradas
hoy día a través del mundo
por todas las benditas ánimas del purgatorio,
por todos los pecadores del mundo,
por los pecadores en la iglesia universal,
por aquellos en propia casa
y dentro de mi familia. Amén.
Durante los segundos que duró la oración se me vino a la mente mi madre: su figura y sus rezos junto a la ventana aguardando mi llegada. Llevaba varios meses sin visitarla en Ibagué. Según me había contado por teléfono, la soledad estaba diezmando sus fuerzas, ella que había sido tan voluntariosa. Se sentía enferma y desanimada. La muerte de mi abuela la había afectado. Una pérdida irreparable, para mi madre y para la familia. Sabía que era difícil que mamá viniera a visitarme a Cali, aunque había prometido hacerlo si algo extraordinario sucedía. Cerré los ojos con fe e hice el propósito de viajar pronto para abrazarla, para decirle que yo también la amaba.
Cuando terminó la oración, Javier arrojó el trago de ron de su vaso en el asfalto, se sirvió otro trago y me miró:
—Salud.
Empezamos el descenso hacia el litoral a eso de las 6.30, en medio del calor y la brisa. Javier encendió la radio y tarareó las canciones acompañándose de suaves golpes sobre el timón. Dos o tres veces bebió ron (su ron de las ánimas benditas). Yo rehusé arguyendo que debía llegar en sano juicio. No lograba sacar de mi cabeza el recuerdo de mi madre.
Pronto avistamos la pancarta que advertía la cercanía de Dagua, el pueblo que se halla entre Cali y Buenaventura. Javier me preguntó si notaba algo extraño.
—El conductor de la camioneta en la que viajo no tiene ningún problema en conducir ebrio —respondí.
Bebió otro trago.
—Hace un rato largo no suben carros hacia Cali —dijo.
Cuando empezó a reducir la velocidad, unas luces nos interrumpieron el paso. Gracias a una hoguera de leña encendida a un lado de la berma, identifiqué un grupo de cinco hombres con traje militar, tres de los cuales portaban fusiles apuntando en dirección nuestra. ¡Bajen rapidito, malparidos! ¡Somos del ejército del pueblo! Gritó uno lanzando sus disparos al aire. Los brazaletes de color negro y rojo confirmaron que se trataba de guerrilleros.
Uno de los rebeldes, que traía la nariz y la boca cubiertas con una pañoleta negra, le quitó las llaves de la camioneta a Javier y las arrojó a la maleza. Los otros cuatro retornaron a la carretera para «pescar» más viajeros. El guerrillero que se quedó con nosotros señaló con el fusil, ¡Muévanse, hijueputas, o les parto el culo!, y avanzamos monte adentro, en sentido contrario a donde se hallaba la hoguera, cuyas llamas crecían por acción de la brisa. Después de caminar diez o quince metros nos reunimos con otros viajeros que habían corrido la misma suerte.
Javier se guareció bajo un inmenso árbol aledaño a un cercado de alambres de púa. Hizo señas para que me refugiara a su lado. El guerrillero alto husmeó sobre sus víctimas. «Estamos en una operación de cobro de cuentas pendientes», aseguró, «colaboren para que no se lleven un susto».
Después que el rebelde se ocupó en revisar la cerca, aproveché para unirme a mi compañero que divisaba los autos atravesados en la vía. La hoguera, cuya función no comprendía, los iluminaba. Un autobús de color azul, al que le habían pinchado las llantas, sobresalía, pero había otros carros, unos diez quizá.
—Eso pasa cuando la empresa no paga la extorsión —dijo Javier—, reúnen un buen grupo de carros, les riegan gasolina y con los leños de la hoguera les meten candela, así funciona esa gente.
El recuerdo de mi madre se hizo más fuerte y añoré la ocasión en que me había salvado, con apenas nueve años, de dos chicos callejeros que pretendían robar mis zapatillas nuevas. Tuve la sospecha que no la volvería a ver.
Javier posó la mirada sobre las ramas del árbol en que nos guarecíamos, como si percibiera una presencia anormal. Dos años atrás, probando oficios en el muelle de la Sociedad Portuaria, se había enganchado como conductor de Carlos. Desde entonces, además de trabajar para la compañía, era su mano derecha. Según supe después, no sólo realizaba con eficiencia las tareas propias del cargo; hacía riegos para espantar malos espíritus, cocinaba infusiones de hierbas para atraer la prosperidad, invocaba las almas para pedir protección. Un caucano con poderes poco comunes.
—¿Ya sintió el aroma de ellas? —me dijo mirando de nuevo hacia las ramas del árbol.
Hice cara de ignorar lo que me hablaba. Luego miré alrededor. Divisé a un grupo de personas atemorizadas, tiradas entre la maleza y augurando lo peor. Y en el otro costado de la carretera, la hoguera iluminando los autos.
—Aparecieron desde que estos tipos nos capturaron, ahí sobre la rama del árbol.
Creyendo que era una forma de neutralizar el nerviosismo, le seguí el juego.
—¿Y vienen contigo?
—Nadie lo sabe, patroncito, aunque si soy realista, están aquí por usted, se nota que le puso fe al ron y a la plegaria, o usted es un tipo bueno, así son las ánimas benditas.
Miré hacia la rama que Javier indicaba. En mi corazón aguardé la esperanza de ver lo que afirmaba aquel caucano misterioso. La fronda era espesa y una mancha negra enturbiaba la nitidez del firmamento y sus mil ojos alumbrando allá arriba.
El guerrillero que nos vigilaba, haciendo alarde de su poder, pidió instrucciones por el walkie-talkie. La voz del otro lado lo interrumpió indicándole que nos exigiera los documentos y que pronto arribarían dos unidades para cumplir con el plan.
Javier le pasó su cédula de ciudadanía. El hombre lo recriminó señalando que se refería a los papeles de la camioneta. Javier me miró y preguntó si me había gustado el ron.
Asentí.
A lo lejos, en dirección de Dagua, se escucharon disparos de fusil. Javier se acurrucó junto al árbol como el niño que se mete entre las piernas de su madre.
El guerrillero exigió los documentos de nuevo.
—En la guantera —indicó señalando la camioneta.
Mientras el rebelde avanzaba, llegaron dos de sus compinches en una moto que producía un ruido infernal. El que viajaba en la parte de atrás cargaba un bote con gasolina. El combustible rebosaba y se esparcía por los aires debido a la falta del tapón. Recordé lo de la hoguera junto a los autos. Javier lo había augurado. Serían incinerados. Entre ellos la camioneta de la empresa en que trabajaba Carlos.
El hombre del bote de gasolina trató de descender de la motocicleta, pero el fusil lo hizo trastabillar. Después de intentar zafar la pierna, cayó en plena vía, llevándose al suelo el tipo que conducía la motocicleta.
—Llegó la hora —sentenció Javier.
El sonido de los huesos y de los cráneos rotos resonó en el asfalto. La gasolina corrió veloz hacia la berma donde estaba la hoguera. El tipo alto que antes nos pedía los documentos de la camioneta trató de auxiliarlos.
Previendo lo que sucedería, Javier me empujó y caímos entre la maleza. Luego fue la explosión y el caos. Esquirlas volando por los aires. Los gritos de las víctimas corriendo aterrorizadas. El olor de las latas encendidas y la gasolina derramada.
Desperté en una cama de hospital sin recordar bien lo sucedido. Me dolían la cabeza y las costillas. Moví las manos y los pies para corroborar que mi cuerpo estaba en buen estado. Me resultó difícil deducir el tiempo que llevaba recluido, pero afuera el sol delataba el avance de la mañana. Luego la divisé a ella, una mujer un poco mayor vestida de gris y saco negro, sentada junto a la ventana del cuarto, mirando hacia el horizonte con gesto compungido. Su cabello corto poblado de canas, sus manos sobre las piernas sosteniendo la camándula y la plegaria susurrada en el silencio de la habitación me hicieron recordar la promesa a las ánimas benditas.
* * *
Los presentes relatos hacen parte del libro «Genética de los nombres y otros relatos». Publicado en 2018 por Caza de Libros Editores. Ver más información.
NOTA
[1] En Colombia es una expresión de cariño, independiente del aspecto racial de quien se refiera. N. del e.
_________
*Miguel Páez Caro. Licenciado en Filosofía y Letras. Especialista en Gerencia Educativa. Con estudios de Maestría en Filosofía. Hizo parte del taller de creación literaria «Écheme el cuento» (Cali, 2011) del Ministerio de Cultura. Autor de los poemarios El solitario de Denver (2006), Alma de Getsemaní (2008) y Pentagrama (2009), siendo elegido este último como finalista y merecedor de Accésit en concurso realizado en la ciudad de Toledo (España) en 2009. Algunos de sus relatos han sido premiados en concursos nacionales e hispanoamericanos, destacándose el II Concurso de cuento corto de la Universidad Católica de Manizales (2017) y el concurso Relatos en un reloj de arena (Bilbao, 2014).