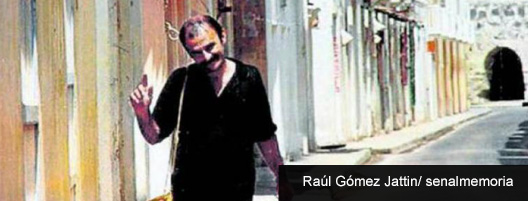RAÚL GÓMEZ JATTIN
Por Leo Castillo*
La validez de su obra no puede reclamarse en perspectiva de vanguardias, pudiéndose afirmar que estamos ante un trabajo convencional en lo referente a técnica, lenguaje, tema. Exenta de malabares, económica en imágenes. El valor de su inesperada poética radicaría en la postura franca y el riesgo ante los asuntos que la convocan. Raúl Gómez Jattin es un poeta de ideas, un pensador, un animal rumiante de su palabra, acaso nuestro autor más visceral, de un estilo cuidado, exigente y notablemente preciso, no pocas veces brillante. Sobrio, magro y hasta robusto. Su «mester» está cimentado en Homero, en Platón y en la gloria del teatro griego. Intimó como actor y director teatral con el zafarrancho de Aristófanes, la maestra precisión y solvencia expositiva de Sófocles, si bien mi memoria no retiene alusiones suyas a Esquilo (Prometeo encadenado), supremo trágico de los griegos, a mi juicio. En Raúl Gómez Jattin en el principio fue el teatro, después la poesía.
Nuestra proclividad al telurismo exuberante nos hace saludar con salvas estentóreas sus alusiones al amor entre hombres, al consumo de alucinógenos, a la zoofilia, como si allí estribara el verdadero valor de su obra poética. Ya la Biblia se ocupa de (preocupa por) este hábito de los hijos de Israel, común, por demás, a todos los pueblos de la tierra: árabes (Gómez Jattin era nieto de una aldeana siria, de Idlib, establecida en Cartagena de Indias), los árabes se apareaban con camellas, italianos con cabras, andinos con llamas, costeños de Colombia con asnas, y así en India, etc. «No te ayuntarás con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él; es una perversión» (Levítico, 18:23). Dice nuestro poeta (Donde duerme el doble sexo) respecto de la gallina: «Será porque a ella también le gusta que uno se lo meta/ Lo malo es que caga el palo». Más bien estimo que esto es lo estética y quizás éticamente punible en su obra poética.
Menos desagradable es lo que sucede con Te quiero burrita, un poema inofensivo y apacible en que la bestia es la «compañera ideal» porque «no hablas/ ni te quejas», etc. Pero de ninguna manera me avengo con esto. El hombre no debe compasión a los animales, sino justicia, ha escrito Schopenhauer. Quizá se me objetará con Sade, pero es al gran prosista francés detrás del criminal el que me maravilla, y así admiro a Villon por su Legado, no por haber muerto a un clérigo disputando a una prostituta ni por el robo del tesoro del Gran Colegio de Navarra o los asaltos a las caravanas. ¿Solo quería, en esto, ser provocador Raúl Gómez Jattin; irreverente? Lo dudo. Intentaba, más probablemente, catarsis de una represión sexual (homosexual) de que fuera frecuente víctima en un medio acusadamente homofóbico. Cabe apuntar aquí, de paso, sus lecturas concienzudas de Kavafis, Whitman, autores con los griegos ya dichos y latinos, precursores de su glosa del amor entre hombres. No leyó, sin embargo, a Petronius Arbiter, tan notable en este asunto.
Felizmente es el tremendo poeta irreductible a la caricatura que este faux pas pudiera abocetar, irreductible su rico arte, la amplitud de su personalidad generosa alcanzando un alto y no pocas veces delicado registro de emociones y revelaciones tan particulares. Así tenemos que el más bello poema escrito en Colombia el siglo pasado a la figura de la madre es su sensible Lola Jattin. El poeta regresa más allá de sus recuerdos en una memorable evocación lírica, transida de sentimiento y elevada anticipación elegíaca: «cuando los dos recuerdos: el de mi madre y el mío/ sean sólo un recuerdo solo: este verso»; regresa, digo, a un instante precioso en que emerge su madre iluminada por la refulgente pedrería de la noche, «sentada en un balcón mirando los luceros», una noche anterior a la primera noche del poeta, cuando apenas «en su vientre me oculto». La misma Lola Jattin a quien, después, «no consigue matarla con canciones de amor». Esta joya del sentimiento la dedica Raúl Gómez Jattin a Alejandro Obregón, artista a quien quería y admiraba y de cuyo incidental trato siempre se mostró honrado. Se expresaba en términos no menos emotivamente elogiosos de Álvaro Cepeda Samudio, cuyo encanto ponderaba más allá de la literatura, llegando a delatar en nuestras conversaciones una atracción erótica póstuma. En cambio sí se vio en más de una ocasión en Cartagena con García Márquez, a quien hasta entonces admiró sin medida. Sucedió así: en una de sus visitas a esta ciudad, alguien habló al celebérrimo novelista del poeta y se concertó un encuentro (desencuentro). Al serle presentado, García Márquez, sin los visos de admiración que el poeta esperaba, simplemente dijo: «Ah, de modo que tú eres el poeta de Cartagena». ¡A penas «de Cartagena»! Desde entonces García Márquez cayó del cielo de la gracia del poeta, al punto que el fastidio le descomponía el rostro grande, acamellado del hombre promediando los cincuenta que entonces tan estrechamente traté y toda su admiración y sus elogios fueron reencauzados hacia la figura del «Nené» Cepeda.

Raúl era celoso, territorial, macho alfa. Tenía un elevadísimo concepto de lo que estaba haciendo, al punto de haberme dicho en una ocasión (pero esto ya cuando declinaba hacia su ruina mental y física), que él era «mejor que Borges» y no creo que el ardiente elogio de que lo hiciera objeto Jaime Jaramillo Escobar (X-504) haya disparado su ego hasta la patología: su hostilidad hacia muchos escritores ya daba de qué hablar antes de la carta de Jaime. Había agredido verbal y/o físicamente a colegas como Juan Manuel Roca, Milcíades Arévalo (dos costillas rotas), José Luis Garcés González, Jorge García Usta (este gestor cultural llegó a echarse un revólver a la pretina «por si me vuelvo a tropezar con él», cosa que ambos, quizá, discretamente evitaron…). De la manera en que su animadversión era correspondida por los agredidos no me ocuparé aquí.
Alguna vez Raúl me preguntó qué pensaba acerca de su posteridad. Entonces respondí que él vivía ya en la calle de en medio de la poesía colombiana, que sus libros serían traducidos a varios idiomas y que sería reconocido como un grande de la literatura en lengua Castellana. Pareció satisfecho mientras, mesándose la barba y observándome directamente con sus grandes ojos almendra madura, intentaba, al parecer, penetrar más allá de mi aparente sinceridad e intuición profética. Se creía brujo, leía el Tarot y el I Ching a sí mismo y a sus amigos. Una muestra de su demonología y visiones (léase, si se quiere, alucinaciones esquizofrénicas) se encuentra en El libro de la locura y en Los poetas, amor mío.
Si bien en Elogio de los alucinógenos replica el procedimiento contraventor de la zoofilia heredado de Las Mil Noches y Una Noche, hallamos aquí una correspondencia fértil entre estos y su poesía, apareciendo los alucinógenos como determinantes en su contrato vital con el poema: «Del hongo stropharia y su herida mortal/ derivó mi alma una locura alucinada/ de entregarle a mis palabras de siempre/ todo el sentido decisivo de la plena vida». Aquí la masticación con enjundia y la rumia de su viacrucis existencial de la mano de la poesía y de los estupefacientes.
Raúl, vuelvo sobre ello, fue paciente psiquiátrico durante casi toda la vida adulta. En su mesita del hotel La Muralla, en la calle de la Media Luna, Cartagena de Indias, apilaba las drogas prescriptas por el psiquiatra: Akinetón, Cuait-D, Diazepam, Rohipnol, Ativan, Largactil… También tomaba litio, cuya deficiencia en el cerebro provoca la locura. Según esto, deberíamos la creación de algunos de sus más extraordinarios poemas a la falta de este metal. Todas estas drogas, amén de decenas de cigarrillos, porros, cocaína y basuco eran de diaria ingesta. A Raúl lo mantenían en pie las drogas. Pudo reponerse algunos meses gracias al único viaje que hiciera fuera del Colombia, llevado a tratamiento de desintoxicación en Cuba. De allá volvió, sin razón aparente, odiando a Fidel y en general a toda la isla. Conjeturo que ello se debió a su calificación allí de mero paciente psiquiátrico con problemas de drogas, sin que en Cuba se tuviera para nada en cuenta tan siquiera su condición de «poeta de Cartagena», como lo había disminuido García Márquez.
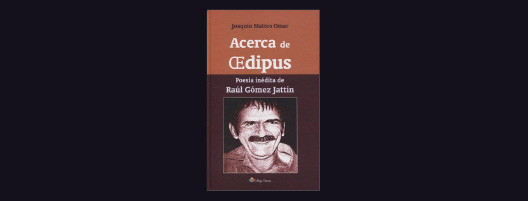
En el hotel La Muralla tenía una grabadora de casetes con vallenatos de Diomedes Díaz, los Hermanos Zuleta y algo de Albéniz. Prendía el aparato y le hacía, inspirado que daba gusto oírlo, segunda voz grave a Diomedes en Fantasía: «Ese que escribe versos/ repletos de verano/ estando en primaveraaaa/ ese soy yo». Una tarde Otto, administrador del hotelucho, subía apresurado la escalera hasta su segundo piso: «Raúl, dame lo que tengas para guardártelo, que viene la Policía requisando las habitaciones». El poeta respondió al casero que no tenía nada, y Otto bajó confiado los quejumbrosos peldaños de madera: le fueron decomisadas treinta papeletas de basuco, aparte de marihuana y cocaína para su consumo personal, así que se lo condujo a la cárcel de San Diego. Dos o tres días después, debido a que era visitado por personalidades de la ciudad, empezaron a concederle salidas a la plaza del barrio; debía presentarse antes de diez de la noche en la cárcel. Una vez llegó retrasado y, como no quisieran dejarlo entrar por motivos de seguridad, que ya las puertas estaban cerradas, armó la gran alharaca, constituyéndose así, que yo sepa, en el único hombre que hiciera berrinche para que lo encarcelasen.
Quería mucho a Luis C. López. Decía que con su padre habían sido amigos (al menos habían tenido trato). De alguna manera se consideraba relevo del «Tuerto» López en Cartagena de Indias, en Colombia.
Un día, a mediados de 1994, salimos de La Muralla y nos sentamos en un cafetín de la Media Luna. Raúl fumaba, como siempre, sus cigarrillos mentolados y tomaba café. Como nos quedáramos en silencio, más bien distraído, pensando en otras cosas, me quedé viendo en el televisor escenas de un partido de fútbol (jugaba Camerún contra un equipo que no podría recordar). Asumiendo que el partido robaba la atención que le debía prodigar a él, preguntó ásperamente aleteando su manaza con dirección al aparato: «¿¡Y eso a ti qué te importa!?» A un dealer que nos vendía marihuana y perico [1] le decíamos el «General», pero Raúl, pronunciando un gozoso inglés amelcochado de su pueblo costeño, le llamaba el General electric. Nunca fumábamos en las plazas, siempre en su residencia o en las murallas de la ciudad. Encendía el porro y, como la brisa del Caribe avivara su combustión, parodiando a un narrador deportivo que cada que el equipo de su ciudad anotaba solía exclamar «¡qué maravilla!», Raúl, mirando la candela del porro exclamaba «¡quema varilla!», que a la marihuana la llamamos en la costa Caribe «vareta o varilla».
Estimo que una dolorosa represión de su homosexualismo (El poeta del pueblo Ese que se ha ganado una triste fama de marica por tu cuerpo adorado) estuvo en la raíz de su locura. A despecho de sus poemas, era de una homosexualidad en tal media disimulada en público, que lo tuve siempre ante mí en actitud absolutamente asexuada. Ello debía forzosamente constituir una tenaz fuente de conflicto. Nunca lo constaté, incluso —lo que es tristemente mucho decir, habida cuenta de nuestra intimidad amistosa—, pero amigos comunes me comentaban que ciertos días, como el Tuerto López a las muchachas de Chambacú, Raúl recibía a algún muchacho de Bazurto e incluso de barrios más alejados del Centro amurallado en plan sexual. Quizá la salud de estos mancebos no fuera siempre la mejor. Así Raúl, ya casi en las últimas, me confió en el sanatorio mental San Pablo algo cuya veracidad queda aún en suspenso: me dijo que estaba enfermo de sida. Fran Arroyo, Iván Barboza y Haroldo Rodríguez —éramos el anillo más cerrado de sus amigos durante los ocho años que «conviví» con él— también, a su turno, escucharon esta «confesión». Nunca hubo un diagnóstico clínico, así que ello queda, pues, en conjetura.
Conjetura también sería la causa de su muerte en el puente de Bazurto, siempre en Cartagena. Tengo razones para no subscribir la hipótesis de suicidio. Raúl estaba tan averiado física y mentalmente, que era ya incapaz de tomar decisiones. Erraba en la plaza de San Diego como una sombra en harapos, demacrado, semidesnudo, doloroso. No pedía ya ni siquiera de comer. Solo de vez en cuando sacaba fuerzas de sus meros huesos horros de músculo para ir, ya por instinto inercial, hasta la caleta de «Carmocha» por un porro. Así, despuntando la mañana que en otros ámbitos es primavera, la del 22 de mayo de 1997, Raúl quiso caminar un poco. Casi no dormía, sus huesos debían dolerle lo suyo contra el piso áspero en el atrio del convento de Clarisas donde pernoctaba sin cobija ni colchón, a la intemperie. Por mera inercia, digo, se dirigió hacia donde Carmocha. El conductor de uno de esos autobuses que entraban a todo trapo desde los extramuros no pudo avistarlo a tiempo tras la comba del puente. Y allí acabó todo.
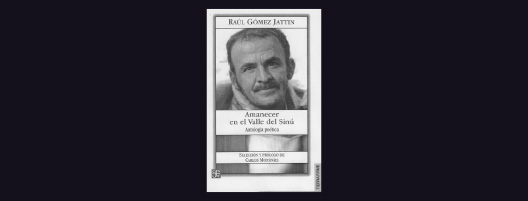
Me inhibí de entrar al salón de la galería a verlo dentro del ataúd en la capilla de Clarisas (escuela de Bellas Artes) donde lo velamos a partir del mediodía, cuando lo trajeron del Hospital Universitario gracias a la intercesión del gobernador del departamento de Bolívar. Quise quedarme con el Raúl de las palabras que para él escribí y que se publicaron inicialmente en el plegable El Comején (Bogotá, 1988) a propósito de su primer recital en Barranquilla el año inmediatamente anterior, cuando Raúl empezaba a ser conocido apenas entre los mismos escritores. Gracias a ese artículo, Gómez Jattin quiso conocerme en la banca de un parque donde como de él (aunque por motivos diametralmente muy distintos: Raúl era psiquiátrico, mientras que yo jamás pude gozar de ese asueto de la razón), la droga y la intemperie estaban entonces dando cuenta de mí. Reproduzco, pues, alguna de las líneas que le tributé entonces: «Levitaban los concurrentes entre las eternas convocaciones del poeta: Dios y la muerte; el mundo, la historia y el dolor; el amor y el infierno. Raúl Gómez Jattin estaba sentado allá al frente. Leía para un público arrebatado de la rutina su excelente poesía, su poesía vital. Allí estaba, tan irreal como cabría esperarse. Los versos de San Juan reclaman dibujar la impresión final: ‘Vi descender del cielo a otro ángel robusto/ envuelto en una nube/ con el arco iris sobre su cabeza/ y su rostro era como el sol/ y sus pies como columnas de fuego./ Tenía en su mano un librito abierto’».
NOTA
[1] Forma coloquial de referirse a la cocaína. N. del e.
___________
*Leo Castillo es un reconocido escritor y cronista colombiano. Ha publicado los libros: Convite (Cuentos), Ediciones Luna y Sol, Barranquilla, 1992 Historia de un hombrecito que vendía palabras (Fábula ilustrada), Ib., Barranquilla, 1993. El otro huésped (Poesía), Editorial Antillas, Barranquilla, 1998. Al alimón Caribe (Cuentos), Cartagena de Indias, 1998. De la acera y sus aceros (Poesía), Ediciones Instituto Distrital de Cultura, Barranquilla, 2007. Labor de taracea (Novela, 2013). Tu vuelo tornasolado (Poesía, 2014). Los malditos amantes (Poesía, publicado por Sanatorio, Perú, 2014). Instrucciones para complicarme la vida (Poesía, 2015). Documental sobre Leo Castillo: https://www.youtube.com/watch?v=Ec_H6WMsU-c Colaborador de El Magazín El Espectador; El Heraldo y otros diarios del Caribe colombiano. Colaborador revistas Actual, Vía cuarenta (Barranquilla); Viceversa Magazine, Revista Baquiana (USA); copioso material en sitios Web. Correo: leocastillo@yandex.com.