RECORDAR HASTA OLVIDAR

Por Lucía Donadío*
«Ellis Island es para mí el lugar mismo del exilio,
es decir, el lugar de la ausencia de lugar,
el no lugar, el ninguna parte».
(Georges Perec)
Me despierto y no sé dónde estoy, si aquí o allá. Los emigrantes somos como desaparecidos. Nos ausentamos y regresamos, como el mar que nos trajo, en un reino sin tiempo ni certezas. Tengo que repetir mi apellido una y otra vez para que no me lo cambien por otro que suena parecido. Cuando digo Julia Cattaneo, entienden otro apellido. Les corrijo. Lo repiten con temor y curiosidad y preguntan ¿De dónde es ese apellido? A veces respondo como si tuviera una patria lejana; otras, me siento de ninguna parte. Regreso a la órbita del destierro cada vez que digo mi nombre. Cuando recojo mi cédula veo que me han quitado una S de mi segundo apellido. Hago una larga fila para reclamar y me dicen que no hay nada que hacer. Me resigno. Algunos emigrantes cambian ellos mismos sus apellidos: les quitan las dobles letras que abundan en italiano. O lo cambian todo, inventan un apellido parecido, para que nunca más les pregunten de dónde son. Y así tratar de olvidar ellos mismos su origen.
Las familias aquí viven en sus casas adornadas de normas, parientes, negocios, fincas, certezas y bendiciones. Nosotros no teníamos tíos, ni abuelos, ni primos cerca. No comíamos arroz, ni rezábamos el rosario, ni nos daban la bendición al salir de casa ni al acostarnos. No teníamos finca, ni cultivos, ni conocíamos los pueblos vecinos a la ciudad. En casa se extendían sobre periódicos viejos los tomates que papá compraba por cajas para hacerlos madurar, y cada domingo se preparaba la salsa de tomate para los spaghetti que comíamos todos los días. Vivíamos en Colombia, pero la sombra de Italia era la península donde estaban construidas nuestras vidas. Cuando me preguntan de dónde soy, no sé qué contestar. No tengo raíces que me aten a una ciudad, a un puerto, a un nombre. En Italia somos extranjeros, gli americani. En América somos extranjeros, los italianos.
Esa masa de desposeídos que dice adiós desde el tren que los lleva al puerto o desde la cubierta del barco es una isla de fantasmas. Fantasmas que a veces regresan. Seres errantes que aman sus pueblos y recuerdan las calles, los muros de sus antiguas casas, la mesa de un comedor que quedó congelada en el recuerdo. La vida entera paralizada en las vísperas de la partida, cuando la casa y la familia atesoran una luz que resplandece, y borra las noches de dolor. Somos fantasmas de esa historia.
Los preparativos de tus viajes a Italia se anunciaban con la presencia del imponente baúl que había sido de tu abuelo Cayetano cuando el viaje era en barco; o la inmensa maleta de cuero negro, donde jugábamos a acostarnos como si fuera un ataúd, cuando era en avión. Se instalaban sobre el sofá en la biblioteca. Las ibas llenando de café, dulces, hamacas, telas, ropas y regalos marcados con el nombre de cada destinatario. La certeza del inminente viaje llegaba la víspera de tu partida. Nos llamabas uno a uno, y trazabas las huellas de nuestros pies sobre grandes hojas blancas, para traernos los zapatos de la talla correcta.
Tus viajes duraban de dos a cinco meses. Para mi alma de niña era un tiempo imposible de medir, era como tu muerte. Pensaba que no regresarías nunca, que desaparecías en un naufragio, que el avión se estrellaría, que te perdías en esas tierras lejanas. Los primeros días me dolían el estómago y la cabeza. Mamá aprovechaba para llevarme al médico ante cualquier síntoma, así podía conversar con el doctor, y aliviarse un poco de sus tristezas, que no se iban nunca de viaje.
Padre, eras un ser misterioso, poderoso y extraño, cuyo nombre jamás se decía en casa. Mamá hablaba de Usted y de Él, con mayúscula y terror. A Él no le gusta la mazamorra, decía la cocinera. Para Él era el plato de comida más abundante, el vaso más grande, el agua helada, y toda la atención que Él merecía. Él se sentaba frente al televisor de la sala y no podíamos hablar ni pasar para ir al jardín, teníamos que dar una vuelta por el comedor, atravesar la cocina y salir por el patio de ropas. Él se encerraba en la biblioteca y nadie podía perturbarlo. Él parecía rey y súbdito a la vez, pues a escondidas de Él se cumplían los designios de mamá.
Una extraña alegría llegaba a ocupar tu puesto, cuando te ibas de viaje. La casa se convertía en hospedaje de primos, tíos, amigos y desconocidos. Mamá se emocionaba al atender y cuidar a los visitantes. Adquiría la lozanía del que se siente libre de ataduras y canta esa sombría ilusión. El cuarto de huéspedes y la biblioteca no bastaban. Había que acomodar colchones y camas en otros cuartos. La mesa del comedor no podía albergar a tantos comensales. Comíamos por turnos.
La inmensa casa, en la que podíamos perdernos durante horas sin que nadie se diera cuenta, hacía brillar los ojos de los visitantes. La felicidad de ellos era nuestra desdicha. Llegaban rostros envidiosos que deseaban con avidez mi vestido amarillo, mi muñeca, mi cama. Después de días de soportar la invasión de miradas y odios, me rendía ante sus pedidos y regalaba mi vestido amarillo a mi prima mayor, mi muñeca a la hija de la niñera que estaba pasando vacaciones con nosotros, cedía mi cama a la tía Débora y me iba a dormir sola en una colchoneta en el corredor de ingreso a los cuartos.
Al paso de las semanas también llegaba el horror a visitarnos. Mamá veía fantasmas o bultos que salían del garaje y caminaban por la casa, acompañados de mariposas negras, que presagiaban alguna muerte. Los ruidos y movimientos de animales y plantas en el jardín anunciaban un temblor de tierra. Llamadas telefónicas equivocadas, que en tiempos normales no tenían ninguna importancia, se convertían en amenazas de robos y extorsiones. Uno de los primos encontró en el baño al fontanero que llevaba años trabajando con nosotros, y llamó a la policía para que se llevara al ladrón.
Un caos adornado de infinita bondad reinaba hasta que se acercaba el día del regreso de nuestro padre. Las visitas se terminaban y la casa iba recuperando el ritmo verdadero de la soledad y el desamparo que reinaban. Un sentimiento infinito de que cada uno vivía solo y aislado en esa enorme casa era nuestra compañía permanente.
Tu ausencia, padre, era un mar turbulento. Hasta los ocho años, cuando fui a Italia por primera vez y logré construir un mapa interior de esa tierra que me permitiera soñarte entre rostros familiares, casas, muebles y calles conocidas, pude soportar con menos dolor la distancia. En ese primer viaje nos regalaste a Aurora y a mí un cuaderno para que escribiéramos un diario. Fue el primero de muchos cuadernos en que escribí otro diario distinto al que esperabas.
Desde el día de la llegada al puerto de Génova amé ese territorio colmado de belleza. Pronto comprendí tu amor por Italia. La puerta de madera del hotel, con la aldaba en forma de león, abre los ojos hacia ese sentimiento de alegría que lo bello nos ofrece. Los mosaicos con sus pequeñas teselas que van formando figuras atrapan mis ojos. Las calles estrechas y empedradas, con flores en ventanas y balcones, recuerdan la felicidad que había conocido en el jardín de nuestra casa rodeada de los colores de las plantas. Aprendí el italiano en pocos días, como si ya lo supiera.
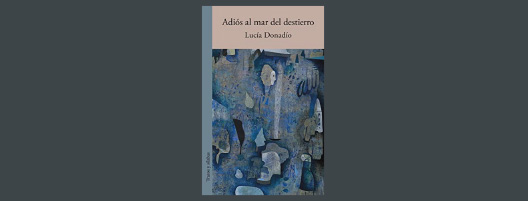
Sin embargo, un relámpago de tristeza me llegaba antes de dormirme, en esos instantes en que los restos del día empiezan a perderse. Padre siempre llamaba a Aurora primero. Hasta cuando quería llamarme a mí decía primero Aurora y luego Julia con un tono de voz diferente, que yo percibía. Aurora era el nombre de su madre. Decir Aurora era decir luz y patria. Para intentar que me quisieras más que a ella, aprendí a observar tus necesidades y antojos. Te llevaba el vaso de agua helada tan pronto llegabas a casa y luego corría a ponerte las pantuflas para que descansaras de los zapatos de la calle. Te prendía el televisor en tu canal preferido. Te acariciaba las manos y las mejillas. Te mimaba como lo hacía con mamá, y con mis hermanos. Esperaba que dijeras mi nombre, que me agradecieras, pero me decías ve a jugar con Aurora. Me sentía huérfana como los abuelos.
Mis dos abuelos eran huérfanos. Uno en Italia. Otro en América. Uno ateo. El otro fervoroso creyente. Rafael, el abuelo de América, ponía su vida en las manos bondadosas de Dios. Era el mayor de cinco hermanos. Su madre murió cuando él tenía diez años. El padre murió a los pocos meses. El dueño del almacén donde trabajaba los acabó de criar y los empleó en sus negocios. Aprendió contabilidad desde muy joven y fue vendedor de ropas, zapatos y sombreros durante años. También compraba y vendía café. Su mirada triste y sus manos nerviosas delataban su orfandad. Se ponía tembloroso ante cualquier problema que se presentara en los negocios; bajaba su rostro para mirar hacia el suelo y corría a encerrarse en su oficina en el segundo piso del almacén. Cuando recuperaba la calma pedía un vaso de agua y llamaba a la secretaria y le entregaba dinero o un cheque en blanco para que ella resolviera el problema.
El abuelo Rafael se contagió de la costumbre de la familia de la abuela de comprar tierras. Cualquier propiedad que estuviera en venta le interesaba. Iba a verlas y las recorría y las medía con sus pasos lentos, y ofrecía un precio igual o mayor al que pedían, para asegurarse de que serían suyas. Sin saber por qué ni para qué le servirían; sin preguntarse si era un buen negocio. Era un pedazo de tierra y tierra era lo que habíamos venido a buscar. Viudas, huérfanos y personas con apuros económicos lo buscaban con la certeza de que les compraría la casa, el lote o la finca, y les pagaría de inmediato.
Esas propiedades se iban sumando a esa certeza de ser ricos, de alcanzar por fin un lugar, de tener tierra, de existir. El abuelo también construyó varios edificios pequeños. Edificios que tendrían sus nombres o apellidos. Con los años eran tantas las propiedades que tenía que iban quedando en el olvido; como si no tuvieran dueño, como si fueran de nadie. El alma y el cuerpo solo pueden albergar esa parte de la vida que cabe realmente en uno. Tener demasiado es como no tener nada. Regresamos así a la pobreza del origen, a tener sin saber lo que se tiene. Volvemos a ser desposeídos, lo mismo que éramos cuando partimos.
El abuelo sufría del hígado desde joven. Con los años se le complicó la enfermedad. Debía cuidarse, pero no podía dejar de comer pastas y dulces. Se le hinchaba el abdomen y le aparecían moretones en varias partes del cuerpo. Cada vez que salía de consultar al médico, corría a su oficina y giraba un cheque para el obispo de turno. Atendía sin cita a los que llegaban a su oficina del segundo piso del almacén. Les prestaba plata a los que tenían crisis económicas. Casi todos los documentos de los préstamos tenían al final la sigla M. N. S. F., que indica manifiesta no saber firmar. También recibía los dineros de viudas y personas del campo recién llegados a la ciudad, les pagaba altos intereses y les firmaba letras y garantías. Anotaba las cuentas en un cuaderno que escondía bajo llave en el fondo de la gaveta de su escritorio.
Nicola, el nonno de Italia, era ateo. No iba a misa nunca y le tenía prohibido a la nonna ir a misa durante la semana. Solo podía ir los domingos. No era médico, ni abogado, ni ingeniero, ni profesor; como lo eran sus hermanos y primos. Se aferraba al bálsamo del papel y de la tinta. Escribía, con seudónimo, artículos para el periódico socialista Vita Nuova, que llegaba a varios países de América en las maletas de los emigrantes. Nadie lo sabía. Solo sus amigos que habían emigrado. Ellos también publicaban con seudónimo. Contribuían con dinero para financiar la publicación y apoyaban las causas de los obreros. Muy pocos decían que eran socialistas, pues a su vez tenían negocios y amasaban grandes fortunas.
El nonno amaba el silencio de la escritura y la lectura. Por eso era escribano, para estar sumergido entre papeles, con la cabeza hundida entre los folios en los que trabajaba. Huyendo de esa tarde de domingo en la que llevó a su novia a la casa de campo. Ambos tenían quince años. Ese había sido su destierro: ocultarse por haber embarazado a una mujer sin casarse. El tío Benito lo auxilió en ese momento, pero le cobró esa deuda de por vida: tienes que estar dispuesto a ayudarme en lo que te pida. Y pedir perdón a Dios, cada día, cada noche, cada hora, con cada respiración. El niño nació y fue enviado a Roma para darlo en adopción. Un hijo sin nombre, un desaparecido que vivía en el alma familiar, repicando su ausencia. La vergüenza de dos familias. Ella fue enviada al convento de las Carmelitas Descalzas en otro pueblo, y nadie volvió a verla nunca más. Su familia se mudó al norte para sellar con esa distancia la ofensa a Dios.
El tío Benito lo esclavizó por años: burlas, interrogatorios, trabajos sin pago, ofensas, vaticinios de que lo peor estaba por llegarle. Al cumplir los veinticinco años el nonno dejó de ir a misa, dejó de rezar y pedir perdón. Dejó de creer en Dios. No pudo nunca dejar de culparse. Cuando llegó el viaje de mi padre a América, lloró como si llorara por dos hijos. Así lloraría en cada despedida, en cada carta que escribía, en cada foto que enviaba. Amaba escribir cartas a los ausentes, como si fueran cartas a ese hijo perdido.
Siempre nos llevabas al cementerio cuando llegábamos a Italia y antes del regreso. Para saludar y despedirnos de los muertos, de sus rostros vivos en las fotografías que adornan cada tumba. Contabas las historias de tus muertos para resucitarlos del olvido. Contabas las historias de los vivos para resucitarlos de la ausencia. Aprendí los nombres de los parientes muertos al lado de la lista de los parientes vivos. Tantos años sin verlos los volvía sombras del mismo reino. Algunos muertos estaban siempre vivos en las historias y los rezos. Emilio, el pequeño de cinco años con el corazón vencido por las bombas de la guerra. Los gemelos que murieron por falta de penicilina a los pocos meses de nacidos. Renato, el primo que se sentaba junto a la madre, era el último al que le servían los restos de comida, después de la ronda que ella hacía alrededor de la mesa llena de hambrientos, y que murió por desnutrición.
El mundo familiar parecía estar dividido entre buenos y malos. Los malos eran escogidos desde pequeños, por haber nacido enfermos, o si eran niñas cuando se esperaban varones, o por alguna fantasía que rondaba en la familia. Porque son taciturnos y ensimismados, por sus silencios o llantos en las fiestas, porque se atreven a besar el cadáver del abuelo recién muerto cuando todos huyen, porque regalan sus juguetes al primo que los mira con envidia, porque escuchan todas las conversaciones sin hablar, porque son espejo donde los adultos no quieren mirarse. Un malestar y un odio hacia ellos va creciendo. No parecen hijos nuestros, piensan los padres. Nos ven como desconocidos y nos destierran de sus almas.
Marcarlos con el estigma de los malos o los raros, para intentar desterrar lo extraño de la órbita familiar y abrazar así las rutas seguras de la tradición. Prohibir aquello singular de cada uno. Desterrar a aquellos seres débiles, enfermos o distintos. El mal estudiante que se expulsa y se envía para América en el primer barco. Aquella niña que se aferra al vestido de la abuela ciega debe enviarse lejos para quitarle su fragilidad. No tenerlos cerca para no dejarse manchar por sus flaquezas. Para que ellos, los otros, los buenos, se sientan fuertes y poderosos. Los emigrantes somos parte de ese continente de seres raros, huérfanos y extraviados.
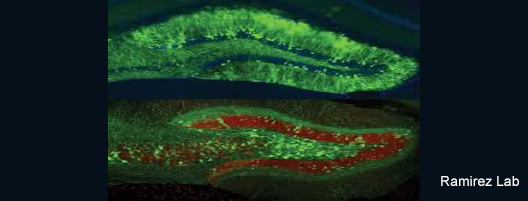
Mis dos abuelas eran huérfanas también: la abuela Aurora perdió a su madre a los dos años. Mi abuela Elisa era huérfana de historia y de pasado. Jamás escuchamos una palabra sobre la isla donde nacieron sus ancestros. Ni un nombre, ni un recuerdo ni una anécdota. Nunca una alusión a sus antepasados pobres que emigraron de Italia. El esplendor era su ínsula. La riqueza conseguida por sus padres y abuelos, ahogaba el destierro en el más profundo océano. Mis padres han nacido lejos, uno allá, otro acá. Comparten una historia y un destino, que hará que se busquen y se encuentren. Ellos huérfanos también. Huérfanos de tierra, lazos y certezas.
Madre, desde niña tuviste una fascinación por las tortas, los postres, y los helados. Comías con un hambre milenaria, como si nunca antes hubieras probado bocado. Comías con el hambre de los emigrantes, con el hambre que te escondían tus padres, para que no supieras lo que ellos fueron, lo que habían sufrido. No se nombraba a Italia en tu casa, no se hablaba en italiano. Heredaste, sin saberlo, el amor por los dulces que tus antepasados paternos de la Pasticceria Tossi han cultivado durante más de cien años.
Honrabas la memoria de los tuyos sin conocerlos. El rostro de mi padre emigrante te recordaba el origen de tu familia. Lo amabas con terror a ese pasado oscuro. Tu madre tenía desterradas las penurias. Ni pobreza, ni peleas, ni desvelos, ni enfermedades, ni angustias. El universo entero cubierto bajo el manto de la abundancia, del dinero que parecía infinito. Nada malo sucedía en tu familia. Todo era blanco pureza, generosidad extendida entre pobres, enfermos y olvidados. Manto bordado con finura para ocultar las fisuras del pasado.
Padre, trabajabas de seis de la mañana a ocho de la noche. Eras un gran vendedor y un buen gerente. Los clientes te querían. Te gustaba agacharte en el suelo para ayudar a las señoras a probarse los zapatos. Lo hacías con alegría. Te gustaba escoger con la madre el corte de tela para el cumpleaños de las hijas. Desde que llegaste de Italia buscabas y veías en los otros a tu familia, y los cuidabas y atendías con afecto. Cuando llegaron los tuyos propios, tu esposa y tus hijos, no podías cuidarlos con la alegría y la fugacidad de esos encuentros. No podías amarlos en libertad, tenías que formar un hogar, mantener un orden, enseñarles las normas de urbanidad, la religión y la lengua italiana. Tenías el sagrado deber de cultivar una buena familia y continuar acrecentando el capital.
Aprendiste el comercio de telas y café; a llevar las cuentas y a hacer el tolto que la mayoría de los comerciantes practicaban. Era un dinero que se escondía de la caja principal cada día, para no pagar impuestos. Llegaban tantos clientes del país vecino que a veces cerraban las puertas del almacén, pues no cabían más personas adentro. Eras el encargado de las compras. Escogías las mejores marcas y comprabas barato, pidiendo rebajas y plazos de pago. Llevabas el orden de los negocios en tu cabeza con tal rigor que casi todo te resultaba perfecto. Abriste un nuevo almacén con el abuelo Rafael de socio. Le dejaste al abuelo una oficina en el segundo piso para que siguiera atendiendo también sus otros negocios. Fueron los mejores años del comercio en la ciudad. Conseguiste mucho dinero. Para enviar a los tuyos en Italia, para sostener a tu familia, para que mamá regalara, y para ahorrar.
A veces maldecías el dinero, sobre todo cuando mamá te reclamaba por ser avaro, por tener tanto, por no poder darle más dinero a Débora. Maldecías el fruto de tu trabajo y de tu vida. Habías venido a fare l’America. Era un destino marcado con sangre en el corazón de cada emigrante. Consigues dinero y luego en la iglesia te castigan con el látigo de la culpa, en medio del oro que brilla en los altares.
A veces querías tener menos. Querías regalar la mitad. O el valor del tolto que se ha escondido y llevado a otro país, para intentar que desaparezca el latido culposo del corazón, ese que repica en el alma y que se transmite con más fuerza por ser secreto. Empiezas tú también a regalar dinero a los sacerdotes para recibir la bendición y el perdón. Como hizo el abuelo Rafael, imitando a la abuela Elisa.
Hasta el final de tus días la palabra Italia traía luz a tus ojos. Querías volver en cada primavera. Era tu amor permitido, la pasión que sí podías contar al mundo. Los viajes fueron tu reino más próspero. Cuando viajabas eras libre y la alegría anidaba en tu rostro. No había normas ni reglas que tuvieras que cumplir a costa de ti mismo. En cambio, el viaje de cada día en casa era oscuro y lleno de terrores. Allí se abrían los malentendidos y las angustias entre dos lenguas y dos patrias, las miradas que juzgaban, los amores y odios más fuertes con mamá y tus hijos.
* * *
El presente texto hace parte de la novela «Adiós al mar del destierro», publicado por Sílaba Editores en 2020.
__________
* Lucía Donadío (Cúcuta, Colombia). Escritora colombiana. Escribe poesía y prosa. Es directora de Sílaba Editores. Fue codirectora de la revista Odradek, el cuento. Es antropóloga de la Universidad de los Andes. Hizo un diplomado en Literatura del Siglo XX en la Universidad Eafit, Medellín. Escribe poesía y prosa. Es fundadora y directora de Sílaba Editores. Dirigió durante más de 10 años dos talleres literarios en Medellín: en la Universidad Eafit y en la Biblioteca Pública Piloto.
Ha publicado los libros: Sol de estremadelio, Alfabeto de infancia, Cambio de puesto, Los ojos que me nombran y Adiós al mar del destierro.
