SILVA
Por Daniel Ángel*
«Que trite que etá la noche,
la noche que trite etá;
no hai en er Cielo una etrella…
¡Remá, remá!».
(Canción der boga ausente – Candelario Obeso)
«La luz vaga… opaco el día,
la llovizna cae y moja
con sus hilos penetrantes la ciudad desierta y fría.
Por el aire tenebroso ignorada mano arroja
un oscuro velo opaco de letal melancolía,
y no hay nadie que, en lo íntimo, no se aquiete y se recoja
al mirar las nieblas grises de la atmósfera sombría,
y al oír en las alturas
melancólicas y oscuras
los acentos dejativos
y tristísimos e inciertos
con que suenan las campanas,
¡las campanas plañideras que les hablan a los vivos
de los muertos!».
(Día de difuntos – José Asunción Silva)
«Las cosas viejas, tristes, desteñidas,
sin voz y sin color, saben secretos
de las épocas muertas, de las vidas
que ya nadie conserva en la memoria,
y a veces a los hombres, cuando inquietos
las miran y las palpan, con extrañas
voces de agonizante dicen, paso,
casi al oído, alguna rara historia
que tiene oscuridad de telarañas,
son de laúd, y suavidad de raso».
(Vejeces – José Asunción Silva)
«Algo se muere en mí todos los días;
la hora que se aleja me arrebata,
del tiempo en la insonora catarata,
salud, amor, ensueños y alegrías.
Al evocar las ilusiones mías,
pienso: «¡Yo, no soy yo!» ¿Por qué, insensata,
la misma vida con su soplo mata
mi antiguo ser, tras lentas agonías?
Soy un extraño ante mis propios ojos,
un nuevo soñador, un peregrino
que ayer pisaba flores y hoy… abrojos.
Y en todo instante, es tal mi desconcierto,
que, ante mi muerte próxima, imagino
que muchas veces en la vida… he muerto».
(Resurrecciones – Julio Flórez)
I
MAÑANA-MEDIODÍA
Desde hace días llueve. Quizás años o desde la misma fundación del mundo. Aunque está acostumbrado a aquella constante lluvia que cae sobre su ciudad en formas diferentes, en ocasiones como un aguacero desgajado, otras veces como una leve brizna o como afiladas agujas que penetran las ropas y las carnes de los transeúntes; está harto de la lluvia, en especial esta mañana en que no ha amanecido del mejor humor. La lluvia es el símbolo de su muerte, él lo sabe. Si no lo matan, él mismo halará el gatillo. También se siente cansado, la falta de sueño lo doblega y por eso su rostro está demacrado. Peor con la lluvia. Tener que atravesar los barrizales que se arman en las calles y que ensucian sus botines de charol, justo los importados de Londres, le produce ira contra aquella ciudad inclemente. Da un último salto hasta la entrada de la casa y se siente ridículo. ¿Qué dirían sus amigos poetas y pintores y políticos si lo vieran saltar como un niño pálido y sucio bajo la lluvia? Alcanza la puerta de la casa de dos pisos donde tiene su oficina, se detiene bajo el dintel y extrae del bolsillo trasero de su pantalón un pañuelo de seda color lila. Se inclina, pero antes de limpiar sus zapatos echa una nueva mirada a la calle. La lluvia se precipita como si nunca fuera a cansarse de inundar esa ciudad, de llenarla de malos olores —en especial los exhalados por el arroyo de San Bruno, donde todos los borrachines, obreros y habitantes del bajo mundo arrojan sus excrementos—, como tampoco se cansará de traer enfermedades y plagas. Mejor, piensa, mejor que existan esas enfermedades y plagas para acabar con toda esta miseria.
Por «miseria», ¿se refiere a su vida, a la situación insalubre de su ciudad, a la pobreza que merodea en los ojos de los niños que pasan de tanto en tanto y piden limosnas, descalzos y vestidos con harapos por la calle Real? ¿O quizás se refiere a los borrachines y demás rufianes que salen de las chicherías y que siempre encuentra por la carrera del Perú, arrojados sobre la calle, bajo la inclemencia del frío y de la lluvia por falta de la voluntad y la dignidad que han perdido en ese licor siniestro? ¿O a los aguadores, con las múcuras en sus espaldas, que descienden de los cerros con los pies y las caras manchadas por el barro? Seguramente la miseria a la que se refiere es por todo lo anterior, pues todo ello hace parte de su vida.
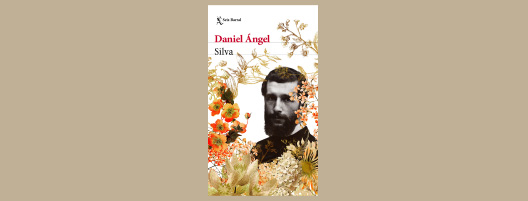
Solloza, vuelve la mirada a sus zapatos y los limpia. Se restablece y no sabe qué hacer con el pañuelo que ha quedado embarrado. Decide tirarlo a la basura cuando entre a su oficina. Abre la puerta, entra a la casa y un olor a madera vieja impregna su nariz. El contraste no es tan fuerte. Afuera olía a humedad, a tierra mojada y a mierda, adentro huele a madera recién aserrada, un poco a la misma tierra y a humedad. Nunca agarra la baranda lateral de las escaleras. Le produce escozor, siempre está llena de polvo y no sabe cuántas personas ponen constantemente sus manos sobre ella. A pesar de la lluvia, el piso de la casa está seco. Mira la baranda y, para su asombro, está limpia, ni un rastro de polvo, ni siquiera en el cristal que pende de la pared. Sube las escaleras que traquetean bajo su peso. Alcanza el segundo piso, levanta la mirada y una mujer de espaldas, agachada y con las rodillas abiertas, friega el adoquinado. Se queda quieto para hacer el menor ruido posible y mira las nalgas de la mujer que se mueven acompasadamente. Observa también el trozo de carne de las pantorrillas que deja entrever su falda y aflora una erección que no lo sorprende ni lo avergüenza. Al parecer, la mujer siente que alguien la mira por detrás porque voltea bruscamente su rostro. El poeta la detalla de forma cínica y pega sus ojos a las nalgas y a la cintura. La mujer se sonroja, se incorpora, se voltea y, con la cara pegada al piso, saluda con un murmullo débil al poeta, que no responde y que, con lentitud, sigue de largo por su lado para inhalar su aroma, el sudor que se desprende de sus poros.
Entra a la oficina. Está cansado y se deja caer sobre su sillón forrado en terciopelo rojo. Cierra los ojos y respira hondo. Se echa hacia atrás y siente la tibieza y el bienestar que le procuran la soledad. La ira se ha disipado, la erección ha desaparecido y la zozobra de aquella mañana se adormece como una ciudad luego de una tormenta. Está mejor, todo puede estar mejor, piensa. El nuevo negocio, aunque no ha producido mayores ganancias, las dará. Será rico y pagará sus deudas. Tiene confianza en sí mismo, tiene fe, no en un dios, tampoco en ninguna iglesia ni pastor. Solamente tiene fe, lo habita como una llama interior que muchas veces ha sido expuesta a la intemperie, pero jamás se ha apagado, y, por el contrario, bajo la tempestad ha incrementado su fluir candente. Con los ojos cerrados busca en el bolsillo izquierdo de su saco la petaca de plata martillada en la que guarda sus cigarrillos egipcios. La encuentra junto con la boquilla dorada. A tientas coloca uno de los cigarrillos en la boquilla y lo enciende. Deja que el humo se apodere de él, que llegue a la inextinguible llama que lo habita y la haga más fuerte. Este ejercicio también le produce bienestar, fumar siempre lo ha tranquilizado, y cuando la vida se ha puesto ruda con él, prefiere encerrarse en su estudio, que alguna vez estuvo atiborrado de libros, tomar uno al azar —preferible si llega a sus manos algo de Goncourt o de Renan y mejor aún si llegan los poemas de Tennyson—, encender un cigarrillo, y, bajo la luz de un débil fanal, quedarse leyendo por horas, hasta que lo encuentre la madrugada.
Da una, dos, tres y hasta cinco largas caladas a su cigarrillo. Abre los ojos cuando intuye que la ceniza está pronta a desprenderse. Busca con la mirada el cenicero atiborrado de colillas y arroja allí la ceniza. Se yergue y coloca los antebrazos sobre el escritorio. Tan solo con ver el sello de la notaría en la esquina superior de uno de los documentos reaparecen la angustia y la zozobra. Muerde de nuevo su labio y siente cómo el sabor herrumbroso de la sangre, que sale de la llaga que él mismo se ha abierto, se mezcla con su saliva. Nunca lo malo pasará del todo, piensa, seré siempre el desafortunado, quien no podrá vivir tranquilo. Apaga el cigarrillo y extrae la boquilla, que deja sobre el escritorio. Acaricia el pelambre de su abundante barba. Pasa las palmas de sus manos abiertas por el rostro, lo hace con fuerza en sus ojos. Tiene dos opciones, él lo sabe, no tiene escapatoria. Una, hacerles frente a sus deudas, a sus acreedores, en especial al recalcitrante católico y fastidioso anciano, Guillermo Uribe. Dos, hacer como si nada de aquello ocurriera, salir de inmediato de la oficina, echar a correr hasta el palacio, hablar con el presidente gramático y decirle que aquella misma tarde saldrá para la legación de Guatemala o adonde sea con tal de que lo saque de inmediato de la ciudad. Pero no. ¿En qué demonios piensa? ¿Qué pasaría con su madre y con la Chula? Él es su único sustento económico y moral. Estás loco, murmura, jamás podrías abandonar a tus dos viejas.
¿Qué libro, qué libro, qué libro?, se pregunta. ¿Cuál es el libro que ha prestado y a quién? Cierra los ojos y frunce el ceño. ¿Cómo olvidar dónde tiene y a quién presta sus libros? Los problemas económicos en realidad están afectando su lucidez. El libro lo tenía sobre su nochero. De París trajo una copia en castellano que regaló quizás a su amigo Sanín Cano, luego importó otro de la casa comercial Foul Frères, de la misma ciudad, que se extravió en el maldecido naufragio; sin embargo, no hace mucho la casa comercial de Rodolfo Samper le regaló una copia en francés forrada en marroquí rojo, como a él le gusta, el mismo que tenía en su cuarto. El último que estuvo en su cuarto y con quien dialogó hasta altas horas de la noche fue su primo. Su primo le pidió prestado aquel libro días atrás. Arguyó que el título lo llenaba de curiosidad. No creo, piensa el poeta, además es muy probable que no lo lea, y si lo lee, que no lo entienda, porque ni siquiera conoce bien el francés. Pero terminó por acceder y se lo entregó. El triunfo de la muerte, de Gabriel D’Annunzio, recuerda.
Se pone de pie y camina hasta la ventana cerrada. Hala el pestillo y abre el rectángulo de madera biselada hacia su costado derecho. Mira el cielo pétreo y de tono endrino. Los nubarrones estáticos amenazan con fiereza y desgajan su lluvia sobre los techados de las casas. Solamente hasta ese momento presta atención a los sonidos que invaden su ciudad. Unos jovencitos vocean abajo los diarios locales, en la oficina contigua algunos hombres cuchichean, las ruedas de un coche giran sobre la tercera calle Real y levantan el agua empozada. En la tercera calle de la Florián, algunos emboladores ofrecen sus servicios, y él aguza su oído hasta escuchar a la mujer de anchas caderas que sigue fregando el adoquinado. ¿Sería capaz de salir de su oficina y decirle que se acercara y entrara para ayudarle con algún oficio? ¿Quizás barrer o sacudir el polvo, tan solo para verla moverse y tomarla en forma desprevenida por la espalda, subirle la falda y desfogar en ella toda su pesadumbre? ¿Sería capaz de engañarla? Lo piensa por un segundo y sacude su cabeza en señal de desaprobación. ¿Desde cuándo se le vienen a la cabeza aquellas ideas? ¿Desde que su amante de ojos diamantinos regresó a París? ¿Desde que murió Elvira? ¿Desde que perdió su obra en altamar? No, no puede ser, murmura y camina hasta el escritorio, toma entre sus manos los documentos que tiene encima y los examina. Mejor ocuparse de lo importante y urgente, piensa.
Revisa una veintena de ejecuciones, de las cincuenta y dos que llegaron a recaer en su contra. La gran mayoría firmadas por el señor Guillermo Uribe, el viejo dadivoso, el rezandero que todas las noches, antes de cenar, sometía a su familia y a los comensales e invitados casuales a rezar el rosario, de forma que los hacía aguantar hambre. Y si, por desventura, le sonaran las tripas a alguien, podía estrangularlo con su mirada. O si alguno de sus invitados, fuera niño o viejo, hablara o no le diera la importancia inmaculada al acto, llegaba a sacarlo de su casa. Y siempre con la palabra de Dios en su boca, con el Nuevo Testamento bajo el brazo, hablaba como un pastor a su rebaño sobre las bienaventuranzas que recaerían sobre quienes sufrían. Por eso cuando la segunda y más amada hermana del poeta murió de forma repentina —tanto que no logró creerlo y mucho menos superarlo—, el señor Guillermo le aconsejó un sinfín de lecturas místicas y el acercamiento a Dios, además de que se comprometió a acompañarlo a la sagrada eucaristía, primero a las cinco de la mañana en la iglesia de San Agustín, luego al mediodía en el Templo de San Carlos, y por último a las seis de la tarde en la iglesia de Santo Domingo. El poeta accedió por un tiempo, pero al comprobar la ineficacia del método, desistió y se fue en ristre no solo contra el mismo Guillermo, quien posteriormente le enrostró todos los favores que le había hecho a él y a su padre, sino que al mismo Dios le propuso duelo. Una batalla que daría, aunque estuviera perdida de antemano.
Deja las ejecuciones sobre el escritorio, extrae otro cigarrillo de la petaca y lo enciende. Debe concentrarse en su nuevo negocio. Los baldosines con diseños novedosos y artísticos que copié de París serán un furor, piensa. Ya tiene en su poder la propiedad intelectual de aquel invento y las facultades legales para explotarlo durante veinte años, poder que firmó el propio presidente del país. Se sienta de nuevo en su sillón y saca el cuaderno de contabilidad de uno de los cajones del escritorio. Revisa las cuentas pendientes, los saldos y los pasivos. Ya ha entregado a Pío, su ayudante y vigilante en la fábrica, el tornillo faltante para la máquina que coce el barro. Todo debe andar a las mil maravillas. Dentro de poco terminará de pagar las deudas a Guillermo, y podrá pasar delante de su casa en un coche, mientras fuma de una pipa tallada, importada de Viena, acompañado de su madre y de la Chula, con dirección a las afueras de la ciudad, a su casa de campo bautizada Chantilly para disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Años atrás, antes de la muerte de su ser más amado, casi todos los fines de semana caminaban hasta la calle Real, donde alquilaban un coche particular y salían de la ciudad rumbo a Chapinero, donde el aire puro descendía desde los cerros, corría con libertad por el valle, atravesaba su casa de campo y traía consigo el olor virginal del camellón de los Eucaliptos y el agua de la quebrada de las Delicias, que se encontraba libre de la putrefacción de los hombres de la ciudad, y arrastraba las hojas que la lluvia había arrebatado a los árboles. El sonido de la naturaleza, de las ramas de los eucaliptos que se mecían con el fluir del viento, el crepitar de las luciérnagas y el croar de las ranas le producían una profunda sensación de introspección. Salvo los paseos que daba con su amada hermana por los caminos empedrados de Chantilly y de las extensas conversaciones sostenidas sobre pintura, literatura y música, a las que ella respondía con tal inteligencia e integridad como cualquiera de sus amigos parisinos, salvo aquella compañía, prefería estar solo, sentarse en una gran piedra o recostado contra el tronco de un árbol, cerca del pozo o de la fuente, cerrados los ojos, concentrado únicamente en el sonido del agua circundante o en imaginar la implosión de las estrellas que morían. Algunas veces, llevaba consigo la libreta de tapas de hule negro donde tomaba apuntes y escribía algunos versos, impresiones o simples preguntas sobre botánica o astronomía, que con presteza resolvía al regresar a la ciudad. Pero los tiempos habían cambiado, no solo después de la muerte de su padre y de su hermana adorada, de los fracasos económicos que lograba sortear de cualquier manera, sino después del naufragio. Tantos años había trabajado en una obra bella, concienzuda, para que esta fuera a perecer en el fondo del mar Atlántico y todo por culpa de un marinero ebrio, de un «capitán borrachín», como irónicamente lo llamaron algunos periódicos locales. Sacude el cigarrillo sobre el cenicero y deja caer la ceniza, sonríe y recuerda el Barco ebrio, de Rimbaud, recuerda la tarde lluviosa en que lo leyó en un «martes de poesía» en casa de Mallarmé. Pero esa es otra historia, murmura y vuelve su recuerdo a la pacata Bogotá, a la ignominiosa y culta ciudad en la que confluyen los grandes gramáticos de toda América, pintores e intelectuales que rieron a carcajadas cuando leyeron sus mejores versos publicados en una revista de poca monta y de poca circulación en la caribeña Barranquilla.
Siente seca la boca. Apaga el cigarrillo y deja el cuaderno de contabilidad sobre el escritorio sin prestar mayor atención a los números y nombres que aparecen ubicados en las casillas. No ha traído su té, también importado de Londres. Tendrá que salir a buscar algo de beber. Se pone de pie y se da cuenta de que no se ha quitado el saco. Nunca le había pasado. Es un mal augurio, quizás aquel seguirá siendo un mal día. Vuelve a sentarse. Se siente incómodo. Una zozobra ya conocida se apodera de él. Quiere salir de allí y sentarse en el restaurante El Castillo y beber algo y conversar un rato con alguien, con la primera persona que encuentre. Mejor si la conversación se sostiene con intrascendencias y chismes, de eso sí saben aquí, piensa, en realidad es de lo único que saben, de eso y de gramática. Pero sigue lloviendo y no tiene paraguas y no quiere ir por las calles como un loco bajo la lluvia. Ya mucho se ha comentado de él por ahí en cada esquina y han sido tantas que puede numerar aquellas habladurías: su supuesta sodomía, sus relaciones incestuosas, las burlas que hace a los demás, su dandismo y refinamiento exagerados y sus declives económicos. Tal ha sido su desespero que en varias ocasiones se ha sobreactuado manchándose la nariz con tinta antes de salir de casa, para que cuando alguien se acercara a hablarle primero se fijara en la mancha y le dijera que tenía dicha mancha, y él pudiera fingir sorpresa y pena, y disculparse con el pretexto de regresar a casa a limpiarse. Pacatos y cobardes, concluye, solo se fijan en eso, en lo que llevas puesto, en la forma en cómo hablas y en el dinero que tienes.
Necesita un té, pero no quiere salir. Mira por la ventana y llueve cada vez con más fuerza. Se pone de pie y saca cinco centavos de su pantalón. Camina hasta la puerta, la abre y observa el zaguán. Descubre a la mujer que limpia ahora las paredes. Ella lo advierte y él la llama. Ella baja la mirada cuando se acerca. Su cabello es negro y brillante, las facciones de su rostro son fuertes, lo que le da un toque de rudeza y sensualidad. Su vestido desleído, que alguna vez fue blanco, tiene manchas amarillentas en sus costados.
—¿Podría usted traerme un té de El Castillo?
—Sí, doctor —responde ella con la mirada pegada al piso.
Le da la moneda de cinco centavos y la observa alejarse. Sus caderas son anchas y se balancean rítmicamente. De nuevo quiere aparecer la erección que se amilana cuando piensa que es un canalla al no importarle hacer mojar a esa pobre mujer que deberá caminar dos cuadras bajo la lluvia tan solo por satisfacer un deseo vano. Ese es el problema de las nuevas economías, se dice. Lo aprendió muy bien en el viaje que hizo a Europa y hasta ahora lo constata. El dinero lo es todo, el ser es nada. Da la vuelta, entra a la oficina y deja la puerta entornada.
Tiene pocas cosas por hacer, pero no quiere hacerlas. Su primo le ha pedido con insistencia el informe de la fábrica de baldosines, desea saber cómo va el negocio para una posible inversión, quizás participar en las sedes que instalará en Caracas y la Costa Atlántica colombiana, sin embargo, está seguro de no querer aceptarlo como socio, porque, además de carecer de inteligencia, es facilista y tramposo. Mejor le llevo el libro de contabilidad y que saque sus propias conclusiones, con eso me lo quito de encima, piensa. No ve la necesidad de repetir la discusión sobre moral y dignidad que sostuvo con él poco tiempo atrás, ante la proposición de comprar la maquinaria y la materia prima con billetes falsos que producía algún conocido. Hasta cuentas hizo de la ganancia exuberante que tendrían, pero no aceptó, y menos lo haría si sabía que los billetes falsos los producía su propio primo. Por el contrario, lo exhortó para que dejara de andar en malos pasos y se dedicara a otra cosa, quizás entrar en la gendarmería o en el ejército, dadas su fortaleza y sus habilidades para el tiro. Pero no lo quiso escuchar y hasta ese momento seguía sumergido en sus negocios turbulentos.

Lo saca de su reflexión la mujer que llama a la puerta con tres tímidos golpes de sus nudillos.
—Pase.
La mujer entra. Está emparamada y su pobre figura se torna más desamparada aún con sus cabellos resbalándole por el rostro. Quiere ponerse de pie y abrazarla y besarla, darle calor y compañía, pero solo lo piensa y lo desea, jamás sería capaz de hacer algo parecido. La mujer deja el té sobre el escritorio, él le da las gracias y le dice con un tono de voz frágil, como susurrando.
—Al salir, cierre la puerta, por favor.
Acerca el té a su nariz y aspira su aroma. No es del que acostumbra a beber, pero le da un sorbo y luego otro. No está del todo mal. ¡Cuánto desea en ese momento uno de sus tés negros de la compañía United Kingdom Tea, que bebía en Londres por allá en agosto o septiembre de 1885! ¿Por qué recuerda con tanta claridad fechas de sucesos que ocurrieron hace tiempo y los lugares a los que concurrió?, mas le cuesta trabajo acordarse a quién le prestó tal o cuál libro hace una semana. Quizás porque los recuerdos que conserva de aquellos momentos, si no todos, sí en su mayoría, son recuerdos de momentos felices, y aquella temporada sí que estuvo llena de eventos, casualidades y encuentros afortunados. Si bien es cierto que a su arribo a Londres había gran agitación a causa del uso que daban del Canal de Suez, ya que los socialistas y los fabianos, en cabeza de William Morris, Grant Allen y John Ruskin, entre otros, criticaban con fuerza la intervención de la corona en Egipto y consideraban la usurpación del canal como un acto de piratería, por lo que presenció actos anarquistas y de rebelión en las calles de Londres. Pero aquellos eventos no hicieron mella en su asombrado espíritu como para dejar de visitar museos y galerías, donde se extasió con las pinturas de E. Burne Jones, Holman Hunt, Dante Gabriel Rossetti y en especial aquella pintura de Waller, El duelo, que conserva fresca en su memoria desde aquellos lejanos días.
Luego de su estancia en Londres y de presenciar los problemas que afrontaba esa sociedad, conoció parte de Bélgica, Italia, Holanda y Suiza, países más sosegados en los que se abstrajo en hermosos y agrestes paisajes, llenos de colorido y de historia. Cada día que pasaba en Europa comparaba de forma malintencionada las deficiencias de su país con las riquezas de los otros. Especialmente, cuando leía las cartas enviadas por su padre desde Bogotá en las que narraba los graves problemas políticos y militares que asolaban aquella pobre patria, y que arrastraban, como consecuencia, el negocio familiar a una quiebra inminente.
Por esa misma época, justo diez años antes de esta lluviosa mañana de mayo, él quería olvidarse de todos los problemas que afrontaba su país, pero esto era imposible, ya que el año de su partida a Europa las cosas no pudieron estar peor y afectaron directamente el negocio familiar. El mayor problema surgió cuando el encargado del poder ejecutivo en el Estado de Santander, Narciso González Lineros, disolvió la Convención del Estado, se levantó en armas con los miembros del Partido Liberal y terminó así con el tratado de paz que se había proclamado unos pocos años atrás, lo que significaba que el propio González Lineros afrentaba al presidente Núñez. Los levantamientos también se dieron en los Estados de Antioquia, Cauca, Tolima, Boyacá y Panamá, y se concibió así una nueva guerra civil que dejó para la posteridad cientos de muertos, viudas y huérfanos. Un año más tarde, las tropas del liberal centralista Zenón Figueredo ocupaban Honda junto con su puerto, las del rebelde Ricardo Gaitán se dirigían dispuestas a ocupar Barranquilla, y en Bogotá se daban reclutamientos forzados mientras las patrullas vigilaban día y noche la ciudad y se daban varios enfrentamientos por semana. Como su padre sufría de una extraña aflicción y en aquellos momentos era el único responsable de su familia, en varias oportunidades debió pagar considerables cantidades de dinero al Estado para salvaguardarse de prestar el servicio militar. Por lo tanto, le escribía su padre, las importaciones estaban frenadas, las mercancías con los pianos Apollo y los paños negros; el grano de pólvora y los paños ingleses para flux; el papel de colgadura y los bronces de arte para regalo, quedaban atascadas en medio del fuego cruzado luego de descargarlas en el puerto de Honda, y así pasaban semanas y meses, hasta que llegaban a la ciudad ya deterioradas.
El día que llegué a París, uno de los primeros de diciembre de 1885, también estaba lloviendo, como hoy, piensa el poeta, que bebe otro sorbo de té y enciende un cigarrillo. Allí lo recibió don Onofre Vengoechea, un anciano de ademanes elegantes, vestido perfectamente de traje negro, con la noticia de que su tío abuelo había muerto hacía unos meses. ¿Sintió zozobra?, sí, ¿sintió desazón?, también, ¿se sintió desamparado?, por supuesto. Su tío abuelo, Antonio María Silva Fortoul, era un anciano adinerado, solterón empedernido e insufrible misántropo, que pese a todo había invitado al poeta a pasar una temporada en Europa. Le indicó que se despreocupara por el hospedaje, la alimentación o gasto alguno, ya que correrían por su cuenta. Sin embargo, ni bien había arribado, se enteró de su muerte. ¿Qué haría? Tenía amigos y se hospedó algunos días donde ellos y la mayor parte del tiempo en una buhardilla de la Rue Laffitte, desde donde espiaba a las bailarinas que salían en madrugada de los cabarés. Lo bueno de todo ello, piensa el poeta, fueron los ochenta mil francos (unos dieciséis mil pesos colombianos) que les dejó a él y a su papá como herencia. También su tío abuelo, en un acto de misericordia con su padre y familia, condonó las deudas que había adquirido en su último viaje a París. Aunque aquel dinero de la herencia tardó en llegar a sus manos y a las de su padre hasta un año después de la muerte de Antonio María, debido a las argucias que su familia utilizó para no dejarlos ver un solo centavo, pudieron disponer de él para pagar las cuentas pendientes a los acreedores y abastecer la tienda con la compra de mercancía.
El poeta se mueve en el sillón, incómodo. Con el libro de contabilidad abierto, repasa con la mirada algunos de los nombres que allí aparecen, los de sus socios del nuevo negocio, el de Pío Alfaro y otros tantos, y el registro de la última compra que había efectuado, las flores que le envió a la Chula. Cuando funcionaba el almacén Ricardo Silva e hijo, aquellas cuentas y anotaciones las llevaba con más orden y pulcritud. Pasado el tiempo, con las quiebras y las catástrofes ocurridas en su vida, se dejó llevar por un desinterés que lo acongojaba y que le hacía hacer anotaciones fuera de las columnas, o mezclar los gastos con los ingresos, o escribir al lado de las columnas de pérdidas los nombres de Elvira y Julia con una letra desleída y casi ininteligible, y hasta hacer tachones, algo que antes no se permitía, pues consideraba que la disciplina en los negocios era fundamental. Pero ¿para qué el dinero?, se pregunta mientras enciende otro cigarrillo que, al aspirar, le produce dolor en el pecho. Cree que está enfermo del corazón y que la Muerte llegará en cualquier momento ataviada con su levita y blandiendo su hoz a preguntarle qué tal ha estado su día, y él le responderá que mal y que no esperaba verla tan pronto. Así llegará la Muerte, pronto, aquel mismo día, se dice el poeta y se sumerge de nuevo en su rojo sillón color sangre, y el dinero, aquel fantasma, no servirá de nada. ¿Será que, al llegar la Muerte por Guillermo Uribe, podrá este darle un cheque y comprar un par de días más de vida? No, la Muerte es implacable, no se equivoca jamás, como cuando llegó por su abuelo José Asunción, en la finca que su familiar Francisco de Paula Santander usurpó a la Independencia, tras recordarle al general Bolívar todo lo que había entregado por la liberación de su pueblo, y que, por lo tanto, merecía una recompensa. Bolívar, para sacárselo de encima le dio aquella hacienda llamada Hatogrande en la que años después también moriría su primo Guillermo Silva, quien cometió suicidio.
El crimen de su abuelo no logró resolverse hasta 1869, retardado y lento, como todo en este país, dice el poeta, cuando apresaron a Raimundo y Florentino Avellaneda, a Trinidad y Eufracio Casas y al indio Guayambuco, quienes hacían parte de la guerrilla conservadora de Guasca. Confesaron que, a eso de las ocho y treinta de la noche del doce de abril de 1864, alrededor de veinticinco hombres habían llegado a la hacienda Hatogrande, provistos unos con armas de fuego y otros con lanzas, para que los dejaran pasar allí la noche. Al recibir una negativa como respuesta, irrumpieron en el predio y vieron a los dos propietarios que trataban de escapar por el lado de las queseras del hato. Se trataba de José Asunción y Antonio María Silva Fortoul, abuelo y tío abuelo del poeta, respectivamente.
El poeta se distiende en su sillón y esboza una sonrisa. Increíble, piensa, el mismo revólver que sí le sirvió a mi primo para matarse no le sirvió a mi tío abuelo para defender a su hermano. Los dos hermanos fueron alcanzados por aquellos hombres más jóvenes y fuertes. Los sometieron, los robaron y les golpearon las cabezas con los fusiles. Antonio María logró escapar y, minutos después, regresó con el mayordomo de la hacienda en busca de su hermano, al que encontraron ya moribundo.
Así llegó la Muerte por su abuelo, recuerda, y de la herencia que le dejó a su padre no le dejaron ver un solo centavo. Todo por culpa de las mismas familias Suárez Fortoul, Suárez Lacroix, Valenzuela y Vengoechea, que por poco también roban la herencia que les dejó su tío abuelo casi veinte años después. Por eso se sintió desamparado al llegar a París y recibir la noticia de la muerte de Antonio María, porque conocía la calaña de su familia, lo ruin y avara que podía llegar a ser. Pero eso tampoco le importó, y logró mantenerse más de un año en la Ciudad Luz.
Suspira sin desearlo porque una suerte de melancolía lo invade cada vez que recuerda París, en especial sus noches, acompañado por Consuelo, aquella hermosa e inteligente mujer de ojos castaños y boca apretada, con quien recorría las calles y callejones, los boulevards y parques que se apiñaban en pequeños pasadizos que desembocaban en los prados donde se levantaría la Tour Eiffel, cuando concurrían al teatro de la Porte Saint-Martin y luego salían a cenar en cualquier restaurante de la Rue de Rome, la misma calle en la que vivía Mallarmé, a quien acompañó en varios de sus «martes de poesía», y de quien recibió como regalo los estupendos dibujos de Mareau y el libro A Rebours, de Huysmans.
(Continua siguiente página – link más abajo)

