SOBRE «NO NACIMOS PA’ SEMILLA» Y OTRAS CRÓNICAS DE ARANJUEZ

Por Gilmer Mesa *
En 1991 Medellín fue considerada la ciudad más violenta del mundo por las pavorosas cifras que manejó: 6.658 asesinatos, la mayoría de personas entre los 12 y los 25 años, una tasa de homicidios escalofriante de 388 por cada 100.000 habitantes. Para tener una idea hoy (mayo de 2019) la ciudad que reporta los índices más altos en este rubro es Tijuana en México con un porcentaje de 138.26 por cada cien mil habitantes, seguida de cerca por Caracas en Venezuela con 121.19. De manera que aquel nefasto año, Medellín triplicaba con creces las cifras más aterradoras del mundo actual donde se disputan guerras inclementes en medio oriente, un país vecino se va al abismo sin remedio aparente y México se desangra sin cesar por motivos similares a los nuestros de otrora.
La ciudad disputó una guerra sin cuartel entre el Cartel y el Estado en donde los muchachos de los barrios populares eran el frente recusable con el que nutría su trinchera el bando advenedizo, los descartables de siempre. Mientras el mundo miraba con asombro y estupor esos números impersonales, nosotros en el barrio le conocíamos la cara a esas cifras, tenían el rostro del vecino, del compañero, del esposo, del hijo o del hermano, centenares de muertos que engrosaban estadísticas para nosotros eran pérdidas irrecuperables, llantos de madres, pánico en la calle, desconfianza constante.
La radio divulgaba extinciones suburbanas, el periódico nombraba al barrio con recelo, las instituciones desconfiaban del pobre y del joven por serlo, nos tocó aprender a vivir bajo sospecha, a levantarnos con el rumor de muerte respirándonos en la nuca y a blindarnos entre todos a punta de cariño, porque a pesar de todo estábamos felices. Éramos excluidos de una ciudad que para muchos empezaba en el sur y concluía en la Alpujarra [1], mutilando la mitad que daba al norte. Para todos los que crecimos en esa nefanda década que iniciaba con las cifras negras en rojo, el segundo viernes de abril, pasado el mediodía, ocurrió algo inédito en la televisión colombiana: en el canal regional sacaron un programa que hablaba del barrio con indulgencia, en donde los protagonistas no eran actores ni cantantes famosos sino gente de a pie, vecinos, artistas callejeros y una pléyade de gente común y silvestre. «Arriba mi barrio» fue un descubrimiento para nosotros, que las únicas veces que habíamos visto en el barrio una cámara fue de cuenta de algún noticiero avenido a reportar un crimen o a cubrir el arresto de algún duro. Los presentadores eran una dama elegante con arrastrado acento paisa y un tipo amable, cercano a los treinta y con bigote llamado Alonso Salazar. Fue la primera vez que escuché su nombre y supe, porque en la trasmisión lo mencionaron, que había escrito un libro llamado No nacimos pa’ semilla. El programa concluía con una película, que desde ese día nos convocó a todos los muchachos de la cuadra cada ocho días frente al televisor. A los dos meses y medio de esa primera emisión mi hermano mayor se volvió un número más de la escalofriante cifra de muertos de la ciudad, cuando fue asesinado el cinco de julio, viernes. Después de ver juntos el programa de Alonso, salió a sus cosas en la calle y no volvió nunca más. Desde ese día, mi vida se opacó, me desgané de todo y me limité exclusivamente a rastrear su recuerdo en cada cosa que hacía, como una suerte de arqueólogo nostálgico de momentos vividos con él.
Ahora que lo pienso fue una lucha vital de algo adentro de mí para salvaguardarme del odio y la angustia inexorable que palpitaba en cada cosa que hacía con desgano; sin embargo, mantuve la costumbre de revisar el programa cada semana y ver las películas que pasaban. Las miraba sin entusiasmo pero me servían para vincularme con él de alguna manera extraña a través del recuerdo.
Al poco tiempo la desidia me arrimó a otros caminos y dejé de ver el programa por un tiempo, cuando volví a sintonizarlo ya no estaban Alonso ni la dama elegante en la conducción y ya no me interesó tanto. Pronto lo olvidé como a casi todo lo que quería en aquella época de amores transitorios. No volví a saber de aquel joven periodista por algún tiempo hasta que tres años más tarde, siguiendo la inercia de los días, llegué a once y el profesor de español nos puso a leer un libro que según decía en clase hablaba de personajes típicos del barrio. Su nombre No nacimos pa semilla; y su autor, Alonso Salazar. Volví a recordar el programa de los viernes pero eso no fue suficiente para incentivar mi entusiasmo; nunca leí el libro recomendado y a la hora de hacer un ensayo, Muñetón, un compañero al que le gustaba leer, me anotó en su equipo y pasé la nota. Sin embargo, el trabajo escrito era apenas la mitad de la evaluación, a la hora de exponer el trabajo no di pie con bola y el profesor descubriendo el timo me quitó lo ganado, al igual que a mi solidario compañero, por alcahueta.
El Muñe, por no meterme la mano de la rabia que tenía, me regaló el libro y me dijo que lo leyera así fuera para reivindicarme con él. Así llegó a mis manos una edición pirata de pasta gris con una pintura colorida en la que un muchacho cabalga una moto con una calavera a la espalda, misma que conservo hasta hoy y que empecé a leer sintiéndome presionado por la culpa. En el primer párrafo encontré una descripción que me deslumbró «Sobre la luna redonda se dibuja la silueta de un gato sin cabeza que cuelga amarrado de las patas. En el piso, en una ponchera se ha recogido la sangre». Nunca antes había conocido un inicio de un relato tan cautivante, la verdad no conocía muchos libros pero sí muchos inicios, mi relación con los libros llegaba hasta la primera hoja y muchas veces abandoné por no encontrar nada que me hiciera continuar la lectura. En el colegio los libros que obligaban a leer eran anacrónicos y pesados. Esta vez no solo continué leyendo el capítulo, sino que logré terminar el texto completo, una proeza para un reincidente contumaz en abandonos literarios; además me gustó lo que decía, sus historias y la manera en que estaban contadas. Fue el primer libro que disfruté, hablaba de cosas que estaban vivas aunque su protagonista era la muerte, las voces de sus páginas se adentraban en tragedias cotidianas develando su magnitud, sin detenerse en la truculencia superficial que enfatizaban la prensa, la radio y la televisión, sus personajes entendían lo azarosa que era la realidad y la miraban a la cara intentando sacarla adelante sin culpar a nadie, sobreviviendo al entorno, lo mismo que yo percibía a mi alrededor: un montón de gente en la lucha por sobrevivir con historias pegadas a la espalda como lapas que intentaban sacudirse sin conseguirlo y tenían que aprender a continuar con esas rémoras fastidiosas encima, sin exhibirlas ni valerse de ellas para conquistar indulgencias o beneficios, personajes naturales extraídos del mismo paisaje despiadado, solidario y muchas veces caníbal que veía en la cuadra, en la esquina, en el barrio.
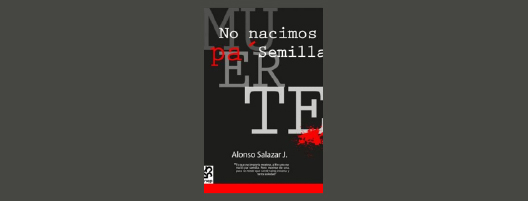
Las situaciones descritas eran similares a las que me contaron mi hermano y sus amigos, desenfadadas y tórridas al mismo tiempo, desarrolladas en un ambiente hostil pero afectuoso, una mezcla al parecer imposible pero común en mi entorno; su manera de relatar también era natural, orgánica, sin juicios ni abstracciones, fluida como agua de tormenta que emparama sin revelar su origen. Lo leí sin tener en cuenta a su autor porque las descripciones trepidantes de infiernos cotidianos que aparecían en cada página no eran interrumpidas por ningún ojo avizor, ni guiadas por estimación de nadie, solo al final pude remirar la portada y ver que el Virgilio de ese dantesco viaje era Alonso Salazar, aquel presentador del programa de entrañable recordación. El libro me quedó en la cabeza muchos días y sentía por él algo parecido al afecto, aunque no volví a releerlo, lo mantenía cercano en la mesa de la casa que servía de comedor, escritorio, mueble de televisor y exigua biblioteca, apretujado entre la Biblia, la Constitución reciente, un diccionario de inglés Chicago y dos libros de Og Mandino que eran todo el arsenal literario de mi familia. Ahí pasó muchos años en los que yo logré interesarme en el deporte y por ese medio entré a la universidad a estudiar insensatamente una ingeniería que a poco de empezar me mostró lo que no quería ser en la vida, y de nuevo me sumí en la apatía.
Tenía casi 20 años, el apasionamiento inicial por el deporte decayó y estaba seguro de que no quería estudiar más álgebra lineal, ni geometría analítica. Estaba sentado en el comedor de mi casa planeando la mejor manera de decirle a mi madre que no iba a tener un hijo ingeniero, cuando de pronto voltié la mirada y me encontré de nuevo con el lomo gris con letras verdes del libro de Alonso y lo recuperé de su estrechez de años, volví a leer el inicio y de nuevo me pareció increíble al cabo del tiempo. Lo leí de un tirón esa noche y la mañana siguiente y ahí supe que tenía que estudiar algo que tuviera que ver con los libros, o mejor dicho con libros como ese. Sabía que leer historias así me gustaba, me inscribí en filosofía sin saber muy bien qué era. En el colegio en los dos años que vi esa asignatura solo leímos los Aeróbicos espirituales del padre Gonzalo Gallo, pero entendía que en esa carrera se leía y con eso me bastaba.
El destino que siempre había sido perro esta vez me hizo un guiño y me arrimó a personas que delinearon mi rumbo: Beatriz, Juan Diego y David, fueron los tres grandes compañeros que encontré. Eran bragados lectores, que sabían de Nietzsche, de Schopenhauer, de Kafka, me mostraron libros increíbles, autores tremendos, hablaban con propiedad de temas rigurosos, mientras que yo solo sabía algo de la historia de la salsa por haberme pasado más de la mitad de mi vida escuchando Latina Estéreo y apenas había terminado el libro de Alonso que además era el único que me había gustado, por lo que me sentía algo relegado. Sin embargo, ellos nunca me exigieron nada, ni alardeaban de sus conocimientos, antes bien quedaban fascinados cuando les hablaba de las historias del barrio, de salsa y del libro de Alonso, de Toño y sus trece muertos, de su madre encubridora y cómplice, de don Rafael y Ángel, y como la justicia por mano propia termina acabando con la propia mano; de Julián y su acerbo criminal, de Bellavista [2] «La universidad del mal» y de los «Suizos» o sicarios suicidas que nunca pudimos entender su afán de prosperar con la muerte propia. Todos lo habían leído pero, me confesaron, les faltaba el sustento pasional y vivencial con que yo se los contaba para comprenderlo. Ellos con su amistad y su manera particular de darme un sitio, sin otro atributo que ser yo mismo me hicieron entender que me gustaba contar historias y que las únicas historias que vale la pena contar son las propias, como lo hizo Alonso, sin pretensiones didascálicas ni enarbolando juicios, muchas veces les conté las historias de La cuadra entreveradas con las de No nacimos pa’ semilla, y con las de canciones de Rubén Blades, en esa cafetería vetusta del bloque doce de UPB [3] surgieron todas las leyendas que intento recordar ahora en forma de libros.
Alonso Salazar y su libro siempre estuvieron orbitando a mi alrededor en mi juventud, sin darme cuenta y sin proponérselo me ayudaron a formarme. El tiempo pasó, las guerras internas siguieron sin tregua y las externas están aún vigentes. Yo he decidido escribir hasta que me muera y Alonso ha participado en política, ha escrito otros muchos libros de similar calado y tanto o más importantes que «No nacimos pa semilla»; pero para mí ese libro es fundamental y fundacional para entender lo que somos como sociedad, ahí está contenido lo que Ingmar Bergman llamó El huevo de la serpiente, del viborario en que vivimos.
No hace mucho conocí al autor en persona en una visita que hizo a mi barrio Aranjuez, donde pudimos hablar de lo que estábamos haciendo. Después nos hemos visto en un par de encuentros literarios que solo han servido para confirmar lo que en su momento solo alcanzaba a sospechar: que él es un intelectual en el sentido estricto de la palabra, alguien que se dedica a la reflexión crítica sobre la realidad que le tocó vivir y comunica su pensamiento con el fin de influir positivamente en ella, sin otra pretensión distinta que el servicio social, sin el aura vanidosa y frívola que cubre a quienes ostentan ese epíteto. Hace poco por iniciativa suya presentó mi obra La Cuadra en una librería de la ciudad y estoy seguro que él no supo lo importante que esto fue para mí, ni lo mucho que le debe mi libro al suyo. Espero que este escrito sea una humilde manera de reconocérselo.
LA CACICA INFIEL
Hay en el altiplano Cundiboyacense una laguna a la que los indios muiscas veneraban próvidamente, sin miramientos de frugalidad.
Guatavita fue la esposa infiel del cacique homónimo, quien fuera sorprendida por este en brazos de su amante, un joven y apuesto guerrero del cacicato. La afrenta precipitó un castigo ejemplar para ambos. El amante fue emasculado y las partes cercenadas fueron adobadas con los guisantes más extremos y servidas en cena ritual, para ser consumidas por la adúltera, en medio de las burlas del resto de la tribu.
Una vez hubo terminado la nefanda pitanza, la cacica humillada por su deshonra y aherrojada por la culpa, decide, como postrer acto de dignidad, arrojarse a la laguna, de donde emerge cada año convertida en serpiente o dragoncillo, para predecir algunos acontecimientos del pueblo. En su memoria los indios celebraban «el dorado». Ceremonia en la cual el cacique epónimo ungía todo su cuerpo con resinas y se espolvoreaba oro, cubierto por el polvo de los dioses se internaba, acompañado de algunos sacerdotes, en la laguna, para realizar el rito que consistía en arrojar al agua muníficas ofrendas de su peculio en oro y esmeraldas, luego se sumergía para exfoliarse el precioso metal mientras los sacerdotes intensificaban las oraciones y cantos y la multitud congregada en la orilla encendía hogueras que se elevaban al cielo y viciaban el aire de todo el contorno.
De acuerdo con los narradores indígenas, el cacique buscaba con sus inmersiones anuales un reencuentro venéreo con su amada, a la que, a pesar de su perfidia, extrañaba hondamente, y con sus magnánimos ofrecimientos, estipendiarla por haberla conducido a tan infausta morada, donde deberá permanecer hasta la consumación de los siglos.

Los conquistadores españoles, en su delirio aurífero hicieron de este mito la entelequia de sus aventuras. Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federmann fueron algunos de los que condujeron insensatamente a sus huestes, por parajes inhóspitos en busca de «el dorado», sin comprender, ni siquiera sospechar que el verdadero tesoro de los muiscas, al que aludía el mito, no era material sino conceptual, un precepto que entendía que la felicidad conseguida en tálamo ajeno es engañosa y entraña padecimientos perpetuos e insufribles y que toda mujer infiel esconde en su interior a una serpiente ávida de oro.
OTRO INFIERNO
Al morir Gilmer Mesa fue directamente al infierno, sin detenerse en concesiones transitorias, ni en exordios purgatoriales, los médicos le habían advertido, que de no cesar el consumo de las cantidades industriales de alcohol con que solía acallar su prolija depresión, su organismo colapsaría irremediablemente. La noche de su extinción lo encontró entre la más profusa absorción etílica, el dolor se instaló en su vientre como nunca antes, fue ganando en viveza, hasta que le provocó la pérdida total del sentido. Se despertó aturdido en medio de un virulento bullicio que identificó como la imagen que atormentaba sus más sórdidas pesadillas, el sabor a sangre en su boca y el torrente que palpitaba en sus sienes no le permitía pensar con claridad, se acercó a uno de los bultos que lo rodeaban y le inquirió sobre su paradero, el ente le respondió con una sarcástica sonrisa: estas en el infierno, y luego desapareció entre la masa amorfa de espectros que se confundían entre sí.
El eterno beodo tomó conciencia de su precaria condición y sintió el terror primigenio de quien desemboca en la muerte. Observó, no sin asombro que este infierno no coincidía en nada con sus lecturas del lucido Dante y los santos cristianos, ni siquiera con el apartado ilustrado por Dino Buzzati. Era un lugar de áridos decorados, con paredes blancas inmaculadas, pero atiborrado de gente que se confundía en su automatismo. Los examinó buscando algún personaje famoso, como era de esperarse en la idea que se había hecho del averno, pero no encontró ninguno, solo estos seres andróginos que aunaban esfuerzos por mostrarse felices aún a costa de parecer estúpidos. Todos al unísono esbozaban burdas sonrisas más cercanas a la mueca grotesca que a la representación del placer. Desterrando de sí todo pudor se exhibían en patéticas contorsiones que atraían con celeridad la aprobación y el contento de todos. En este infierno se alertaban los sentidos, no porque fueran excitados sin límite, sino por todo lo contrario, porque allí todo era uniforme, los seres exhalaban idénticos olores desteñidos, los movimientos eran una perfecta coreografía, al son de una melodía que no avanzaba de un eterno e incesante arpegio electrónico. Las palabras eran iguales, mecánicas y decían siempre lo mismo, todos lucían ese color cetrino propio de los cadáveres. Los seres en este lugar eran uno repetido hasta el cansancio y la vida era iterativa y perenne.
Gilmer sintió en toda la extensión de su ser el castigo absoluto de saberse condenado a una eternidad monótona e invariable. Supo que sus pecados serían purgados a través de la reiteración de la nada, pensó en Sísifo y en Prometeo y entendió que la ironía de la condena está dada no por la futilidad del esfuerzo sino por la futilidad del condenado, y que el infierno es una simple metáfora del despropósito y la inanidad de la existencia.
En determinado momento, estos seres infernales detuvieron sus movimientos y se desplazaron por un estrecho túnel que conducía a una tenue luz. Gilmer los siguió convencido de la inutilidad del desplazamiento. Al traspasar una puerta afluyó a una calle, se dio media vuelta y sobre el postigo leyó una inscripción de neón que decía: «Discoteca El Infierno».
MADAM CASIOPEA
Madame Casiopea fue la hechicera más prominente de Aranjuez. Los mayores creían en ella y sus menjurjes con obtusa devoción. No hubo familia que no menoscabara el patrimonio de sus vituallas para consultar a la bruja. Ella prometía la cura de extrañas enfermedades, el regreso y posterior humillación de maridos apóstatas, la prevención del mal de ojo, salamientos y enyerbes de todo tipo, a través de la aplicación enérgica de unas pócimas mágicas de diferentes colores compuestas con yerbas traídas del Putumayo de donde se decía oriunda. Estos potajes, tiempo después me lo confesó en secreto, no eran otra cosa que una robusta mezcla de árnica, cultivada en materas en el solar de su casa, con metanol y su íntima policromía obedecía al uso de la anilina vegetal que conseguía en la Placita de Flórez. Si bien esta planta es benéfica en caso de resfriado y de algunas dolencias musculares menores, es comprobada su incompetencia contra una espina dorsal maltrecha, sin mencionar su ineficacia en dolos amorosos y contrariedades de la suerte. Pero aun así Madame Casiopea y sus ungüentos hicieron carrera en el barrio, en parte por sus cualidades en el arte del sainete y la estafa, pero también por la credulidad de los pobres, que necesitan explicar su precaria condición con el olvido de la diosa fortuna y buscan afanosamente reconquistar su estima y su venia acudiendo insensatamente ante embaucadores de toda laya.
Mi padre, un creyente relapso de este tipo de infundios convirtió a la pitonisa en una suerte de protectora mágica y tutora de nuestra familia. No había decisión de importancia en mi casa que no estuviera precedida y tamizada por el consejo de la sibila. Aún hoy mis padres aseguran que no fui apto para el servicio militar, no por una várice testicular que me impide hacer fuerza, sino por la unción copiosa del potingue salvador que preparó especialmente para la ocasión Madam Casiopea y que me fue suministrado tres veces diarias las dos semanas anteriores al examen médico y quizás tengan razón, pues el día del reclutamiento todos los militares y doctores retrocedían espantados diciendo: «llévense a ese muchacho que con ese olor debe de estar enfermo».
La adivina era una charlatana pero era buena persona y por eso se convirtió en un personaje querido e imprescindible en el barrio. Por su consultorio pasaron todos los entuertos del vecindario, y como fue una confidente discreta llegó a conocer el mapa sentimental de todos los vecinos. Así pudo vaticinar acontecimientos siguiendo el simple instinto y la lógica. Sabía que una mujer se la estaba jugando a su marido y le comunicaba a este que pronto sufriría un desengaño amoroso, a los pocos días el afligido cornudo entre sollozos daba fe del prodigio. De esta manera ganó prestigio de agorera infalible e incrementó su clientela con gente de otros barrios que entraban a su despacho con rostros cuitados y salían sonrientes con su pote de colores bajo el brazo.

Pero como todo se marchita y se corrompe, Madame Casiopea se hizo vieja a la par de nuestros padres y las visitas de sus clientes al consultorio se hicieron cada vez más esporádicas hasta que ya nadie la volvió a visitar: unos porque sin importar cuanta pomada Casiopea se untaron o ingirieron, no pudieron detener la avasallante arremetida de la muerte; y otros, porque sus hijos crecieron y los mudaron a otros barrios sin brujas y sin alma. Hasta que ella misma murió solitaria, pobre y vieja, convencida de que en medio de tanto fingimiento algún poder maravilloso debía tener, que la hizo pasar de ejercer como prostituta de baja estofa en una cantina de Zaragoza, llamada Casiopea, a ser una mujer honorable y poderosa que enderezaba historias en Aranjuez.
ARANJUEZ DE MADRUGADA
Cuentan los abuelos que por las calles de este barrio, a altas horas de la noche salen espantos de su retiro atávico a pasear su tristeza, camuflándose entre los borrachos y las suripantas que pueblan las esquinas esperando el alba. Muchos son los que aseguran haberse encontrado con seres de ultratumba en horas agónicas de la noche, cuando es más profunda la oscuridad.
Uno de tantos anocheceres buscaba su morada Filiberto, el conocedor de atajos, algo aturdido por la diligencia etílica de la que había sido presa, cuando frente a él se posó una mujer que sobrepujaba hermosura, con una mirada que transmitía un dolor ancestral que laceraba sin tregua las vísceras. Iniciaron una conversación que pronto los llevó de la risa y los lugares comunes a insinuaciones más directas y apasionadas. Apremiaron los besos y diligenciaron expeditamente los engorrosos trámites de la seducción, que a estas horas se tornan menos burocráticos, buscaron refugio a la vera de un significativo tilo para amarse con pasión desmesurada. Casi con desesperación, alcanzaron el clímax con sincronización suiza y cayeron en una suerte de siniestra orfandad, en el reposo de la incesante saturnalía. Filiberto entornó sus ojos y tomó aire. Al abrirlos, su amada había desaparecido, miró a su alrededor y comprobó su abandono, se vio ridículamente desnudo y en soledad. Se descubrió capturado por un vertiginoso terror. A punto de desmayarse logró recuperar su ropa y sus estribos y se dirigió a su casa, en donde luego de la ingesta de un par de Valium logró conciliar un sueño intranquilo, poblado de imágenes caóticas de las mujeres que quiso amar y no pudo.
Filiberto aún hoy se debate entre creer en espantos o presumir que las únicas mujeres que amamos realmente no pertenecen a este mundo.
NOTAS
[1] La Alpujarra es el centro administrativo de la ciudad de Medellín, ubicada cerca del centro geográfico del valle donde se ubica la ciudad. N. del e.
[2] Bellavista es una cárcel situada al norte de Medellín, en la ciudad de Bello. N. del e.
[3] Universidad Pontificia Bolivariana. N. del e.
__________
* Gilmer Mesa nació en Medellín, Colombia, en 1978. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Es docente universitario desde 2007, y actualmente es profesor de Ciencias Políticas y Geopolíticas en la UPB y desarrollo sostenible en el Tecnológico en Antioquia. Su primera novela, La Cuadra, ganó el Premio Cámara de Comercio de Medellín, en 2016.
Facebook: https://www.facebook.com/Gilmer-Mesa-277893089441524/
