SUEÑO DE UNA NOCHE DE OTOÑO

Por Frederick A. de Armas*
Una señora, una anciana, con su bata azul, se deslizaba temerosamente por los pasillos del hospicio. Me miró sentado en el cuarto de mamá. Yo seguía hablando con mi madre, felicitándola por su nueva pintura que había ganado el primer premio ––la mejor de todos los hospicios en el estado de Iowa—. Quería seguir hablándole, pero la otra anciana no dejaba de observarme. Se paró en el pasillo, sus ojos inmensos bebiendo mi cara; cambió de rumbo y entró. Pensé que a lo mejor era amiga de la compañera de cuarto de mamá. Pero siguió caminando hasta llegar junto a la ventana donde estaba sentado. Se acurrucó en la cama de mamá, mirándome aún más ávidamente. De repente, comenzó a sollozar. «Mi niñito, mi niñito. Es tan pequeñito. Se va a morir, ayúdame, ayúdame». Mamá no comprendía lo que ocurría. La mujer me había agarrado el brazo, y seguía pidiendo ayuda, y, no sabiendo cómo consolarla, le acariciaba la mano. Después de un rato, vino la enfermera a llevársela. No se quería levantar hasta que me ofrecí a ayudarla. No la he visto más ni he llegado a saber su nombre. «Mamá, mira tu pintura, qué linda». «Sí, muy linda, ¿yo la pinté?» «Sí, ¿no recuerdas? Has pintado muchas». «¿Me gusta pintar?»
Para quien quisiera visitarla, la casa de Carolina Vívez era muy fácil de localizar. Situada en el centro del Vedado, uno de los más codiciados repartos de La Habana, el hogar de dos plantas relucía de blanco y llevaba puesto un elegante sombrerito de tejas coloradas. Un balcón a lo colonial decoraba el frente y un jardín con árboles frutales atraía la sombra en días de mucho calor. Esta confortable vivienda yacía justo en medio de una cuesta que bajaba hacia el malecón. Aunque desde la Calle Trece era difícil llegar a ver el mar, la señora Vívez a veces subía a la azotea a darse baños de sol y, sentada en su chaise longue, podía disfrutar del azul del Caribe. Carolina no hubiera querido vivir en otra parte de la ciudad. El Country Club era de gente o muy engreída y siempre emperifollada o de gustos estrafalarios. Si viviera allí tendría que construir una casa más grande y más suntuosa de lo que le apetecía. Para ella, el exceso, no era refinado; lo más grande y descomunal no era lo más distinguido; ni lo más adornado era lo más bello. A Carolina le apetecía vivir en un justo medio, vivir la vida que le correspondía, con elegancia y decoro. El reparto de Miramar sí tenía casas de su gusto, pero no contaba con tiendas ni cines, ni restaurantes. Los únicos sonidos que se escuchaban eran el murmurar de las amas de casa, el chillido de los niños mal educados y los pasos de los maridos que se apresuraban a ir y venir del trabajo o de las casas de sus amantes. El Vedado lo tenía todo: mansiones señoriales y distinguidas se erguían junto a colegios exclusivos como Baldor y La Salle; cines elegantes como Trianón se situaban junto a edificios de apartamentos de gran lujo; la ópera estaba casi en la esquina; y hogares plácidos y confortables como el de Carolina, descansaban sobre suaves colinas.
A esas horas de la madrugada no había ni una luz encendida. La señora Vívez dormía tranquilamente, mientras que su amiga francesa, reposada en una cama inmensa, en la habitación adyacente, soñaba con su lejana tierra. En un dormitorio mucho más pequeño y apartado, Antonia la criada, dormía feliz. Sabía que en La Habana no había puesto tan bueno como el suyo. Su señora era muy sensible y no requería mucho —no era como esas mandonas o esas histéricas de que le hablaban sus amigas—. Y, la señora francesa que ya se quedaba en la casa desde hace años, aunque algo quisquillosa, siempre estaba leyendo o escribiendo. Roncando dulcemente, Antonia esperaba ya la mañana, cuando prepararía los desayunos y los llevaría a ambas mujeres, cada una en su elegante habitación. Luego ella disfrutaría del suyo sin interrupción: un café con leche aromático que ya lo podía saborear en sus sueños, un jugo de naranjas, pancakes como le gustaban a su señora, huevos pasados por agua y algún otro antojito. Antonia lo disfrutaría tanto como su ama, sabiendo que ella era una criada de calidad.
Una débil luz callejera apenas iluminaba el poste donde se encontraba la morada de la señora Vívez; ni siquiera relucía contra las paredes blancas de la casa. Y no hacía falta, pues ni un ser humano andaba en busca de esta placentera vivienda a las tres de la madrugada. A pesar de las fragancias tropicales que aún en la oscuridad emanaban de las dormidas flores para entremezclarse con la suave brisa; a pesar de que el no tan lejano murmurar de las olas, cuyas fieras y majestuosas olas se rompían en chorros de gozo ante las rocas que guardaban el malecón de La Habana; a pesar de que el tranquilo viento penetraba por las persianas, retozando con el salitre; a pesar de que la ligera y melancólica humedad recogía y suavizaba sonidos y aires para saturar a los seres dormidos con sus mantas de silencio; a pesar de un pegajoso silencio que aturdía a las palmas cuyas pencas, armonizando con la brisa, bailaban con la noche; a pesar de que el galán de noche todavía supuraba insólitos e imposibles aromas de sus muchos racimos de blancas y verdosas flores induciendo un lujurioso letargo; a pesar de que estos jazmines, señoreando la noche, suspiraban con olvido; a pesar de que en la habitación, la dama envuelta en sábanas de oro, dormía con la languidez de una princesa de antaño; y a pesar de que todos los muebles y adornos de la señora Vívez saboreaban el momento más tranquilo de la madrugada, y danzaban inmóviles con el suave vaivén de aire; algo, algo imperceptible y violento, algo sin alma pero con pasión, algo con mando y devoción, emanaba de la tierra queriendo hacerse sentir. Ese algo quería que el viento aullara con dolor; que las olas se rompieran con ardor; que las palmas se enfurecieran, estremeciendo sus melenas de pencas con ajenas fierezas; que las mismas flores, en vez de agradar suavemente, rememoraran el dolor pasado. Ese no sé qué, pues, filtrándose por las cortinas, insinuándose entre las sabanas, llegó casi sollozante ante su deidad. Como un mercader de ricas, pero trágicas mercancías, le mostró a la dama su más preciosa posesión. Se la ofreció a ella y con una gran reverencia, hizo que el suave viento se convirtiera en vendaval. Carolina que en sus sueños ya se deleitaba con el divino y fatídico regalo, no pudo gozarlo por mucho, pues despertó agobiada por la ventolera que la sacrificaba a esta nueva tormenta. Es así que los humos de leyenda se inmiscuyeron en la vida de esta apacible, aristocrática, y sencilla señora cubana.
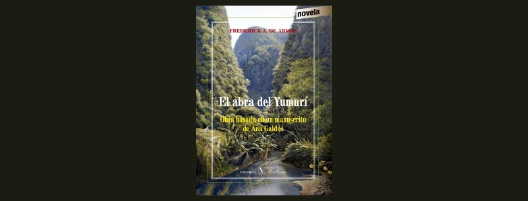
El cuadro… sí, el cuadro había de encontrarlo de tal y más cual medida y debía representar un paisaje apropiado para decorar el salón de su casa de veraneo. Y el pensamiento de Carolina Vívez en esa mañana del viernes, 17 de octubre de 1958, seguía concentrado en una idea fija. Como tema principal debía hacer gala de una resquebrajadura de la tierra en medio de la que apareciera una masa compacta de agua de río, de mar o lago, atrayentes como para caminar con fe sobre ellas. Tal era el efecto que Carolina se empeñaba produjera en ella el cuadro que buscaba. ¿Por qué? ¿Qué afán era ese? Un sueño delicioso y enigmático la había despertado con la voluntad de acción. Un no sé qué hacía que se le antojara buscar ese lienzo, ese paisaje pintado, por todo el mundo, o por lo menos por toda la isla. Así se le antojaba y ella no tenía muchos antojos. No sabía que este capricho venía de muy lejos; que era parte de la tierra donde vivía, del mar que la rodeaba, del aire que respiraba y del fuego que corroía muchos corazones. Parecía que buscaba un paisaje bello, tranquilo, pero lo que buscaba era una leyenda, algo que se retorcía de dolor y desesperación en la noche tropical. Era una antigua y olvidada patraña que tocaba a la puerta del presente queriendo rejuvenecer.
* * *
Era sólo un pequeño salón, situado en la esquina de un apartamento algo polvoriento con muebles desgastados y paredes empapeladas de verde amarillento; pero aun así, era un lugar inviolable. Allí venían las tres mujeronas a jugar canasta el tercer viernes de cada mes, y cada vez invitaban a una diferente víctima. Es verdad que también jugaban en otros sitios, pero este era el salón que guardaba la magia de los antiguos. Aunque ellas no tuvieran ni dinero ni belleza, estas tres cincuentonas sabían muy bien que eran indispensables en toda fiesta de sociedad en La Habana. No había quien dejara de invitarlas, pues las consecuencias serían devastadoras, funestas. Ese día de octubre, las tres canasteras estaban muy disgustadas pues su invitada no había venido, mientras que ellas habían llegado a tiempo, más que a tiempo. Habían llegado temprano porque querían sacarle todo el jugo posible a su muy sabrosa huésped; pero allí estaban, abandonadas por esa mujer. Ella pagaría sus fechorías. Las tres suspiraron al mismo tiempo y se dispusieron a tejer una manta con estrambóticas figuras mientras que las barajas permanecían en la mesa. El dos de espada señalaba antiguos o futuros robos y violencias; el dos de diamante nuevas pasiones; mientras que la reina de trébol tenía que ser la Condesa. Clotilde había dejado caer la baraja y esto era lo único que mostraba; la había dejado caer en esa mesa tan preciada por las tres canasteras, mesa de maderas muy costosas con incrustaciones de marfil y negro ópalo, con adornos que impresionaban a otros. Tres sillas negras con respaldos de piel las reconfortaban. La cuarta estaba vacía. La invitada que se sentaría allí podría observar la única decoración del salón. Se trataba de una pintura ya oscurecida por los años. Aunque todas sus invitadas querían dudar de lo que les decían las canasteras se cohibían de hacerlo, ya que sabían lo vengativa que eran. Nadie, pues, ponía inconvenientes a la descabellada afirmación de estas tres señoronas. Afirmaban que la pintura era la versión más fidedigna de Las hilanderas de Velázquez. Se sentían así muy dueñas de la cultura. Hace tiempo que admiraban ese precioso objeto de arte por el que habían pagado todo el dinero que no tenían. Lamerens, el anticuario de Matanzas, les aseguraba que era un original. Algunos de sus huéspedes se atrevían a apuntar que faltaba una figura, la de Palas Atenea, la diosa que había condenado a Aracne por haberla desafiado. Aracne era sin duda la mejor de las tejedoras, y sus imágenes de los amores de Júpiter eran fascinantes. Esta versión no se limitaba a mostrar sólo uno de los amores del dios. Descubría varios para así alabar el arte de Aracne. Y ellas, las tres canasteras, se consideraban, entre otras cosas, sucesoras de Aracne. Su función en la sociedad habanera era la de sonsacarle todos sus secretos, fueran de amor, temor, ruina o violencia. Recogían un suspiro aquí, una mirada allá, y una palabra que se escapaba de la boca de alguien en el delirio de una fiesta. Lo mucho que se deslizaba en un juego de canasta servía de base a todas sus murmuraciones. Todos estos hilos, los iban tejiendo en realidades que susurraban al mundo. Nadie quería ser parte de los tapices de chisme e intriga de estas tres canasteras. Por ello, los habaneros siempre les llevaban sabrosos bocados de maledicencia, todo lo que sabían de otras personas para así estar a salvo, para así quedarse fuera del tapiz. Y las canasteras estaban muy orgullosas de sus tapices. Algunos eran algo escandalosos. Insinuaban cositas del secretario de la Condesa o de la hija de una gran figura. Otros hilos eran funestos pues hablaban del Comandante con sus botas negras y su pitillera cubierta de piel humana, proveniente de los muertos o torturados en sus calabozos. Susurraban muy en secreto los oscuros deseos de ese cruel y vicioso ser. De su hermana Felicia, todavía estaban averiguando muchas y jugosas impertinencias; y de esa engreída Carolina, de esa se iban a vengar. Se creía la muy sabia con sus articulillos en el periódico. Se creía la gran señora con sus apellidos grandilocuentes. Pero, intuían circunstancias escandalosas en su pasado. Había mucho que averiguar. Y ¿qué decir de los asesinatos de antaño? Pues eran asesinatos que seguían cometiéndose sin que la policía los resolviera. ¿Cómo habían podido desaparecer esas mujeres de sociedad? ¿Y cómo podían seguir apareciendo, muertas en sitios desatinados? ¿Encubriría algo el Comandante? Clotilde parece que sabía algo de esto, pero nada decía. Aunque las tres canasteras tenían sólo que mirarse para saber las tramas que las otras urdían; para adivinar los chismes que preparaban, sobre esto no. Sobre esto había silencios tenebrosos. Nunca hablaban de ese asesino llamado el de los pañuelos de seda, pues la firma del asesino era dejar un pañuelo de seda cubriendo la boca, dentro de la boca —o más adentro, en la garganta de la víctima—. De nada de eso hablaban. Pero esa tarde, Clotilde rompió el silencio y susurró:

—Habrá cadáver,
Abracadabra,
Abra cadáver,
Abracadabra,
Abra cadáver,
Habrá cadáver,
De seda la víctima,
De seda las manos.
Abracadabra
Habrá cadáver.
Las otras dos canasteras, se miraron sorprendidas, pero asintieron e inmediatamente quisieron olvidar esas funestas palabras. Se dedicaron a pensar en otros escándalos, en otros misterios. ¿Qué decir de los americanos, de los Mr. Smith y de los Mr. Jones que venía a hacer cositas que querían esconder? Bueno, eso no era tan importante. Ya se sabía muy bien a qué venían a Cuba. ¿Y qué contar de las fiestas o bacanales inmorales que se sucedían una tras otra, mientras tiroteos y bombas estallaban por toda la ciudad? Ya, ya tenían mucho que tejer. Todo se diría a su momento propicio y nefasto. Sus lenguas serían tijeras. Y Clotilde cortaría el hilo. Mientras tanto, danzarían al ritmo del mambo de los chismes.
* * *
Al despertar esa madrugada, Carolina de momento no recordó el sueño, ya que su mente recorría a galope e involuntariamente los cuarenta y cinco años de su vida. Increíble, pensó, que hubiera nacido en 1913; tanto había ocurrido, y casi no había sentido el implacable fluir del tiempo. Sólo quedaban memorias, y éstas se disolvían cada vez más en un pasado impenetrable. Eran como cuadros que se ennegrecían y se cubrían de polvo. Se veía pequeñita, tirando con instancia de la falda de su madre, importunándola acaso con preguntas infantiles que a veces hacían gracia. Otras veces comprendía que esta impaciencia agotaba a su madre. Ella cosía con un ritmo tan acelerado que a veces decaía, se llevaba la mano a la frente y las lágrimas brotaban de sus ojos.
–– ¿Por qué lloras, mamá?
––Déjame ya, ––gritaba, pero luego, como arrepentida de una mala acción acariciaba a la niña. Carolina sentía sus caricias vehementes. Seguía tras la madre quien, como alma en pena, trasladábase con lasitud de salón en salón.
––¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ––Mecánica y pacientemente su madre se detenía ahora a arreglar un búcaro de flores sin contestar, luego llegaba a la cocina y daba órdenes a la cocinera sobre la alimentación de la niña. Oscurecía y todo se sumergía en un silencio del que ni la niña podía escapar. Todos los días se sucedían iguales, excepto los domingos en que no veía a su madre desaliñada como el resto de la semana. El domingo era un día distinto del resto de los días. Desde muy temprana hora su madre se mostraba con ánimo: lucía más animosa y muy arreglada, iba a la iglesia a oír la misa y no llegaba hasta más tarde. A la inversa de su madre, su padre no salía de casa los domingos. Se levantaba tarde y cuando ellas volvían de visitar a los familiares, lo encontraban leyendo; no emergía de la biblioteca sino para las comidas. Meditaba en las abstrusas nociones de un tal Krishnamurti o se relajaba con lecturas de Pérez Galdós.
Después de estas visiones, se sucedían muchos más en la mente de Carolina, agitada por un vendaval sin origen. Súbitamente se vio vestida de blanco, con larga falda, en la primera comunión y luego en la repartición de premios del colegio. El vestido pronto se convirtió en el de boda, esta vez con un velo largo; al verlo, resonó la marcha nupcial en sus oídos. Luego otra marcha más, la marcha fúnebre. La sombra de su esposo la sobrecogió. Acto seguido la viuda de Serafín Ponchielli se acordó del sueño. La circunstancia de que recordara el cuadro definitivamente la sacó del letargo.
Carolina no era de carácter impresionable ni mucho menos, pero sí creía que a cada cual se le presentan en el transcurso de la vida diversas misiones y asumiría todas las que se le presentaran a su alcance, siempre y cuando no se desviara del concepto que se había formado de cómo regir su destino, sobre todo, ahora que desde hacía dos años había enviudado. Después de vestirse rápidamente —pero con esmero— y tomar el desayuno que Antonia le había traído a la habitación, buscó una lista de casas de anticuarios en La Habana y llamó al chofer para que se aprestara a llevarla a todos los sitios en su precisa pero enorme lista. Fue un día agotador. Por un lado bullía su ansiedad; por otra parte se frustraba y se daba cuenta de que sus acciones no iban a producir el deseado fruto. Ya en La Habana todo era o muy malo o muy caro o ya comprado por connaisseurs. Los ricos mercaderes sabían quién era Carolina Vívez y se atropellaban para atenderla cortésmente —y sacarle algo de la fortuna que pensaban que todavía preservaba de su difunto esposo—. Esa noche, aunque extenuada, casi no durmió. Trataba otra vez de recordar el cuadro, pero éste se esfumaba entre otras imágenes y pensamientos confusos. La trágica muerte de su esposo había ocurrido poco después del descubrimiento por parte de Carolina de las infidelidades de su bello Serafín. Ya entonces conocía bien sus tratos con gente de poca calidad; sus extrañas reuniones a altas horas de la noche con dirigentes políticos. Pero ya eso yacía en el pasado. Tenía que dormir, tenía que recordar.

A la mañana siguiente fue en busca de Paule, la antigua institutriz de su hijo, que se ocupaba hoy de los quehaceres de la casa. Paule había estado con Carolina desde que nació su hijo Robino ya hacía dieciséis años. El joven ahora se hallaba estudiando en Suiza en una escuela privada. Concertó con ella salir ambas para Varadero esa tarde, siempre teniendo en mente detenerse en Matanzas para visitar un anticuario del que había oído hablar en ocasiones anteriores con referencia a la posibilidad de conseguir obras de arte y cuadros de valor, y que ella había conocido en cierta ocasión, en compañía de Paule. Pensaba que Matanzas era el lugar ideal para encontrar el cuadro de sus sueños. No le preocupaba para nada que ese lienzo hubiera sido producto de un sueño.
Carolina Ponchielli había sido una mujer de un conservadurismo exigente que se nutría de la tradición, pero la nueva Carolina Vívez pasó a un modernismo extremo para la ya casi caduca década de los cincuenta. Una vez que abrió los ojos a la luz de la realidad, no podía volverse atrás. Observaba ciertos principios tradicionales, pero no otros que con el progreso morían. Sus bellos y largos cabellos relucían de dorado oscuro y se mostraban rebeldes como la melena de una leona; quería rugir y con su voz, cambiarlo todo. Pero, su elocuencia escueta no le permitía exhibir sus frustraciones, las cuales se sumergían dentro de su carácter reservado. Sólo en la escritura mostraba su verdadero ser y se dedicaba a ella con tanto ahínco que se constituía en figura solitaria a consecuencia de un excesivo poder de concentración que la aislaba. Paule, por su parte, no prestaba mucha atención a los silencios de Carolina. Por otra parte, imitaba el porte airoso de ella y su vestir, pues no tenía el gusto a pesar de ser oriunda del país que había basado el comercio en la explotación de la vanidad de la mujer.
Después de terminar sus obligaciones domésticas, y de imitar en su ajuar el estilo de Carolina, Paule se alistó para el viaje, empacando lo necesario. Así, las dos amigas salieron rumbo a Varadero donde la casita que había hecho construir Carolina se hallaba en la etapa de los toques finales de la decoración. Y, éste era el motivo de que la señora Vívez utilizara los fines de semana para terminarla. Casi todos los días que pasaba en la casa de playa adelantaba en algo esta faena, y hoy, el sueño era el que le daba la pauta final: el testero principal del salón sería decorado con el lienzo que encontraría en Matanzas. Este sería el perfecto fin de su aventura. Puede que hasta escribiera un artículo relacionado con el cuadro para su columna semanal en el periódico habanero. Carolina decidió que ese día, ella misma conduciría el Mercedes–Benz, color azul oscuro, como las profundidades del mar. Era una de las pocas posesiones que guardaba de su marido. Así dejó instrucciones al chofer para que tuviera el carro listo un poco antes del mediodía. Sentía una cierta libertad al poder controlar este artificio mecánico que la llevaría fuera de la gran ciudad, fuera de las obligaciones sociales que ella encontraba agobiantes.
Ya sin moño, con la larga cabellera rubia que ondulaba con la brisa del mar, Carolina seguía la recién construida carretera, llamada la Vía Blanca, que la llevaría a ella y a Paule desde la Habana hasta la ciudad de Matanzas. Desde allí se desviarían hacia la famosa playa de Varadero. Desde la carretera se veían ondeantes y blanquísimas arenas, playas casi despobladas que las invitaban a solearse. Recordaba cómo su padre, en uno de los pocos momentos que hablaba de su vida, le había contado de las blancas arenas de Gran Canaria, donde había nacido. Se hallaban, decía, del otro lado de las montañas, del otro lado de la civilización. La Habana, le decía, tenía la misma arquitectura que Las Palmas. Él era hombre de islas pues en ellas se podía encerrar a pensar.
* * *
El presente texto es un fragmento de «El abra del Yumurí», publicada en 2019 por Editorial Verbum.
https://editorialverbum.es/producto/el-abra-del-yumuri
___________
* Frederick A. de Armas (La Habana, Cuba) se doctoró de la Universidad de North Carolina, Chapel Hill. La Universidad de Neuchatel (Suiza) le otorgó un doctorado honoris causa en 2018. Ha sido profesor en Louisiana State University, Pennsylvania State University y Duke University. Desde 2000 es catedrático «Andrew W. Mellon» en la Universidad de Chicago. Ha sido presidente de la Cervantes Society of America y de AISO: Asociación Internacional Siglo de Oro. Sirve en el consejo editorial de una docena de revistas tales como Anales Cervantinos, Anuario Calderoniano y Bulletin of the Comediantes. Ha publicado unos veinte libros de crítica sobre el Siglo de Oro tales como Quixotic Frescoes: Cervantes and Italian Renaissance Art (Univ. of Toronto Press 2006); Don Quixote Among the Saracens (Univ. of Toronto Press 2011) y El retorno de Astrea: Astrología, mito e imperio en Calderón (Iberoamericana 2016). También es autor de relatos, el más reciente publicado en la Revista de la Asociación Norteamericana de la Lengua Española (2017) y de dos novelas publicadas por Verbum (Madrid) que se sitúan en Cuba en los últimos años de la década de 1950: El abra del Yumurí (2016) y Sinfonía salvaje (2019).
