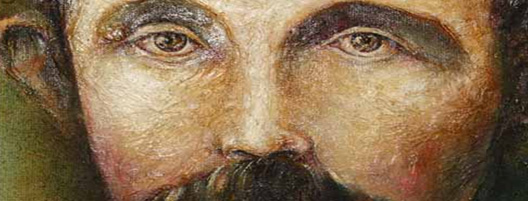PASIÓN DE BARRABÁS
Por Francisco Morán*
En la novela Barrabás [1], de Pär Lagerkvist, al personaje homónimo lo indultan, y en su lugar crucifican a Cristo. Eventualmente, Barrabás es enviado como esclavo a una mina donde se hace amigo de un esclavo griego llamado Sahak. Barrabás descubre que Sahak era cristiano, cuando éste le mostró la placa de esclavo que llevaba colgada. Todos los esclavos tenían una, y en ella estaba inscrito el nombre del propietario. En el caso de las minas, el propietario era el Estado romano. En el reverso de la placa de Sahak unos «signos extraños, misteriosos e indescifrables» representaban el nombre de Cristo. Barrabás, por supuesto, y acertadamente concluyó que su amigo «era cristiano, que era esclavo de Dios» (Barrabás 89-90). Por tanto, en la placa que lleva al cuello Sahak puede decirse que se reconcilian como instancias esclavistas, esclavizadoras, Cristo y el Estado romano. Cabe notar asimismo el descubrimiento de Barrabás de que a su amigo lo complacía «sobremanera» escucharlo hablar sobre «la extraña luz que parecía envolver [a Cristo]», por lo que «prefirió no mencionar el hecho de que, recién salido de un calabozo, podía haber sido deslumbrado por el sol». Esta explicación racional no hubiera alegrado a Sahak, ni probablemente a nadie. «En cambio», Barrabás comprendió que «si omitía la explicación del prodigio, Sahak estaría muy contento y querría oír de nuevo y siempre el mismo relato» (87-8) (énfasis mío). Barrabás encarna, pues, el cristianismo del no, una fe negativa; y digo esto porque se obsesiona con Cristo como cualquier cristiano, y desea creer fervientemente. Su problema es, pues, el de quien quiere creer y no puede. Aunque no sea ampliamente conocida, hay también un martianismo del no, igual que uno del sí. Del segundo puede decirse sin exagerar que, como Sahak, quiere oír siempre y de nuevo el mismo relato. Al primero le basta la corazonada, la cita escogida. El segundo es fácil de reconocer. Como Barrabás, tiene el rostro marcado por una cicatriz. Y no pasa mucho tiempo antes de que suscite la sospecha y la repulsión.
Sin embargo, Lagerkvist encadena Barrabás a Sahak, hasta el punto de que el descreído le pide al otro que le grabara la misma inscripción en su placa de esclavo, e incluso se ponen de rodillas para rezar juntos. Pero esto no funcionó porque Barrabás dejó de rezar. Sahak se dio cuenta entonces de que «no sabía nada de Barrabás, absolutamente nada aunque estuviera encadenado a él» (92). Hay que insistir en que ambos están inescapablemente encadenados el uno al otro y al mismo tiempo definitivamente escindidos por la fe. Porque la fe de que está exiliado Barrabás, es la misma en que se baña Sahak. El vínculo no desaparece, ni aun cuando los sacan de la mina, les quitan la cadena y los llevan a trabajar al campo. Todo lo contrario: «Habían tenido la costumbre de estar atados por una cadena que ya no existía. Cuando se despertaban de noche y comprobaban que no seguían encadenados, experimentaban una especie de ansiedad hasta el momento en que se daban cuenta de que se hallaban, como antes, acostados el uno al lado del otro». Al final de la novela, ambas cosas, la inseparabilidad de Barrabás y Sahak, y su radical alienación se muestran en toda su fuerza cuando a los dos se los condena a ser crucificados. La crucifixión misma, en primer lugar, los ata a los dos, o si se prefiere los crucifica al crucificado mayor: Cristo. Es importante subrayar, sin embargo, que absolutamente nadie se interesa en la agonía de Sahak salvo Barrabás, y no es difícil imaginar por qué. Mientras agonizaba su amigo, Barrabás «[f]ijaba en él sin cesar su ardiente mirada,» y «[s]eguía esa agonía con ojos en que se leía la intención de no olvidar nada» (114-5). Notemos que no es su propia muerte, la agonía de su propia crucifixión lo que moviliza a Barrabás, sino la agonía y la crucifixión del otro, porque era donde estaba realmente la suya. Sus ojos no se apartan de la boca de Sahak, «entreabierta por el sufrimiento». Este muere finalmente «en silencio, sin que la tierra se oscureciera y sin que se produjese el menor milagro» (116). De hecho, esta escena repite, invertida, la original. También los guardias ahora juegan a los dados, los dados eternos. Pero no pasa nada. No hay milagros. Cuando le llega su turno, Barrabás «dijo en las tinieblas, como si a ellas hablase: —A ti encomiendo mi espíritu. Y entregó su alma» (137). Lo que hace tan iluminador el final es que Barrabás, el hombre marcado, el que no puede creer, ocupa al morir el lugar de Cristo. No sólo por la crucifixión misma, sino también al repetir —por lo menos en su esencia— la última de sus siete palabras, que finalmente lo liberan a él no menos que al redentor. Ni al expirar, ni antes, Barrabás–Cristo escucha la promesa «hoy estarás conmigo en el paraíso». Aunque también es cierto que no escuchamos la queja «Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado». Puede decirse, pues, que Barrabás corrige el malentendido de la crucifixión de Cristo. El narrador, por supuesto, no puede dar fe de que Barrabás les habló a las tinieblas. El «como si» introduce un elemento de incertidumbre ciertamente no despreciable. Sin embargo, el Barrabás de Lagerkvist se niega a invocar al Padre —y para mí esto resulta clave en un sujeto cuya tragedia era precisamente la de no poder creer—. De aquí que haya como un secreto, tácito acuerdo entre Barrabás y el yo lírico del poema «Los dados eternos», de César Vallejo. El poeta peruano, quien sí le habla a Dios —«Dios mío…»— deja constancia de la alienación radical que abre un abismo entre Dios y el hombre: «pero este pobre barro pensativo / no es costra fermentada en tu costado: / ¡tú no tienes Marías que se van!» El yo lírico no es otro que el del crucificado que no ve en el padre sino a un «jugador» indiferente al dolor humano. Esto mismo es lo que observa Barrabás mientras sigue, con la mirada fija, la angustia de Sahak.

Martí, como sabemos, se soñó Cristo, y esto ha fascinado de manera especial a los martianos místicos y católicos, Vitier sobre todo. Pero Martí no se clava él en la cruz como Vallejo, o como Barrabás, para revelar la fantasía sádica del jugador, sino para ocupar su lugar. De ahí su mandato de que el hombre debe aprender a morir en la cruz «todos los días». Detrás del supuesto crucificado y del mártir, se revela entonces el centurión romano.
En «Tótem y tabú» Freud sostiene que el pecado original en el cristianismo «es indudablemente contra Dios Padre, y que puesto Cristo sólo podía redimir a los hombres «sacrificando su propia vida,» ese pecado sólo podía ser el asesinato; y más por el hecho de que lo que procuraba ese sacrificio era «la reconciliación con Dios Padre.» Según Freud esa reconciliación «es tanto más sólida cuanto que simultáneamente a este sacrificio se proclama la total renunciación de la mujer, causa primera de la religión primitiva» (OC 2, 1846). Antes de proseguir con Freud propongo que en Martí el pecado original y el correspondiente sentimiento de culpa hallan su expresión en uno de sus, en apariencia, más absurdos postulados: hacer una guerra sin odios, y no contra España. Sin embargo, esto se explica cuando nos percatamos de que la guerra contra España era también, inexorablemente, contra el Padre. La insistencia en esa guerra «sin odios» no era entonces sino un intento por reprimir, ocultar la violencia parricida, ocultársela a sí mismo y a los demás.
Asimismo, la incuestionable y obsesiva misoginia de Martí puede explicarse a su vez en el contexto de la culpa original. Con todo lo que pueda alegarse en el sentido de este o aquel amorío, o el matrimonio con Carmen Zayas Bazán, o la relación extramatrimonial con Carmen Mantilla, en Martí la renuncia a la mujer es una constante. La independencia de Cuba no podía entonces sino quedar atrapada en ese triángulo en la que Cuba —la madre, la mujer— aparece como el deseo incestuoso, prohibido, y consecuentemente como otra fuente de culpa en la relación con el padre. Pero, puesto que el Padre es también, o es el poder colonial español, Cuba ya no será solamente entonces el objeto del deseo prohibido, sino también el lugar del otro —si esclavizado, también corrompido, adocenado, prostituido— por el Padre. Según veremos a través de este estudio, una vez que la isla aparece como lo otro, la hostilidad y la agresividad de Martí alcanza límites insospechados. Este es el horizonte de la agencia moral que añade entonces otro tipo de guerra: «de saneamiento», «total y enérgica», «santa». Obsérvese el marcado contraste entre la «guerra sin odios» y la guerra «total y enérgica» que señala la notable ambivalencia de Martí.
Volviendo a Freud, este proclama precisamente que en el sacrificio del hijo «se manifiesta una vez más la fatalidad psicológica de la ambivalencia,» ya que «[c]on el mismo acto con el que ofrece al padre la máxima expiación posible alcanza también el hijo el fin de sus deseos contrarios al padre, pues se convierte a su vez en dios al lado del padre, o más bien en sustitución del padre. La religión del hijo sustituye a la religión del padre» (1846). Por eso decía que Martí es un Cristo, una víctima, un crucificado sólo en apariencia. Al convertirse en el significante mismo de la nación, de la Patria, ésta —la nueva deidad laica— no resulta ser sino el hijo mismo de esa patria que la ha sustituido: Patria/Pater [2]. Si no nos equivocamos, esto significa que con Martí no sólo no se supera el orden colonial, sino que se lo reintroduce. La famosa sortija Cuba, hecha con el hierro del presidio, y que Martí llevaba con orgullo apunta justamente a la reinyección del orden colonial, incluso de la esclavitud, a espaldas del discurso independentista. Esa sortija —cuya entrega a los pioneros cubanos el Estado ha convertido en ritual— no difiere en lo absoluto de la placa de esclavo que colgaba del cuello de Sahak. Así como uno de los lados de la placa marca a Sahak como esclavo del Estado romano, y el otro como esclavo de Cristo; también la sortija Cuba señaló a Martí como esclavo de Cuba y de la colonia, y hoy a los pioneros como esclavos del Estado (colonial, esclavista y revolucionario) y de Martí. Sólo quiero recordar una vez más que en lo concerniente a Martí su estatus de esclavo de Cuba —que era lo que la sortija actuaba para los demás— se había vuelto inseparable de su estatus también como amo y señor (esclavista y revolucionario) de la isla.

Este drama tenía por fuerza que desdoblarse a su vez en la relación con su propio hijo, sobre quien proyecta la sospecha de revuelta, de su traición, hecho que a su vez significa un peligro para su existencia, pues el Padre es terriblemente vengativo. Quien esté familiarizado con la poesía de Martí sabe que podrían citarse numerosos ejemplos —y yo mismo volveré sobre el asunto en el transcurso de este estudio— como el que nos ilustra perfectamente el poema XVIII de Versos Sencillos. Sus versos nos presentan un espejo del lugar simbólico del propio Martí con relación a su padre. Debemos recordar que Mariano Martí había muerto en 1887, y que el poemario se publicó en 1891. El hijo que en el poema pasa «de soldado del invasor» junto a la tumba del padre ¿no era acaso también Martí mismo que estaba fraguando la invasión de la isla? Recordemos que en carta a Ángel Peláez de 1892, Martí le dice: «Es más fácil invadir un país que nos tiende los brazos, que un país que nos vuelve la espalda. Abrirle los brazos a fuerza de amor» (E III, 21). Nótese el intento por camuflar con el «amor» el lenguaje de la violencia, y específicamente el de la violación. Además —y esto es lo significativo— Martí implica que invadirá al país de todos modos; sólo que sería «más fácil» hacerlo con su consentimiento, que es a lo que llama, eufemísticamente, tender los brazos. De ahí que la patraña se revela cuando comprendemos que el problema no era esperar a que el país le abriera los brazos, sino forzarlo a abrirlos —con amor, claro—. El padre, pues, que en los versos se levanta de la tumba y se lleva al hijo a la muerte, se lo lleva, en primer lugar, por haberlo traicionado a él que es ambas cosas: Patria y Padre. Traición que es ante todo —importa aclarar esto— usurpación del lugar del Padre. La determinación de llevar la guerra a Cuba y de negar el odio de esa guerra es la transacción psicológica por la que Martí niega su traición, paga su culpa parricida con la muerte, y termina ocupando el lugar del Padre de todos modos. Entonces nosotros los cubanos, sus «hijos», quedamos necesariamente incluidos en este círculo infinito de culpa, deuda y pago; deuda que por ser realmente «impagable» nos atasca en la deuda y el pago que tiene su mayor expresión en el culto a Martí, tal como lo entiende Enrico M. Santí. El asunto se ilumina mejor al ver cómo Martí proyecta a Ismaelillo sobre los cubanos. Recordemos que en «Príncipe enano» —el primer poema de Ismaelillo— Martí llama a su hijo «mi caballero» y «mi tirano». Caballero y tirano —esto es importante— que, por supuesto, son imágenes opuestas, son al mismo tiempo contiguas, no sólo por la estructura misma de los versos, sino también por el posesivo mi que las ata: «¡Venga mi caballero / Por esta senda! / ¡Éntrese mi tirano / Por esta cueva!» (OC 16, 20).
Uno puede ver que lo mismo ocurre con senda y cueva, y en el que la contigüidad se refuerza por el uso de la asonancia. El espejo en el que se miran los opuestos es la primera señal de que en el «caballero» se oculta un «tirano», y en la «senda» la «cueva». Así pues, desde el primer poema, el hijo aparece dibujado ambivalentemente: como un caballero que, sujeto a los ideales del amor cortés, no representa una amenaza para el Padre; y como un «tirano» que, por el contrario, connota la revuelta contra la autoridad del padre y la usurpación del trono. Que ambos estén sujetos al padre —mi caballero, mi tirano— no resulta algo digamos tranquilizador para ellos. Por tanto, la sumisión del padre, y el deseo manifiesto de sacrificarse por el hijo — que es lo que se ha visto con más frecuencia — me atrevo a decir que es sólo la máscara de lo que bulle debajo. En efecto, la disposición a morir por el hijo es contigua también a la de darle muerte: «Muera al ponerte / En tierra vivo:- / Mas si amar piensas / El amarillo / Rey de los hombres, / ¡Muere conmigo! / ¿Vivir impuro? / ¡No vivas, hijo!» (34). ¿Por qué justo al afirmar la expresión última de sacrificio por su hijo — apenas un infante — a Martí se le ocurre inmediatamente la de su impureza, y que no es sino la de la traición? ¿Por qué el dar la vida por es contiguo al dar la muerte? Porque que el yo mismo estuviese dispuesto a suicidarse no hace menos terrible su determinación de — como el padre en la tumba del cortijo — arrastrar a la muerte a su propio hijo. Lo que sucede aquí es emblemático de lo que peseguiremos en este estudio. Tan pronto como el hijo aparece como el otro, o lo otro del Padre, se acaban los miramientos y las contemplaciones. ¿Y piensa el lector que los cubanos, «hijos de Martí,» íbamos a estar exentos de su terrible, implacable instancia judicial?: «pues mi hijo, señores, aunque en mis versos le llame yo príncipe, será un trabajador, y si no lo es, le quemaré las dos manos» (OC 22 17). Aquí no se trata siquiera del amor al «amarillo rey de los hombres,» sino de que el hijo no sea un «trabajador.» Siempre habrá, pues, un pretexto, para liquidar a ese hijo en el que intuye sus propios impulsos parricidas. No es necesario que nada de lo que dice se materialice. Por el contrario, lo revelador es verlo fantasear con la muerte del hijo, incluso con su tortura. Llamo la atención sobre el hecho de que esta violencia brutal con que puede imaginarse él mismo tratando a su propio hijo, estaba en las denuncias de la violencia de los conquistadores que, como él sabía, hizo Las Casas. Prueba de ello es su observación de que Las Casas«no les quemaba las manos y los pies» a los indígenas (OC 18, 440). Y este Martí es, según Laura Lomas, un sujeto post-colonial.

Bernardo Figueredo Antúnez refiere que durante la estancia de Martí en Cayo Hueso, quien se encargaba de irlo a buscar «para visitar a los patriotas y las fábricas de tabaco» era Ángel Peláez, presidente del Comité de Emigrados Cubanos, y también el que lo había invitado a esa ciudad. Según Figueredo Fuentes, «Martí solía decir, risueño, cuando lo veía llegar: ‘Ahí está mi tirano’» (Figueredo Antúnez 83). A cualquier cosa menos a sonreír invita esa súbita, explícita proyección, no soló del hijo, pero más específicamente de Ismaelillo sobre el amigo que, de hecho, lo sirve con dedicación: «mi tirano.» Porque desde el momento mismo en que el otro es figurado como hijo o como hermano, los impulsos homicidas nunca están lejos. En el centro de esto está aquello con que Martí identificó su propia conducta pública y exigió de los demás: la pureza de la honra. Si bien es cierto que «amar el oro» puede simbólicamente ser llevado al orden de «lo impuro,» esto último es tan amplio y vago como concepto que al cabo resulta inquietantemente demasiado inclusivo. Por esta razón el hijo amado, el cubano entrañable, la Cuba anhelada siempre pueden, en cualquier momento — tal como vimos que pasa en Ismaelillo — revelarse como impuros. Hay que decir incluso que casi siempre lo son a los ojos de Martí. En todos los casos se trata de lo mismo: la vida del otro se desvaloriza al aparecer como vida no calificada, no merecedora de vivir, ante la instancia moral. El ejemplo más claro de esto lo encontramos nada más y nada menos que en el interior del discurso que plasmó el ideal de la república cordial, con todos y para el bien de todos. Ahí, dentro de ese todos, Martí encuentra al traidor, al que marca en la frente como impuro : «¿O nos ha de echar atrás el miedo a las tribulaciones de la guerra, azuzado por gente impura que está a paga del gobierno español, el miedo a andar descalzo, que es un modo de andar ya muy común en Cuba, porque entre los ladrones y los que los ayudan, ya no tienen en Cuba zapatos sino los cómplices y los ladrones?» (OC 4, 276). Obsérvese que, mientras por un lado, la alusión al «miedo a andar descalzo» alude inequívocamente al libro A pie y descalzo, de Ramón Roa, y por tanto a su autor; por el otro, Martí declara su vida, y de hecho la de otros veteranos como vida no calificada, como vida impura. Todos ellos quedan a la intemperie, completamente desprotegidos en ese «gente impura.» Volvemos a escuchar el reclamo paternal: «¿Vivir impuro / ¡No vivas, hijo!»
(Continua página 2 – link más abajo)