ALFABETO DE INFANCIA
Por Lucía Donadío*
AURORA
[x_blockquote cite=»William Faulkner» type=»left»]Se quedó allí sentada en la oscuridad, contemplando cómo se alejaba de ella la niñez.[/x_blockquote]
La oscuridad anuncia la llegada de Aurora. Siempre regresa tarde del colegio. Pícara y vivaracha, alarga la tarde para estirar la cuerda del día. Cuenta a gritos su caminada por el malecón del río, abrazada a su novio.
Desde el murmullo de mis pesadillas que se abren con el cierre del día, la miro con ojos derrotados. Embelesada con sus senos imperiales, sus ojos verdes como la malaquita que adorna el escritorio de papá, su voz cálida y arrulladora; admiro su caminar esbelto y atrevido que cruza corredores y puertas sin tregua ni escalofrío.
Cada noche la oscuridad abre sus fauces de pozo hondo para devorarme. Deambulo de cuarto en cuarto por la inmensa casa, como buscando algo perdido, mientras Aurora, extendida en el sofá verde al lado de la mesita del teléfono, llama a Gladis, a Sandra, a Elisa, a Doris o a la amiga que recién conoció en la función de cine del teatro América.
Aurora se sumerge todas las noches a las siete, acompañada de flores y aceites, en la bañera del baño rosado, que es de uso exclusivo de las mujeres. Cada baño de mi casa tiene un color diferente: el de la tía Sara, que vive con nosotros en el cuarto de huéspedes, es azul como sus ojos de mar; el de papá y mamá es negro y amarillo (las baldosas negras son de papá y las amarillas de mamá); el de los hombres es gris oscuro y el de las empleadas blanco, sin baldosín, pero con un chorro de luz que entra siempre por la ventana. Yo transito el inicio de la noche como un volcán cargado de lava. Pensar en el color de los baños aquieta por instantes mi desazón.

En las tardes, cuando Aurora no está, ensayo a extenderme en el sofá verde, pongo el cojín sobre el brazo de madera y tomo el teléfono con mi mano temblorosa. El sonido agónico del aparato se queda esperando números que no conozco, amigas sepultadas en el intento fallido de invitarlas a mi casa, torrentes de afecto detenidos en el auricular de un teléfono demasiado negro para mi desamparo. Cuando era más pequeña me llamaba a mí misma, quería ver si el aparato me devolvía mi voz y mi nombre perdidos en la algarabía familiar. Incapaz de quedarme recostada en el sofá más de unos cuantos minutos, me siento y empiezo a garabatear rayas, círculos, líneas y triángulos en la libreta marrón que mamá deja al lado del teléfono: trazos errabundos de las oscuridades de mi alma.
Me paro del sofá antes de que alguien me pregunte qué estoy haciendo allí, y arranco la hoja de la libreta para echarla en la papelera y no dejar rastros de mí expuestos por ahí. Acorralada en el pasillo del desconcierto, araño el cauce de la noche sin más luz que el anhelo del día que vendrá. Ningún lugar de la inmensa casa parece hecho para mí, ni el patio empedrado de redondos cantos donde jugaba con semillas de laurel, piedritas blancas que tomaba de los cactus, pepas del árbol de café, hojas del majagua y fríjoles y lentejas que sacaba de los frascos de la cocina. Con mis ollas y cucharas de juguete revolvía y mezclaba los ingredientes secretos, mientras el retumbar de voces añejas y feroces socavaba el encanto. Las niñas no juegan con tierra, las niñas no juegan con semillas, las niñas no se sientan en el piso y menos sobre las piedras, las niñas no se ensucian las manos, las niñas no se esconden…, las niñas no…, las niñas no…
Ana fue mi única amiga. Jugábamos en La Casa de su Niño, el kinder que las dos frecuentábamos, pasando la calle de nuestras casas que colindaban en la esquina. Entre regletas de colores, teteros, baldes y pelotas cruzábamos miradas que nos traspasaban. Nos escondíamos en el armario donde guardaban las colchonetas y jugando «pisingaña, jugaremos a la araña…» tocábamos los límites de los cuerpos, temblorosos y callados. Nos perdíamos mientras los demás jugaban en el patio de atrás. Eran pocos minutos que, para nosotras, inmersas en la ola misteriosa del tiempo que se estiraba como melcocha recién hecha, parecían la eternidad misma. Sin desvestirnos explorábamos nuestros cuerpos por las rendijas de la ropa, escalando la cumbre de la piel.

Una mañana Aurora abrió la puerta del armario de las colchonetas y lanzó el único grito de terror que le he escuchado en mi vida. Ana y yo, en callada complicidad, cerramos los ojos para hacer creer que estábamos dormidas. Aurora regresó al instante con la profesora que nos despertó con otro grito feroz, socavando nuestros sueños de bellas durmientes que quedaron sepultados en el hondo bosque de las voces oscuras.
BARCOS
«Sueñan las casas que son barcos cuando de noche hay viento, oscuridad y lluvia».
(Silvina Ocampo)
En el silencio oscuro y mudo de la noche, cuando la lluvia era la única certeza sobre el techo de la casa, escuchaba la sirena del barco que te trajo a América. Las pequeñas fotos del primer álbum que hiciste al llegar, donde el barco era el personaje más retratado y con el que empezaste a armar tu nuevo mundo, vivían en mis ojos ávidos de ti.
Amaba ese barco, te había acogido en las profundidades de sus entrañas y te había cuidado en la inmensidad del océano trayéndote hasta un puerto de agua dulce. Desde el barco soñabas con una casa, una mujer y unos hijos. No hallaste rascacielos ni dólares, como imaginabas. Día a día construías el destino signado por tus padres, a los que desde lejos cuidabas como si fueran tus hijos. Ibas y venías como un barco, llevando abrigo y provisiones.
Cuando te ibas, la casa titilaba como un barco en altamar. Mis lágrimas me llevaban a encender las luces de los balcones y corredores para amainar tu ausencia. Así, la casa provista de luces y de brújula –el libro de los mapas que dejabas abierto en la página de tu destino– era un barco que navegaba a tu encuentro. Ibas y venías como un barco en continuo vaivén, sin levar anclas de mi corazón.

Si la ausencia se alargaba demasiado abría el álbum de fotos, y en cada ventana redonda del barco buscaba tu sombra entre las brumas. Te imaginaba mirando siempre el mar y devorando el oleaje que alumbraba tus ojos, faros que yo buscaba en la eternidad de la noche sin encontrar jamás. las luces se apagaban a la hora en que tú, capitán de ese barco que era nuestra casa, decretabas silencio en el mar de la noche.
AL MARGEN DE TUS OJOS
«Recógeme en tus ojos».
(Octavio Paz)
Cuando nos despedimos en el aeropuerto, el abuelo, bañado en lágrimas, quería regalarnos algo suyo. Buscó en los bolsillos y no encontró nada, se miró a sí mismo de arriba abajo y vio que el bastón de cedro rojo que había heredado de su padre era lo mejor que podía darnos. Apenas estaba empezando a usarlo y tenía otros en casa. Se lo dio a mi padre.
–Para que me lleves contigo –añadió, mientras le daba el último abrazo antes de que abordáramos el avión.
Papá encargó a Aurora del bastón, y a mí de la bolsa de chocolates. Él llevaba dos pesados maletines de mano cargados de quesos, vinos y regalos.
–Cada una es responsable de lo que lleva y si lo pierde lo paga –dijo en broma y en serio.
No me separé de la bolsa de chocolates en todo el viaje. En el aeropuerto de Barajas, donde tuvimos que cambiar de avión y esperar varias horas, cuidé esa bolsa como si fuera mi propia mano. La llevé al baño las dos veces que fui, conté las cajas de chocolates que había dentro para que no me faltara ninguna, y esperé la llegada a casa para demostrarle a papá que a mis ocho años era ya una niña juiciosa.
Aurora dejó el bastón olvidado cuando bajábamos del avión en Barajas y tuve que recordárselo. En el baño también lo olvidó y yo se lo llevé. Papá se dio cuenta y dijo que yo tenía que ayudarle a cuidar el bastón porque ella estaba triste por haber dejado a los abuelos. Así lo hice todas las veces que pude.
En dos ocasiones nos hicieron bajar del avión y regresar a la sala de espera. Una falla en el sistema de frenos tenía que ser corregida antes de despegar. Le tenía miedo al avión, miedo de que se cayera y muriéramos en medio del fuego. Escuché el ruido de mi corazón anunciando la muerte, que ya había sentido el día en que no fui capaz de besar la mano del Santo Papa.
Mi padre nos había comprado vestidos de encajes, zapatos nuevos y adornos para el pelo. Íbamos a ver al Papa. Durante tardes enteras caminando por Roma nos preparó para el encuentro. Yo sonreía asustada, con el pálpito antiguo de no ser capaz de hacer lo que papá esperaba de mí. A él le gustaba todo lo grande. Y yo era pequeña y amaba los claveles y las nomeolvides y las flores silvestres y las hormigas y las letras que vivían en los libros de cuentos.
La alta barrera de madera que nos separaba del Papa en la villa de Castelgandolfo no parecía ser un obstáculo para mi padre. Con voz de mando nos dijo:
–Vayan donde el Papa, yo las cargo y ustedes corren hasta alcanzarlo.
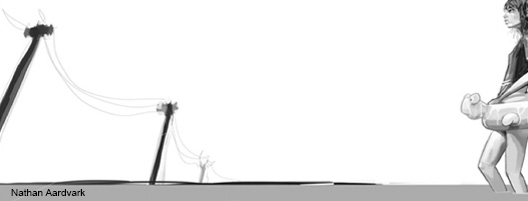
Mientras los altoparlantes repetían que el Papa empezaría en breves minutos su audiencia, que permaneciéramos en nuestros puestos y en silencio, mi padre insistía en que saltáramos la barrera de madera. Aurora lo hizo: saltó, corrió y abrazó y besó la mano del Papa antes de que los guardas suizos pudieran detenerla; el propio Papa les dijo que la dejaran acercarse. Yo me quedé en mi rincón, muda e incapaz de moverme, mientras Aurora era bendecida por el Pontífice.
Cuando terminó la audiencia y el Santo Padre devolvió a Aurora, a quien había sentado en un lugar reservado para invitados especiales, muy cerca de él, papá no dejó de hablarme, como hacen muchos cuando se enojan, dejó de mirarme lo poco que me miraba. Antes de ese día era un poco mío y casi todo de Aurora. Desde ese día fue todo de ella.
Al día siguiente fuimos donde el fotógrafo que había tomado las fotos de Aurora y el Papa. Mi padre, que siempre pedía rebaja, las compró todas sin regatear.
Desde el día de la audiencia papal estuve siempre al margen de sus ojos. Por eso, cuando me pidió que le ayudara a Aurora, que era mayor que yo y estaba bendecida por el Santo Padre, a cuidar el bastón del abuelo, quise demostrarle que a mis ocho años era una niña juiciosa y tuve la esperanza de recuperar su mirada.
Entre avisos que justificaban la demora del vuelo, entre ires y venires de mecánicos y tripulantes, me aferré a la bolsa de chocolates, hasta que finalmente el avión despegó del aeropuerto de Barajas sin el bastón del abuelo que Aurora había dejado olvidado en la sala de espera. Yo era la responsable por no cuidarlo, dijo mi padre con sus ojos firmes al margen de los míos.
* * *
Los presentes relatos hacen parte de la colección Alfabeto de infancia, publicada por Sílaba Editores en 2012.
_________
* Lucía Donadío es antropóloga de la Universidad de los Andes. Hizo un diplomado en Literatura del Siglo XX en la Universidad Eafit, Medellín. Escribe poesía y prosa. Es directora de Sílaba Editores. Dirige dos talleres literarios en Medellín: en la Universidad EAFIT y en la Biblioteca Publica Piloto de Medellín. Ha publicado los libros: Sol de estremadelio (poemas, 2005), Alfabeto de infancia (relatos, 2009) y Cambio de puesto (cuentos, 2012). Cuentos y poemas suyos han sido publicados en revistas y periódicos.

