CAMBOYA NO ES MÁS CAMBOYA

Por Carla Giraldo Duque* y Gerardo Pérez Holguín**
Paulino Gómez trabajaba la tierra en el municipio de Apartadó, donde además lideraba una pequeña asociación que se manifestaba a favor de mejores garantías para los campesinos. Pero era finales de la década de los ochenta, la época del genocidio de la Unión Patriótica, miembros de las primeras formas de expresión paramilitar empezaron a amenazarlo.
Un día iba por el camino que lo llevaba a su casa y en medio de él se encontró con un niño que lo detuvo y le dijo que no siguiera. Ya habían matado a sus vecinos, lo estaban esperando a él.
—Su esposa y su hija lograron huir —le dijo el pelado [1].
Y él, sin pensarlo mucho, regresó al pueblo corriendo y tomó un bus que lo trajo a Medellín. Paulino y su familia llegaron a Enciso, pues habían oído que allá estaban loteando unos terrenos, pero un conocido les sugirió que continuaran subiendo, que no se detuvieran ahí, que se adentraran más en la loma para que ni la Policía ni nadie los molestara. Ellos aceptaron el consejo y en 1990 se establecieron en lo más alto de la comuna 8, en las laderas del cerro Pan de Azúcar. Cinco familias fundaron Altos de la Torre, ese barrio que todavía hoy es ilegal.
Con el tiempo, los desalojos en la parte baja y las nuevas migraciones campesinas fueron convocando a más personas; familias como la de Paulino, líneas de vida que se repetían, la mayoría de ellos desplazados por el conflicto. Gente que salió huyendo de muchos lados y llegó hasta allí.
La historia de los primeros años de este asentamiento es la historia de los alambres de púas con los que intentaban colgarse de la red eléctrica; la de las infinitas mangueras que unían para tratar de llevar agua desde una quebrada hasta el caserío —pero que se les regaba en el camino—; y la de toda su lucha por dignificar sus vidas.
La gente de Altos de la Torre era la más pobre entre los pobres, tanto que sus propios vecinos de los demás sectores de la comuna 8 los apodaron Camboya. Y decir Camboya era referirse a las condiciones extremas en que vivían, a la exclusión, a la estigmatización total de este territorio.
Los de los ranchos de tabla, los que bajaban del morro con pantano hasta en las orejas, los que nada tenían, los que parecían habitar en un campo de guerra. Esos eran los de Camboya.
Cuenta Paulino que más o menos en 1995 apareció un sacerdote en el barrio. El hombre llegó dichoso a contarles que le habían donado un terreno y que él se los cedería a ellos para que construyeran una iglesia. Las intenciones del padre eran buenas, pero la respuesta de la comunidad fue mejor.
Que ya habían perdido a sus familias, tierras y animales. Que lo único que no habían perdido eran sus propias vidas y justo por eso ya se sentían «salvados». Que lo que necesitaban en ese momento era «salvar» a sus niños, y lo harían no con una iglesia, sino con una escuela. Le dijeron al padre que no se preocupara, que estaban seguros de que Dios estaría de acuerdo con ellos. Él, entendiendo, les cedió el terreno y se fue a otro lugar.
Desde entonces esa comunidad se unió alrededor del sueño de tener su propia escuela y en ese pequeño terreno medio plano que el padre les donó, levantaron una caseta en la que desde principios de la década de los noventa los niños empezaron a recibir clases. Como la mayoría de los habitantes del sector eran campesinos con muy baja escolaridad, Nancy, la única que entre ellos había terminado el bachillerato, asumió esa misión docente.
La escuela de Camboya, como la llamaba la gente, ha sido un proyecto que ha dignificado y ayudado a evolucionar a esta comunidad. Por ahí han pasado varias generaciones de niños de Altos de la Torre y otros barrios vecinos. Un ejemplo de trabajo cooperativo.
Con Cedecis (Corporación para el Desarrollo Comunitario y la Integración Social) llegamos allá en 2005, cuando el Municipio de Medellín ya había empezado a financiar la escuela a través del programa de Cobertura Educativa. Llegamos porque la cosa estaba muy enredada, pues la Alcaldía solo podía hacer la financiación a través de una corporación y recientemente había salido a la luz que esa entidad, que llevaba varios años administrando la escuela, les pagaba a los paramilitares 50 millones de pesos anuales para que les prestaran el servicio de «seguridad», es decir, para que los dejaran trabajar.
Altos de la Torre está a solo 30 minutos caminando del centro de la ciudad, pero la pobreza y el control de diferentes grupos armados los mantuvieron confinados durante muchos momentos. La escuela, único motor y símbolo de desarrollo para esta comunidad, no era ajena a esas dinámicas de poder.
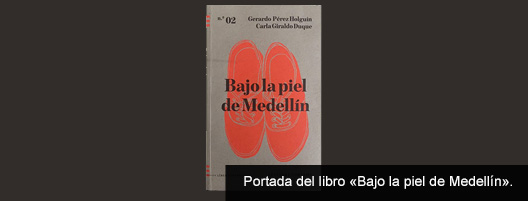
Paulino, quien desde su llegada al asentamiento demostró su compromiso con las causas colectivas, y Orlando, otro vocero y líder comunitario, habían estado denunciando frente a la Alcaldía lo que sucedía en la escuela. Ellos tenían evidencias de que el proyecto educativo giraba en torno a lo que dijera el jefe paramilitar de la zona, alias el Paisa, pues la entidad que estaba administrando era totalmente obediente ante ellos.
La Personería de Medellín empezó a acompañarlos y la Alcaldía decidió quitarle la dirección de la escuela a esa entidad. Es en ese momento cuando llaman a Cedecis y nos piden que nos pongamos en contacto con la comunidad para ver si ellos están de acuerdo con que seamos nosotros los nuevos administradores.
Recuerdo que llamé a Paulino un Miércoles Santo, pero la gente de Altos de la Torre estaba muy prevenida y dolida con lo que estaba pasando:
—No, señor, nosotros no estamos interesados en hacer nada con usted —me dijo apenas me contestó—, pero si quiere venga mañana y conversamos. Coja un colectivo que lo deje en la terminal de Llanadas. Ahí lo veo a las nueve de la mañana.
Ese Jueves Santo de 2005 llegué a la terminal de Llanadas en medio de la lluvia. Paulino y Orlando me estaban esperando. Paulino era alto y mayor que Orlando, quien tenía la tez morena y era de estatura mediana. Ambos me saludaron y de inmediato me preguntaron si yo era bueno para trepar por la montaña. Les respondí que más o menos. Se miraron entre ellos, se rieron y arrancaron monte arriba por un barrizal.
Subimos como si fuéramos para el Pan de Azúcar, por la cuchilla que va al pie de la quebrada La Castro. Trepamos y trepamos. De vez en cuando ellos volteaban a ver cómo iba yo. Caminaban y hablaban de su barrio. Caminaban y hablaban de su escuela. Yo no mencionaba palabra, porque no podía ni respirar. Se sentían orgullosos de lo que habían construido, se expresaban con dignidad.
—Esta escuela la hemos construido nosotros con nuestro propio esfuerzo —recuerdo que decían—, y no queremos que venga gente de afuera a no invertirle, a no meterle un peso, a tratar mal a los niños y a entregársela a los paramilitares. Si ustedes la cogen, ¿sí le van a invertir? ¿Van arreglar la escuela? ¿Van a tratar bien a los niños? ¿Van a traer buenos profesores? Es mejor que vaya diciendo de una vez cuáles son sus intenciones, porque nosotros no nos vamos a volver a dejar robar la plata de los niños.
Eso fue una cantaleta larga y profunda.
Apenas llegamos a la parte más alta me dejaron descansar un momento y, cuando sintieron que ya estaba recuperado, me dijeron, muertos de la risa: «Ahora sí bajemos». Paulino y Orlando me habían estado probando. Me subieron lloviendo por ese morro y en medio de ese barrizal porque querían ver cómo respondía yo, si me asustaba, si me enojaba, si me quejaba, si me devolvía. Ese camino difícil había sido una iniciación. Ellos estaban defendiendo lo suyo.
Después de reírnos por lo que me habían hecho, empezamos a bajar entre un montón de casas. La verdad es que me impactó mucho la pobreza. Caminamos un buen rato hasta llegar a un espacio en donde había dos saloncitos, un patio en puro barro y un baño sin agua. Era la escuela.
No se sabía qué estaba en peores condiciones. Nos encontramos con salones llenos de goteras y con paredes, pisos, pupitres y tableros destrozados. Todo estaba malo. En ese escenario recibían clase alrededor de 400 niños y adolescentes de primero a séptimo grado. Se me partió el corazón.
Paulino, Orlando y algunos habitantes del barrio estaban muy enojados. Tenían toda la razón para querer defenderse y desconfiar. Los paramilitares acababan de firmar el pacto de paz con Uribe, pero seguían haciendo lo mismo de siempre. Por eso la gente de Altos de la Torre solo quería saber si nosotros también les daríamos plata a los paras.
—Ni un solo peso —les dije—. Nosotros no le damos plata a nadie, la plata de la educación de los niños es sagrada.
Ellos estuvieron de acuerdo en que solo bajo esas circunstancias podríamos administrar su escuela. Me dejaron muy claro que ahí las condiciones las pondría la comunidad, que nadie de afuera iba a ir a decirles qué hacer o no hacer.
Días después organizamos una primera reunión con las personas del barrio. En ese encuentro explicamos que nos preocupaba el estado de la escuela y el bienestar de los niños, que nuestro proyecto educativo buscaría mejorar esas realidades, pero que sería todo un proceso y que necesitábamos contar con ellos.
Cuando terminó la reunión me informaron que el Paisa me estaba esperando. El hombre se acercó y sin rodeos me dijo:

—Yo soy el que cuida la zona y quiero que acordemos de una vez cómo va a funcionar esto, porque ustedes nos tienen que pagar por la seguridad.
—¡No, hermano! —le respondí indignado—. Mire el estado de la escuela, mire el estado de los niños. ¿Usted es consciente de lo que me está pidiendo? Esta comunidad bien pobre y usted quiere que nosotros les demos la plata de la educación de los niños a ustedes. No, no hay cuando. Eso, mientras nosotros estemos aquí, no va a pasar. Y si ustedes nos van a amenazar y no tenemos ninguna garantía ni protección, entonces nosotros no asumimos el contrato, pero plata a ustedes no les vamos a dar.
El tipo se puso furioso y dijo que así no podíamos trabajar. Que nos olvidáramos de esa escuela, que ahí no iba a entrar nadie sin el consentimiento de ellos.
Yo bajé de una al centro a hablar con Alonso Salazar, que en ese momento era secretario de Gobierno. También fui a la Personería y a la oficina de la OEA, que le estaba haciendo seguimiento al pacto de paz con los paramilitares. Fui a cada una de las instancias necesarias a reportar la situación que se estaba presentando en Altos de la Torre; el respaldo que encontramos de parte de todos fue enorme.
Con el apoyo de la Alcaldía, algunas ONG y otras instituciones organizamos una marcha muy linda por todo el barrio. Fue una manifestación pacífica con la que expresamos que nuestro único propósito era la educación de los niños, que nosotros no estábamos en contra de nadie, pero que tampoco íbamos a pactar nada con ninguna estructura ilegal.
Paulino y Orlando, aunque eran los más expuestos, estuvieron muy comprometidos. Fue una época de muchas dificultades, pues aún después de la manifestación, los paras siguieron hostigando y diciéndole a la gente que no mandaran a los niños a la escuela que porque en cualquier momento podía haber una balacera. Decían que nosotros éramos aliados de la Policía y que ellos no iban a permitir que trabajáramos de la manera en que estábamos diciendo.
Recuerdo que un día Alonso Salazar me llamó y me dijo que subiéramos juntos al barrio, que él iba a hablar de frente con el Paisa. Llegamos a la parte más alta y desde allá empezamos a bajar.
—¿Dónde está el Paisa? —preguntaba en cada esquina Alonso—. ¿Dónde está el Paisa?
De una esquina nos mandaban para la otra, pero el tipo se estaba escondiendo, no quería dar la cara.
—Debe estar por allá abajo —decía uno.
—Yo lo vi en esa esquina hace como media hora —señalaba otro.
Luego de caminar un rato llegamos a un lugar donde nos habían indicado que vivía.
—¿Dónde está el Paisa? —Volvió a preguntar Alonso, pero nadie dijo nada y el hombre no apareció.
Finalmente, lleno de frustración, pero también como una estrategia, Alonso se paró en frente de la casa y delante de todo el mundo gritó:
—¡Díganle al Paisa que aquí estuvo Alonso Salazar buscándolo y que con la educación de los niños no se vuelva a meter!
No lo imaginamos, pero gracias a la intervención de Alonso y de todas las instituciones que nos estuvieron apoyando, el Paisa y sus hombres nos dejaron empezar a trabajar, pues se dieron cuenta de que si seguían hostigándonos se iba a ejercer presión para que los sacaran del programa de reinserción y eso no les convenía.
Paulino, Orlando, Elvia, Fabiola, Stella, Gladys y otros líderes comunitarios desempeñaron un papel central. Ellos fueron los gestores de todo, sin su fortaleza no habría sido posible nada. Nosotros estuvimos ahí para apoyarlos, pero fueron ellos los que se levantaron cada día a luchar contra el sistema de miedo y terror impuesto por los paramilitares.
A pesar de las amenazas permanecieron firmes; iban de casa en casa a hablar con las familias sobre la importancia de la escuela y fueron esenciales en la aprobación y la legitimación del proyecto educativo por parte de la comunidad. Uno llegaba allá y, en medio de esas condiciones tan duras, les notaba la seguridad de que lo que estaban haciendo era primordial para sus niños y para todos.
Verlos trabajar con tanta persistencia y valentía para superar su pobreza y exclusión era inspirador.
Lo primero que hicimos, apenas pudimos empezar a administrar el proyecto, fue enfocarnos en la adecuación de la planta física. Arreglamos techos, paredes y pisos. Pintamos la escuela de blanco y azul y compramos muebles. Nuestra intención era que en medio de la precariedad todo se viera digno y que eso fuera generando un cambio entre ellos, que no se sintieran tan sometidos.
Se instalaron computadores y otros equipos. Se hizo una inversión significativa. Sin embargo, y aunque los paramilitares estaban semineutralizados por todo lo que habíamos hecho, nos seguían preocupando. Había peligros y no podíamos ignorarlos. Uno de los más evidentes era que en cualquier momento podían entrar a la escuela y robarnos todo. Y claro, sabíamos que, si eso pasaba y nosotros nos quejábamos, ellos dirían que ese era el precio de no haber pagado «la seguridad», de no haber pactado con ellos.
Con Paulino y Orlando estuvimos pensando mucho qué podíamos hacer para proteger la escuela y las cosas de los niños. En esa época tenía que ser así, eran tiempos en los que había que hacerle inteligencia y contrainteligencia a todo. Hasta que en un momento se me ocurrió una idea:

—Contratemos al Mello; digámosle que sea el vigilante —les dije. Y ellos, sin necesidad de analizarlo demasiado, respondieron:
—Esa es, mijo, esa es.
El Mello era hermano del primero al mando de un pequeño combo que había en el barrio. Ese combo no pertenecía a la estructura paramilitar, pues aunque ellos habían sometido a la mayoría de bandas delincuenciales de la comuna 8, también existían algunas que no habían sido absorbidas y funcionaban como «afiliadas». Estas eran bandas que en su accionar militar dependían de los paramilitares, pero que tenían ciertas libertades, los dejaban decidir y actuar en algunas cosas.
Contratar al Mello fue la única solución que se nos ocurrió. Era nuestro intento por neutralizarlos, porque si el Mello firmaba y se vinculaba con nosotros como vigilante, ellos iban a tener que estar atentos a que sus acciones no lo perjudicaran a él.
Había que jugar de la mejor manera posible; buscar la forma de garantizarles a los niños su derecho a la educación sin caer en el juego de los pillos, pero intentando que ellos entraran en el nuestro. Si no hacíamos eso, ellos nos iban a hacer la vida imposible. No íbamos a poder continuar con el proyecto por mucho tiempo.
Después de hablar con Paulino y Orlando me fui a buscar al Mello. Lo encontré en una esquina del barrio.
—Mello, le tengo un negocio —le dije en forma de saludo. Él se quedó mirándome atento, no sabía si era verdad o un chiste—. Mello, yo lo quiero contratar a usted como vigilante de la escuela.
Para ellos yo era el malo, el que había llegado al barrio a dañarles sus negocios. Por eso, extrañado, me preguntó:
—¿Cómo así, don Gerardo?, ¿cómo es pues la vuelta?
—Sí, Mello, así como lo oye. Yo lo quiero contratar a usted como vigilante de la escuela. Yo lo contrato, lo afilio a seguridad social y a todo lo demás, le pago lo justo y usted trabaja como un empleado para nosotros. ¿Qué le parece?
Ese hombre no entendía nada, parecía que le estuvieran hablando desde otra dimensión. Claro, bobo no era. Él sabía que había algo ahí y estaba tratando de captar la cosa, de descifrar el código.
—¿Cómo así, don Gerardo, usted me contrata a mí?
—Sí, hombre, yo lo contrato a usted.
—Don Gerardo, ¿de verdad? Si usted me está hablando en serio, entonces espéreme yo consulto.
—Pero qué va consultar, hombre Mello. ¿Le va a pedir permiso al Paisa o qué? No, hombre, ese trabajo es para usted.
—¿Y qué dicen esos cuchos de Paulino y Orlando?
—Ellos están de acuerdo, pero le tenemos una condición.
—¿Cuál?
—La única condición es que usted no puede tener armas. Usted va a ser un vigilante, pero sin armas. Va ayudar a que los pelados no vengan a acabar con la escuela y a que nadie haga daños. Y si pasa algo, usted trata por las buenas de evitarlo y luego me cuenta. Pero usted no puede meterse en problemas, porque si viene la policía y lo cogen con un arma, lo meten a la cárcel a usted y me meten a la cárcel a mí por estar haciendo algo que no es permitido.
Yo le decía todo con la mayor seriedad y él me miraba como asustado.
—Listo, don Gerardo, hablemos mejor mañana —me dijo, y se despidió.
Al día siguiente volví a subir al barrio y lo busqué.
—¿Qué hubo, Mello? ¿Qué decidió?
—Listo, cucho, hágale, de una. Pero ¿cómo así que sin armas, hermano? —dijo desconsolado—. Yo así sí quedo muy expuesto. Con todas esas culebras que hay por acá y usted quiere que yo esté por ahí parado sin un arma. Entonces si van a entrar a robar yo qué digo: «Hey, ¡oe!, no roben». Sin un arma ni nada uno qué va a poder hacer. No, cucho, así sí es muy duro.
—Sí, hermano, la cosa es así, sin armas.
Se llevó una mano a la cabeza y, como sin saber qué hacer, me dijo:
—Bueno, entonces espéreme aquí un momentico yo voy donde mi mamá y ya vuelvo.
No sé si se iría a pedirle permiso al hermano, a la mamá o a los dos, pero al rato volvió y me dijo que listo, que contara con él. Al hombre lo ilusionaba tener un salario y seguro a la mamá también.
El Mello solo había estudiado hasta segundo de primaria y a la hora de bajar al centro a firmar el contrato ni siquiera sabía dónde tenía la cédula. Su mundo era otro. En Cedecis me miraban como si estuviera loco, pero él se sometió al proceso sin chistar. Yo creo que hasta asustado estaba. Él no entendía del todo lo que le estaba pasando.
Empezó a trabajar con nosotros en septiembre de 2005 y la verdad es que las cosas avanzaron muy bien. Los profesores y demás miembros del equipo lo empezaron a involucrar en el proyecto educativo y él se fue enamorando y comprometiendo.
Además, se convirtió en un gran mediador. Él era nuestro puente con los pelados del combo, pues cada vez que nos enterábamos de que ellos estaban hostigando a alguien o enredando a un niño en sus cosas, hablábamos con el Mello y él nos ayudaba. Ese hombre, después de un tiempo, ya nos respetaba y defendía.

Recuerdo que una vez, cuando él llevaba seis o siete meses trabajando, llamaron a decirme que había pasado algo; que subiera rápido. Un hombre había intentado entrar a la escuela durante las horas de la noche y él, sin dudarlo, lo persiguió disparando por todo el barrio.
De inmediato lo busqué.
—Mello, ¿usted qué hizo? ¿Yo qué le dije, hermano?
—Qué va, don Gerardo, no le crea a esa gente. Yo no hice nada, yo solo protegí la escuela. Lo que pasa es que acá son muy chismosos.
Aunque él lo negó todo, la comunidad lo había visto. Él era un hombre de armas y no se sentía seguro habitando el mundo sin un revolver. La suerte fue que al tipo que intentó entrar a la escuela no le pasó nada y el Mello prometió no volver a estar armado.
El proceso con este muchacho nos dejó grandes lecciones. Nos demostró que muchas veces lo único que necesita un joven para transformarse es sentirse reconocido y tener un lugar en su comunidad. Fue bonito verlo entender, por ejemplo, que si un pelado estaba dañando algo, él no tenía por qué insultarlo ni golpearlo, que él no podía hacer justicia por su cuenta. Algo que al principio le costó, pero que finalmente comprendió.
Tampoco voy a pintar este proceso como algo ideal. Nuestras realidades son muchas y complejas, y el Mello un día llegó hasta la oficina de Cedecis a decirme, entre achantado y agradecido, que se iba.
—Ustedes ya no me necesitan, don Gerardo, y lo mejor es que yo renuncie, porque me quiero poner a hacer otras cosas.
Cuando el Mello decidió irse el proyecto educativo ya se defendía solo, pues en la medida en que fuimos haciendo inversiones en el mejoramiento de la escuela, creciendo y contando con el respaldo de la comunidad, los grupos armados tuvieron menos posibilidades de hacernos daño. Pero ese pelado, sabiendo o sin saber, nos ayudó bastante.
De los habitantes de Altos de la Torre siempre he admirado muchas cosas, entre ellas su orgullo y dignidad. Para mí fue fascinante, cuando llegué al barrio, darme cuenta de que, aunque ellos no tenían nada, se relacionaban conmigo poniéndome condiciones y exigiéndome. No me veían como a un salvador. Era de respetar esa convicción de que a ellos nadie les había regalado nada y que su principal responsabilidad era proteger y hacer crecer a su propia comunidad.
Esa gente era una berraca [2] para trabajar y a la hora de organizar un convite ahí estaban todos. Las mujeres se iban por el barrio convocando y luego, mientras unos echaban pala, otros montaban las ollas para el sancocho.
Una vez, en una jornada de dos fines de semana, construimos unos tanques que garantizaron que siempre hubiera agua en la escuela. Y en otra oportunidad, con unos materiales que aportó la Alcaldía, pavimentamos el caminito que llevaba del barrio a la institución, pues eso era un barrizal.
Ese barrio y esa escuela se hicieron así, a punta de trabajo compartido y comunitario. De ahí su orgullo, su arraigo, su dignidad.
Recuerdo mucho que, en una oportunidad, en 2006, logramos convencer a Sergio Fajardo para que los visitara. La gente de su equipo no lo quería dejar ir por razones de seguridad, pero finalmente fue. Fajardo en ese tiempo estaba muy entusiasmado con los colegios de calidad y cuando llegó allá y vio la escuela se le notó la tristeza. «Esto es mejor cerrarlo», murmuró.
Luego, en la reunión con las personas del barrio, expuso con respeto que lo más adecuado, según su criterio, era que los niños fueran a un colegio de calidad cercano y clausurar la escuelita; que ellos merecían estudiar en circunstancias más dignas. La gente empezó a cuchichear y una mujer levantó la mano:
—Vea, señor alcalde —le dijo—, sus colegios pueden ser muy bonitos, pero esta escuela comunitaria, aunque fea, es la nuestra y los niños se quedan aquí.
Fajardo intentó explicarles y convencerlos por todos los medios de que los niños podían tener acceso a mejores condiciones en otro colegio, pero ellos estaban seguros de querer seguir fortaleciendo su propio proyecto educativo y no permitieron que lo cerraran.
La historia de Altos de la Torre es la historia de esta ciudad, porque a Medellín no la han hecho los políticos ni los empresarios ni las grandes organizaciones. A esta ciudad la ha hecho la gente. Uno va a Altos de la Torre y para donde mire hay trabajo comunitario. El acceso, las vías, todo era muy precario y todo lo han ido mejorando ellos mismos.
Aunque lo que han hecho es mucho y nunca han recibido ningún reconocimiento, el orgullo de Paulino, Orlando y toda esa generación de líderes está en que su lucha ha valido la pena y su pobreza de ahora no es la misma de hace unos años.
Altos de la Torre. Programa Camino al Barrio. Cortesía EPM.
Este barrio, considerado zona de alto riesgo, sigue siendo ilegal, pero gracias a su organización y esfuerzo han conseguido lo que ningún otro territorio con estas características. Durante más de 25 años no tuvieron agua potable, pero el acueducto les llegó en 2016. Algo que todavía celebran.
Y ese mismo año el Estado reconoció su derecho a una educación pública de calidad, convirtiendo su escuela en la primera institución educativa de un asentamiento que pasó a ser parte del sistema oficial de la Secretaría de Educación de Medellín.
Oficializar en un asentamiento la escuela comunitaria es un acto de justicia con sus pobladores. Luchar por la equidad exige acciones valientes como esta. El desafío del Estado es construir sobre lo construido; que las fórmulas preconcebidas sobre los retos de la educación no pasen por encima de las identidades culturales, que la búsqueda de resultados no prive a los niños de sus sueños, que la necesidad de la norma no les cierre las puertas a las organizaciones de la comunidad, que el miedo al «qué dirán» no sea más poderoso que la realidad. Esa escuela ha sido su parque biblioteca, su UVA, su centro de integración barrial, su centro de equidad de género; su todo.
La lucha actual de Altos de la Torre es la legalización del barrio. Legalizar los predios que habitan para así poder acceder a beneficios que de otra manera no serán posibles. Yo tengo la certeza de que lo conseguirán.
Camboya ya no es Camboya. Ya casi nadie recuerda ese viejo apodo con el que los reconocieron en el pasado. Gracias a su escuela y a esos líderes que siempre creyeron que lo fundamental era la educación y que no renunciaron ante los poderes ilegales, Altos de la Torre emprendió su camino de inclusión en una ciudad que lo desconocía.
* * *
El presente texto hace parte del libro de crónicas «Bajo la piel de Medellín», publicado por Lecturas Comfama en 2019. Más información: https://www.goodreads.com/book/show/48828812-bajo-la-piel-de-medell-n
NOTAS
[1] Expresión coloquial para referirse al prepúber o adolescente. N. del e.
[2] Aguerrido, valiente. N. del e.
__________
* Carla Giraldo Duque es periodista egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ganadora de Becas a la Creación en la categoría Periodismo Narrativo con el libro Se dice río, Volver al antiguo camino de Juntas, Sílaba Editores, 2012. También autora de los libros Transformando vidas, 2016, 10 años de Fiesta, 2017 y Una ciudad que nos abraza e impulsa, 2018. Coautora, junto a Gerardo Pérez Holguín, del libro Bajo la piel de Medellín, 2019. Fue practicante de redacción de la editorial Artes de México y el mundo, de la cual es director el escritor Alberto Ruy Sánchez.
** Gerardo Pérez Holguín. Llegó a Medellín desde Buga en 1972, cuando este viaje era casi como cambiar de país. Trabajando con organizaciones comunitarias empezó a recorrer la ciudad y a hacerse preguntas sobre el destino de esta comunidad que aprendió a amar con pasión. Vio a Medellín crecer y asistió a su transformación. Ahora camina sus calles y, a través del programa Bajo la piel de Medellín, propicia conversaciones que permiten construir nuevas memorias.

Muy buen documento, yo diría excelente, porque no es una crónica, ensayo o artículo de prensa, sino la historia vivida de alguien con pasión por una causa y amor y respeto por la gente.
Mi admiración y respeto por Gerardo Pérez y el equipo que ha ido formando mediante el desarrollo de esos líderes que ha ido encontrando en su caminar por todas esas calles de Medellín.