EL CAMINO BLANCO
Por John Connolly*
Ya llegan.
Ya llegan en sus coches y en sus camiones, dejando atrás, en el aire puro de la noche, unas columnas de humo azul que parecen manchas en el alma. Ya llegan con sus mujeres e hijos, con sus amantes y novias, hablando de cosechas, de animales y de viajes futuros, de la campana de la iglesia y de la catequesis de los domingos, de trajes de boda y del nombre que les pondrán a los niños que aún no han nacido, de quién dijo esto y quién lo otro, cosas todas ellas insignificantes y a la vez grandiosas que constituyen el sustento de un millar de pueblecitos que no se diferencian en nada del suyo.
Ya llegan con comida y bebidas, y la boca se les hace agua con el olor a pollo frito y a tartas recién horneadas. Ya llegan con las uñas sucias y con aliento a cerveza. Ya llegan con camisas planchadas y vestidos estampados, con el pelo peinado o revuelto. Ya llegan con alegría en el corazón, con sentimientos de venganza y con una excitación que se les enrosca en las entrañas igual que si fuera una serpiente.
Ya llegan para ver cómo arde un hombre.
* * *
Dos hombres pararon en la gasolinera de Cebert Yaken, la pequeña gasolinera más simpática del sur, muy cerca de la ribera del río Ogeechee, en la carretera que lleva a Caina. Cebert había pintado aquel letrero de un rojo y un amarillo chillones en 1968 y, desde entonces, subía cada año a la azotea el primer día de abril para darle una mano de pintura, a fin de que el sol no pudiera ensañarse jamás con el letrero y decolorar su mensaje de bienvenida. Día tras día, el letrero proyectaba su sombra en el solar vacío, en los macetones de flores, en los brillantes surtidores de gasolina y en los cubos que Cebert tenía siempre llenos de agua para que los conductores pudieran limpiar los restos de insectos de los parabrisas. Más allá había unos campos baldíos, y, a principios del caluroso septiembre, la calima que ascendía del asfalto hacía que los árboles del sasafrás danzaran, espejeantes, en el aire inmóvil. Las mariposas se confundían con las hojas caídas: las anaranjadas mariposas dormilonas, las blancas mariposas escaqueadas y las azules mariposas con cola del este se agitaban tras el paso de los vehículos como si fueran las velas de unos barcos de vivos colores que se balancearan en un mar agitado.
Desde el taburete que estaba junto a la ventana, Cerbert veía llegar los coches y comprobaba si las matrículas eran de otro estado para, de ser así, preparar una cordial bienvenida al viejo estilo sureño, servir quizás algunos cafés y donuts o bien deshacerse de algunos mapas turísticos cuyas cubiertas amarilleadas por el sol indicaban el fin inmediato de su utilidad.
Cebert llevaba la indumentaria previsible: un mono azul con su nombre bordado en el lado izquierdo del pecho y una gorra de propaganda de la empresa Beef Feeds echada hacia atrás como un toque de informalidad. Tenía el pelo blanco y un largo bigote que se curvaba de forma pintoresca sobre el labio superior y cuyas puntas casi se le unían en la barbilla. A sus espaldas, la gente murmuraba que parecía como si un pájaro acabase de salir volando de la nariz de Cebert, aunque nadie lo decía con mala intención. La familia de Cebert había vivido en aquella región durante varias generaciones y Cebert era uno de los suyos. En las ventanas de la gasolinera ponía anuncios de picnics y de rastrillos benéficos donde se vendían pasteles y hacía donaciones para cualquier buena causa. Si el hecho de vestirse y de comportarse como el abuelo Walton le ayudaba a vender un poco más de gasolina y un par de chocolatinas más, pues mejor para Cebert.
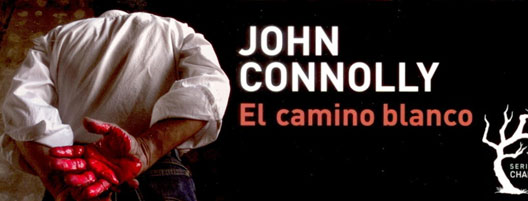
Encima del mostrador de madera, detrás del que Cebert se sentaba un día sí y otro también, a lo largo de los siete días de la semana, compartiendo las tareas con su mujer y su hijo, había un tablón de anuncios encabezado por la siguiente frase: «¡Mira quién se dejó caer por aquí!». Cientos de tarjetas de visita estaban clavadas en él. Había más tarjetas en las paredes, en los marcos de las ventanas y en la puerta que daba a la pequeña oficina trasera. Miles de don nadies que pasaban por Georgia, en su ruta para vender tinta para fotocopiadoras o productos para el cuidado del pelo, le habían dado al viejo Cebert su tarjeta como recuerdo de su visita a la pequeña gasolinera más simpática del sur. Cebert nunca las quitaba, de modo que las tarjetas habían ido acumulándose hasta el punto de formar estratos, como si se tratase de una roca. Si bien algunas habían ido cayéndose con el paso de los años o habían ido a parar detrás de las cámaras frigoríficas, por lo general, si los don nadies pasaban de nuevo por allí al cabo de unos años, acompañados de pequeños don nadies, era casi del todo probable que encontrasen sus tarjetas sepultadas bajo cientos de ellas, como una reliquia de la vida de la que una vez disfrutaron y de la clase de hombre que fueron.
Pero los dos hombres que llenaron el tanque de gasolina y que echaron agua al radiador de su mierda de Taurus, justo antes de las cinco de la tarde, no eran de esos que dejan su tarjeta de visita. Cebert se dio cuenta enseguida de ese detalle y sintió que algo se le revolvía en las tripas cuando aquellos dos hombres le miraron. Se comportaba de una manera que sugería una amenaza que ni se molestaban en disimular, un peligro potencial tan evidente como una pistola amartillada o una espada desenvainada. Cebert apenas los saludó con la cabeza cuando entraron y tuvo buen cuidado de no pedirles su tarjeta. Aquellos hombres no querían que los recordaran, y cualquier persona inteligente, como lo era Cebert, haría bien en darse la maña de olvidarlos en cuanto pagaran la gasolina (en efectivo, por supuesto) y la última mota de polvo que levantase su coche volviese al suelo.
Porque si unos días después decidieras recordarlos, tal vez cuando la poli llegase haciendo preguntas y pidiéndote que los describieras, entonces, bueno, ellos podrían enterarse y decidir también acordarse de ti. Y la próxima vez que alguien se dejase caer por el establecimiento del viejo Cebert sería para llevarle flores, y el viejo Cebert no tendría que darle palique ni venderle un descolorido mapa turístico, porque el viejo Cebert estaría muerto y nunca más tendría que preocuparse de sus mercancías amarillentas ni de la pintura descascarillada del letrero.
De modo que Cebert tomó el dinero y vio cómo el más bajo de los dos, el tipejo blanco que había echado agua al radiador cuando llegaron a la gasolinera, echó un vistazo a los discos compactos más baratos y a los escasos libros de bolsillo que había en un expositor junto a la puerta. El otro, un negro alto que llevaba una camisa negra y unos vaqueros de marca, miraba con aire despreocupado los ángulos del techo y las estanterías que estaban detrás del mostrador, cargadas hasta arriba de paquetes de cigarrillos. Cuando comprobó que no había ninguna cámara de vigilancia, sacó la cartera y, con la mano enguantada en piel, cogió dos billetes de diez dólares para pagar la gasolina y dos refrescos. Esperó con paciencia a que Cebert le diese el cambio. El coche era el único que había en el surtidor. Tenía matrícula de Nueva York, y tanto la matrícula como el coche estaban bastante sucios, de manera que Cebert no pudo apreciar mucho más que la marca, el color y la estatua de la señora Libertad oteando a través de la mugre.

—¿Necesitan un mapa? —preguntó Cebert, esperanzado. —¿Tal vez una guía turística?
—No, gracias —dijo el negro.
Cebert hurgó en la máquina registradora. Sin saber por qué, las manos empezaron a temblarle. Nervioso, se sorprendió a sí mismo iniciando justo el tipo de conversación idiota que se había jurado evitar. Le daba la impresión de hallarse fuera de su propio cuerpo, viendo cómo un viejo tonto con unos bigotes caídos se hablaba a sí mismo dentro de una tumba prematura.
—¿Van a quedarse por aquí?
—No.
—Entonces me temo que no volveremos a vernos.
—Puede que tú no.
Había algo en el tono de voz de aquel
____________
* John Connolly es un novelista irlandés conocido principalmente por sus novelas policiacas, y en especial la serie protagonizada por el detective Charlie Parker. Aunque las novelas de Connolly entran claramente dentro del género de la novela policial o novela negra, sus historias se han ido cargando cada vez más de tintes sobrenaturales. Connolly se relaciona más bien con la tradición americana de los hard-boiled, en los que encontró el mejor medio para explorar temas como la compasión, la moralidad, la expiación o la salvación. Opina que: «ellas —las mujeres— escriben escenas más violentas que ellos» y que «en todos nosotros hay una parte oscura». Entre sus influencias cita a autores como Ross Macdonald, James Lee Burke o Ed McBain.
El presente texto es un adelanto del primer capitulo de la novela «El camino blanco», cedido por la editorial Tusquets Editores


Interesante y atrapador el primer capítulo, espero tener la oportunidad de leer la novela. Felicitaciones, Chente.