NUESTRA OBLIGACIÓN COMO ESCRITORES
Por Jorge Enrique Aguayo*
Escribir es un acto muy antiguo, y al mismo tiempo, relativamente nuevo. Hasta hace algunos siglos, el leer y escribir estaba reservado para clérigos y gente de extremada alta posición; y tener algo que leer entre las manos era un milagro que debía ser agradecido a Dios y a los monjes de alguna congregación que trabajaba a la luz de las velas, durante horas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
La invención de la imprenta facilitó un poco las cosas. Fue atribuida a Gutenberg, pero en realidad existía desde algunos años antes. El mérito de Gutenberg, la genialidad que tuvo al cambiar las planchas enteras que se debían usar para cada página por simples cuadraditos de madera y metal intercambiables llamados tipos, permitió un gigantesco ahorro de recursos e hizo del arte de imprimir algo rentable. Pocas cosas, desde la rueda, la pólvora, la brújula y la matemática tuvieron el impacto que tuvo la invención de la imprenta. Literalmente, fue un invento que cambió el mundo y lo hizo tal como lo conocemos hoy, con todas sus virtudes y defectos.
Y fue así que los libros pasaron de ser escritos a mano a copiados por imprenta. Y cuenta la historia que las copias comenzaron a distribuirse primero entre las clases altas, luego entre las aristocracias, luego entre las clases medias y luego entre las bajas. Hoy por hoy todavía no podemos decir que este arte de saber leer y escribir ha sido distribuida a absolutamente todas las personas, pero se ha avanzado mucho y se sigue avanzando de a pocos en los pueblos más olvidados por la civilización. Lo que sí apena es que haya gente que, sabiendo leer y escribir, no lea.
Y es sobre esto que quería escribir hoy en realidad, de nuestra responsabilidad y obligación como escritores para cambiar eso.
Verás, alguna vez Óscar Wilde comentó que el gran problema era que el periodismo era ilegible y que la literatura no era leída. Estaba totalmente en lo cierto. Este sutil desprecio a la literatura tiene tanta historia como la fascinación humana por el chisme (ejem… perdón, por el acontecer cotidiano recolectado en los periódicos) y muy probablemente tiene sus raíces en él. Sin embargo, hoy las artes escritas enfrentan otras plagas, más interesantes todavía porque son virus. Se han metido a la cadena de ADN del mundo de las letras y se alimentan de él creciendo en la célula que le sirve.
Procederé a describirlos.
La primera es la falta de ortografía. La nueva generación parece haberse olvidado del simple hecho de que, para no ser despreciada, cualquier lectura debería estar, cuando menos, bien escrita. Cuando algo está bien escrito no importa la trama. Esta puede ser el reporte administrativo más aburrido o la novela más emocionante —igual se leerán con gusto—. Por otro lado, cuando hay errores de ortografía en un texto, la mirada pausa en ellos y la concentración se pierde. Un lector entendido no puede evitar notar esas pequeñas ofensas. Un lector que aprende se queda pensando en si serán errores o no. A veces busca el diccionario para corroborar. Sea cual sea el caso, los errores ortográficos destruyen, uno a uno, la expectativa y curiosidad que pueda sentir un lector que empieza a repasar el texto y son, la gran mayoría de las veces, la diferencia entre una primera lectura curiosa y un texto abandonado después de un par de párrafos. Sin una buena ortografía, tu papel de escritor no sirve para nada.
La segunda plaga es más sutil, pero igual de dañina. Nunca olvidaré las palabras de un especialista en lingüística, quien, entrevistado por un medio acerca de la evolución de la lengua castellana, dio una sentencia que me hizo pensar mucho: «Quienes más arruinan el idioma son los profesionales», dijo; y, como escritores, esto nos toca directamente.

Lo primero que hay que hacer al escuchar algo como esto es tomarlo con calma. Nadie está pidiendo dejar de utilizar las palabras adecuadas para los conceptos o situaciones que requieran una palabra poco común; pero hay cientos de escritores noveles que piensan equivocadamente que un abuso de adjetivos o descripciones técnicas es necesario para demostrar que saben escribir correctamente. No hay que confundirse: si algo es subrepticio, hay que decir que es subrepticio. Lo que no hay que hacer es decir que «el azul está vendiendo sus presas cada día más caras» cuando basta decir que no hay tantos peces como antes.
La tercera plaga es totalmente subjetiva y muy humana. Hablo de lo que los psicólogos llaman ego. El milagro de los blogs ha convertido a muchos escritores en perfectos, y a la Internet, en una vergüenza. No son docenas ni cientos, son miles los blogs que se actualizan todos los días, pero son escasos los que reciben una revisión antes de ser actualizados. Alguna vez comenté en uno de ellos un error ortográfico vergonzoso, creo que era «haber», en lugar de «a ver». Recibí una respuesta en mi correo electrónico unas horas después. En ella, el autor del blog decía que ese no era un error y luego un par de improperios.
Si tú vas a dedicarte a escribir, aunque sea por pasatiempo, ten la amabilidad de dejar de confiar en el corrector automático de tu procesador de textos. No es probable que te equivoques. Es muy posible que te equivoques. Siempre pide a alguien que revise tu texto.
Hay otras tres plagas, más fuertes. Estas son como el ébola o el sida de la sociedad literaria, puesto que todavía no tienen cura conocida. Una de ellas son las tiendas de libros. Otra son las editoriales.
Y las considero así por ser asquerosos negocios. Las tiendas de libros, poco a poco y a pulso de esfuerzos mercadotécnicos, han hecho olvidar la gratuidad de las bibliotecas —hermosos centros donde no solo el saber está al alcance de la mano sino también centros donde este se comparte fácilmente y sin mirar a quién durante todas las horas de atención del recinto—. Las tiendas de libros nos han hecho pensar que eso es anacrónico y poco digno; que lo adecuado es tener un ejemplar propio para poder leerlo donde y cuando a uno le plazca. El resultado es elocuente: miles de hombres y mujeres comprando libros de las tiendas contrastan con las bibliotecas vacías; y no es raro escuchar de una mafia u otra de tiendas que coordinan con las escuelas y universidades a fin de exigir a los maestros que pidan tal o cual libro a sus alumnos a cambio de una comisión para todos por hacerlo.
Sí, a esos niveles de bajeza estamos llegando.
El mundo de las editoriales es incluso peor. Bien me contó una de mis amigas poetizas que entregó su libro a una editorial para que lo publique y cerró contrato para recibir solamente el ocho por ciento de los productos de la venta de los libros. ¿Realmente creen que escribimos para recibir el simple ocho por ciento? Parece que sí, pues los editores argumentan que son ellos quienes corren con los gastos de la preparación, maquetación, diagramación, promoción y venta de los libros y que su porcentaje, que es alrededor del cuarenta por ciento, apenas alcanza para recuperar lo que invierten y obtener una ganancia.
Si me preguntan, la última vez que pisé una editorial aquí en Lima, esta quedaba en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, tenía personal de seguridad permanente, recepcionista, secretaria, asistente y, desde luego, varios empleados y algunos gerentes. Eso de que «apenas les alcanza para recuperar y obtener una ganancia» realmente no se los cree nadie.
Hay una cosa más en la lista. Se llama «derechos de autor». En esta aventura de obtener dinero a costa de los escritores primero se optó por pedir protección para ellos a fin de que sus obras no puedan ser copiadas indiscriminadamente —como si Shakespeare o Cervantes hubieran necesitado una de esas para hacerse conocidos—. En realidad, no es una protección para los autores. Es una protección para las editoriales que los publican y que solo les darán ocho por ciento de lo que han ganado a costa suya. Pero eso no es todo. Sobre ellos hay una nueva jugada legal que permite seguir ejerciendo esa presión legal sobre otros y proteger sus pequeñas minas de oro, incluso después de que el derecho de autor que ellos mismos promovieron expire bajos sus propios términos. Esta consiste en convertir a los objetos deseados en «propiedad intelectual» transferible de sus dueños. Margareth Mitchell y Walter Disney murieron ya hace muchos años. Los derechos de autor sobre sus obras expiraron ya, y tú y yo deberíamos ser libres de usar «Lo que el Viento se Llevó» o «Mickey Mouse», como buenamente nos plazca. Mas la realidad es otra. Hoy esas obras son propiedad intelectual de las empresas que representan sus intereses y, por tanto, están protegidas incluso contra las ventajas que otros podrían tomar de sus propias leyes.
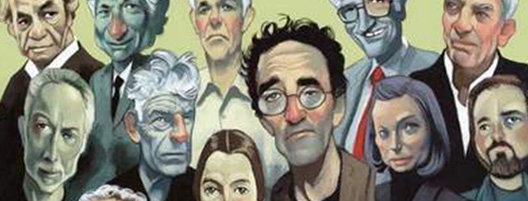
Si seguimos a este paso, pronto tendremos que pedir permiso para mirar la televisión o escuchar la radio.
Ante esto, tenemos varias obligaciones que asumir, pero aquí solamente mencionaré dos. La primera consiste en dejar de tener, como dice mi madre, «pajaritos en la cabeza». Si escribes solo, tendrás errores. Si tratas de sonar importante, no serás tú quien escriba. Tu capacidad de escribir es única. No la desperdicies en el aislamiento. No la arriesgues en la soledad. Dale a tu arte el valor que merece poniéndole el esmero que amerita. No lances nada al viento si no lo has revisado bien. ¡No escribas nada si no tienes un propósito al escribir! Hay demasiada mediocridad ya. Ten un poco de orgullo y da solamente lo mejor de ti.
La otra es tener originalidad e inteligencia. Antes de sentarme a leer esto, leí mucho —realmente mucho—. Y cuando lees bastante en estos tiempos te das cuenta de algo: estás leyendo lo mismo. La gran mayoría de historias que puedes leer hoy son casi copias de lo que puede leerse en cualquier otra parte: o bien la típica historia del homicidio como trama, o bien la historia del odio que se siente, o bien la historia relativamente erótica, o bien la historia con accidentes, sufrimiento y muerte. Si vas a sentarte a escribir, ten la amabilidad de asumir una actitud diferente a todo lo que has leído antes. Hay mucha muerte y llanto en la literatura ahora; demasiados finales felices donde el malo pierde y el bueno se queda con la mujer más bonita; demasiados libros de auto–ayuda.

Lo que necesitamos son textos que enarbolen otras banderas. Textos que motiven a tener una sociedad más limpia y más justa. Textos que vayan más allá del vano entretenimiento y enseñen a los demás algo realmente útil.
Terrible sería que los historiadores del siglo veinticuatro reseñen en sus libros que los autores de esta primera parte del siglo veintiuno solo escribimos cosas irrelevantes.
Piénsalo.
____________
* Jorge Enrique Aguayo (Lima, Perú, 1979), más conocido por el seudónimo «Tedel» y por su obra, Heptagrama, es un autor autodidacta. Realizó estudios en el Colegio Magister de Lima, tras los cuales inició una amplia trayectoria por diferentes campos del quehacer humano. Sirvió copas en un bar, enseñó inglés a niños y adultos, se dedicó a la traducción y, luego, llevado por su curiosa personalidad, comenzó una carrera en el mundo de la Internet como redactor, diseñador y, más recientemente, como especialista en marketing electrónico.


Excelente artículo, concuerdo contigo en todo. En cuanto a lo que mencionas, libros con propósito, uno de mis libros favoritos es «La Resistencia», de Ernesto Sábato; en sus páginas nos insta a luchar contra la indiferencia, la superficialidad y el tecnicismo; libros como este son los que dan ganas de volever a leer una y otra vez. Más libros así son los que hacen falta, y no las 15 sagas de crepúsculo. Saludos!
Estimado Jorge: Gracias por compartir tu texto y hacernos pensar. Cordialmente, Chente.