COMPAÑEROS TODOS
Por Adán Echeverría*
LA PECERA
Sofía compró los peces porque vio atrapada su angustia en esos ojos. Detrás del cristal de la pecera, esos globos saltones atrapaban las preguntas que ella acostumbraba hacer al vacío. Sintió la vista acuática recorrer su piel, los párpados caídos, las mejillas tersas, bajar por el cuello hasta entrar por el costillar, golpear el plexo para que la respiración regresara intacta y poder sentirse viva.
La noche anterior a la compra aún tenía las marcas de insomnio en la cara por el terror a sentirse presa de un amor enfermizo que ya no compartía. Tenía razón la soledad: era prisionera y los reclamos de su esposo la iban avejentando. Le llenaban la cara de surcos que, por más cremas que utilizara, le arañaban el rostro, volviéndole una anciana treintañera.
De aquel amor inaugural que la había enfrentado a sus padres, a los compañeros de escuela, no quedaba más que la sombra de aquel «Es mi decisión» que dijo apretando puños con los ojos fijos en un futuro prometedor. Ahora los peces, que una tarde de domingo compró en un tianguis, le muestran su rostro detenido en las burbujas. Gotas de aire del universo acuático suben a la superficie y revientan liberando el grito fantasmal que Sofía siente necesario.
Aquella tarde, que hubo de transcurrir entre gritos y amenazas, fiel a la costumbre de su esposo, Sofía decidió quedarse en el parque del centro de la ciudad para ver corretear las aves tras las migas de arroz, intentar una sonrisa al mirarlas desprender sus plumas mientras levantan un tenue vuelo, huyendo de las manitas de los niños que las alimentan. Esperaba que el hombre con el que vivía se calmara y le hablara al teléfono portátil. Mientras tanto dejaría que el calor la consumiera, ofreciendo el rostro al sol. Era preferible el calor incendiario a ser consumida por la angustia de permanecer en casa.
No importa perderlo todo. Ese hogar que han adornado a su capricho, el auto deportivo, el cuerpo delgadísimo producto del gimnasio por las tardes y las clases de baile en el club social. Los múltiples regalos e incluso el trabajo en las mañanas le sirven para huir del aburrimiento. El hastío se enreda cual nauyaca entre sus piernas, apretando el corazón con las escamas del tedio.
Tampoco importó la amenaza de divorcio. Él estaría con ella siempre. Lo había dicho en la iglesia junto a las promesas mutuas. Incluso lloró al ver realizarse el sueño de tener a la niña que siempre había amado. Vivía para recordárselo. Si a eso pudiera llamarse amor. Sofía quizá ya no lo intentaba, no quería hacerlo; no estaba segura si el sentimiento de salir del hogar paterno fue amor por este hombre o arriesgarse a una vida nueva. Cómo llamar a la relación que los mantenía juntos al borde del estallido que los conducía a los golpes. «No eres mi dueño», solía gritarle a su esposo después de cada pleito.

Pedro estaba conforme con lo poco que ella le daba. Aquel hombre de cejas cerradas, dientes apretados y pómulos secos sólo necesitaba saber que él la amaba y eso, ni ella ni nadie podría evitarlo: «Te lo doy todo y nunca dejaré que te vayas», decía la voz por el teléfono. Sofía se seca las lágrimas al regresar a casa, nuevamente doblegada. Intenta permanecer a salvo detrás de esa muralla de recuerdos con que aquel hombre pone candados a sus salidas.
De regreso a casa Sofía anduvo cinco cuadras para llegar al tianguis donde se exponía la venta de animales para mascotas. Miró un conejo. Sostuvo en sus manos a un curí. Se quedó atrapada en el verde plumaje de los loros, y la escandalera de los periquitos australianos le arrancó la risa casi en el olvido. Entre jaulas, ladridos y pelos de gato, escuchó la voz sobre los tímpanos. Su propia voz que había querido mantener encerrada y ahora le hablaba a través de los ojos de los peces dorados, subía con las burbujas de aire estallando como un eco sordo hasta sus tímpanos. Los peces dorados la miraban con sus ojos acuosos, en cuya oscuridad Sofía observó su alma atrapada arañando la superficie. Presa dentro de esos ojos, dentro de la pecera, en su propia casa, en el interior de su cuerpo.
A dónde huir, cómo sostenerse si él siempre se encarga de todo. El trabajo se lo había conseguido un amigo de su esposo. Pedro la llevaba y la iba a buscar sin contratiempos. Ni un minuto más en la oficina después de la jornada.
Con la pecera en el sitio que le ha escogido, cerca de la ventana del jardín, permanece horas, sentada, mirando el ondular de sus dorados cuerpos. En el fondo de los ojos mira el encuentro con su amante. Las escapadas por las tardes cuando su esposo trabaja. Invitarlo a casa y manchar las sábanas del matrimonio. Aquel amor que pronto se hartó de la indecisión y una madrugada se alejó diciendo: lo tienes todo menos aventura, eres una niña aburrida sin intención de rescatar su vida. Y después del No te vayas, recuerda la respuesta: Ya vendrá alguien más.
Tenía razón. Las imágenes se precipitan entre las burbujas: diversos rostros la hacen gritar en el espejo, pintarlo con labial, romperse las uñas para abrir las puertas del hartazgo. Las persecuciones con que sueña, amenazada: te encontraré donde vayas. Su corazón late apresurado. Le duelen las muñecas, moradas por los apretones, el maquillaje cubre los malos tratos, el labio roto, los lentes oscuros, el disfraz de femme fatale que oculta la violencia doméstica en que sobrevive.
Sofía junto a la pecera todo el día, absorta, comiendo yogurt con miel y bebiendo pequeños sorbos de té de jazmín. No piensa más que en la voluntad de sentirse viva, y el sexo no ha sido esa posibilidad. Ha paseado la casa reconstruyendo cada adorno y el momento de adquirirlo, cada historia con esos hombres que horadaron su cuerpo para rescatarla y que sólo consiguieron enterrarla mas en su mutismo, en su miseria.
Empaca sus cosas en un maletín de cuero y regresa junto a la pecera. Mira los peces ir y venir en el encierro del cristal. Su esposo llegará en cualquier momento, con su cara de felicidad por verla sobre la cama, doblegada. Durmiendo o llorosa con el insomnio de siempre. Ya no será así.
Baja de nuevo, corta una fruta y se queda mirando los peces dorados. No quiere huir a escondidas, quiere verlo de frente y decirle adiós. Ha apagado las luces de la casa para no mirar el cadáver de la tristeza que se derrama por la escalera. La puerta pronto dejará caer los cerrojos que anunciarán su llegada. Su partida.
Quita el oxígeno a la pecera y derrama en el agua dos puñados de sal. Espera mientras recorre cada espacio de lo que pudo ser su hogar, pasa los dedos por las paredes, sale al patio, mira las cerradas ventanas de su dormitorio, va hacia la cocina, abre los cajones, la alacena, se detiene frente al refrigerador y lo desconecta. El tiempo camina lentísimo y Sofía busca evitar los espejos de la sala.

Regresa junto a la pecera. Mira como la respiración de los peces empieza a atragantarse. Engulle la pulpa de la fruta. Se queda fija en la mirada de los peces y ve extinguirse la luz de esos discos jugosos donde se petrifican los colores y se abandonan los brillos. Para Sofía el pasado ha muerto con los peces. Pronto la puerta se abrirá.
Allá va. Es él, ha llegado. Gira el picaporte.
Sofía se levanta con decisión. El maletín de cuero en la mano. Su futuro relumbra en el cuchillo que ha quedado entre las cáscaras y el bagazo de la fruta, ahí, sobre la mesa.
LUMINISCENTE JANDRA
Este dedito se fue al mercado…, quería comprar carnita, y preguntó aquí, aquí, aquí, y decían que No, que no le decían, y preguntó ¿aquí?, ¿aquí?, No, decían otra vez, y solamente aquí… pinchaba con el dedo índice sus costillas. El juego siempre era igual, la niña acababa riendo una y otra vez, risa que risa la sirenita, risa que risa la madrugada. ¿Está lista la niña? Está lista y preciosa. Ve mi amor, ve con abuela. La hija de Jandra gira con la punta de los pies, levantando los talones, y el vestidito rojo se extiende con el impulso, luego corre hacia dentro de la casa.
Jandra tiene que enfrentarse al monótono día gris del sinsabor costurado en las cobijas nupciales que no pudieron ser; en ese desgastado anuncio de ser mujer y ser entera, reconocerse amplia para sus propios ideales. Su piel, sus brazos, sus dedos y ojos llenos aún con esa pelusa lustrosa que queda después del abandono, de la huída, después de las carreras y la sobrevivencia: tuvo que escapar.
Este dedito se fue al mercado… Todo era idéntico al planear los fines de semana. La niña, vestidita y dibujada, se iba con la abuela de Jandra a pasear, y Jandra a la piscina de la casa, a consumir los días en el agua que todo lo diluye, las lágrimas, las penas, las vengancitas de la carne, ¡a qué vivir enojada!, ¡a qué continuar con la rutina de ensimismarse!
Sus 22 años apenas en puerta, y una vejez interior le arruga, una a otra, las glorias y los claroscuros del recuerdo que a ratos muerden. Un moretón acá, un pellizco al otro lado, y sube sube sube la magia del raciocinio con sus alas de diamantina: sobreviré…, sobreviví y viviremos en paz. Cierra los ojos, harta: Déjame dragoncito, déjame tranquila. Tiene vieja la mente. Nada media hora diaria para mantener la juventud del cuerpo, pero los fines de semana que se queda sola, nada y nada, y descansa remojada en la piscina, hasta que la piel se le vuelve como el de una salamandra que habita los helechos de este melodrama que no para de consumirla.
Hace tres años que los días pasan a tiempo, precisos. Jandra se despierta siempre a las 5 de la mañana, enciende un churro, aspira y retiene largamente, hasta que la claridad se le mezcla en los ojos. La vida de refugiada quizá sí es conveniente. Al menos ha dejado atrás los ácidos y los aceites, pero uno no puede arrancarse los vicios de un día para otro; además, falta que quiera; y ella sostiene en cada dedo el orgullo canábico de las libertades, rasposas y de aromas dulzones, que la mantienen en la tranquilidad de sentirse poderosa, ilusionada en este espacio de felicidad que nunca la apura y la mantiene cuerda.
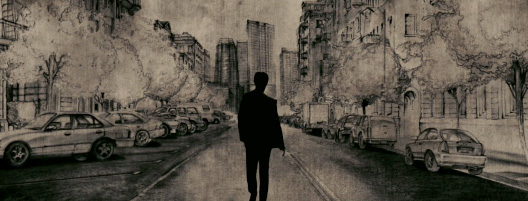
Érase una vez un hogar desparramado y tres niñas olvidadas en las habitaciones. No, érase una vez una chica montada en caballito de madera —los padres discutiendo—, que venía de viaje a consolarla por la infancia en que había crecido, la infancia de cada quien y cada cual su propia infancia, ¿acaso otros tienen mejor niñez si se admiten igual de débiles e inocentes?; el fantasma de sus primeros años llega con los cirqueros, de trapecista, resbalando en el circo familiar que le tocó vivir. Repasando las noches brumosas, las noches en que no pudo huir, sin desinterés ni culpas descaradas, sin decir así crecí, sino con la claridad de saberse el resultado de sus propias decisiones, lo que ella ha querido ser para ella misma, sin ataduras. No es bueno culpar a los demás de nuestros propios actos; jala y sostiene el humo en la boca, en la garganta. Va dejando salir el humo de a poco, expulsando igual las tristezas, se mira en traje de baño y se admite hermosa. No intenta probar el agua de la piscina, brinca hacia dentro de ella.
La mariguana del amanecer siempre le aclara la mente, le impide revolverse en las disculpas, lo sabe, y se aferra: los libertarios que somos, que siempre fuimos, ¿y qué?, es delicioso volar a cada hora, en cada día, todas las mañanas: mami tienes rojitos los ojos, mami despierta tengo hambre, mami esa ropa ya no me queda, mami me lastimas al peinarme, ni siquiera me miras: ve con tu abuela amor, dame un beso y vete con tu abuela.
Los días oscuros de Jandra se abrieron de golpe. Todo empezó la tarde soleada de fin de curso. Terminada la preparatoria, el encerrón del festejo había sido desde el medio día. Cristóbal no la dejaba ni un minuto salirse del viaje porque eran muchos los planetas a recorrer y el tiempo estaba delicioso. Quédate. No puedo y no insistas. Vive conmigo entonces. No lo dices en serio. Lo digo tan en serio, como que esta noche mataremos dragones, atraparemos brujas, encerraremos a los cuervos, juntos, y ni siquiera los fantasmas querrán perdérselo. Va, entonces préstame el teléfono, —la chica marcó los varios números requeridos— ¿Y dónde viviremos? Si no te late acá, el Mau se va pa’l Canadá y me dejará su cueva al menos dos años. Sirve que conseguimos luego algo mejor. Entonces a matar dragones y construir la leyenda, ¿va?, remató la chica, tapando el auricular del teléfono. ¡A construirla! Esa es mi bruja violeta, mi violenta bruja cazadora de unicornios, esa es mi bruja encandilada.
Y Jandra llamó a casa de su madre: No volveré, dijo pretenciosa, y se alejó el auricular de la oreja.
—Pero qué dices pedazo de idiota. —dijo una voz femenina sumida en el hartazgo; maldita hija desconsiderada, maldito vientre descompuesto, maldita cesárea de siempre, maldita hija de 18 años irrecuperables.
—No volveré a casa, viviré con mi novio.
(Continua página 2 – link más abajo)

