RETRATOS DE UN CIVILIZADO EN CHINA (CRÓNICA)

Por Armando Romero*
La primera impresión es la escritura, el dibujo de las letras en las paredes, en los avisos electrónicos, en los edificios, las autopistas. China: Pueblo de dibujantes, calígrafos. Cuánto hay que aprender para llegar a esos trazos, a esos golpes de la mano. Las palabras cuelgan del cielo como adornos en un árbol de navidad, resplandecen.
* * *
Uno tiene la sensación de que las palabras dicen las cosas hacia adentro. En la grafía de Occidente hay un vacío interior y fuerzas que controlan y protegen ese vacío. En la grafía del chino pareciera que el interior de la palabra, de la idea, está poblado por fuerzas en movimiento que entran o salen según un orden preestablecido, pero que desconozco. De ahí el enigma, la atracción.
* * *
No más poner los pies en China y ya estoy en el centro de Beijing comiendo una sopa de gallina de piel negra. Stephane, mi buen amigo canadiense, estudiante de chino, me dice que él cree que los chinos cambiaron el color de la piel de esa gallina con procedimientos genéticos, o con salsa de soya, a lo mejor. Pienso, mientras veo bailar las patas y la cabeza del ave negra dentro del caldo, que los científicos chinos perdieron el tiempo. La carne sabe a gallina.
* * *
Desde mi habitación, en el séptimo piso del hotel de Beijing, veo en la mañana el hervir de los cuerpos por las calles, el desfile interminable de las bicicletas, la aplastante pobreza de muchas de las edificaciones y la arrogancia desafiante de las grúas construyendo sin parar. Es la nueva China que viene, me han dicho. ¿Podrá haber una nueva China? me pregunto, casi viendo pasar a Marco Polo en las andas de un «coolie».
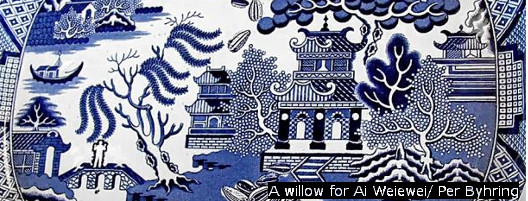
* * *
La plaza Tianamen y el Palacio Imperial, la ciudad prohibida: He aquí un problema de espacio: el poder. Una diferencia. La estética comunista me recuerda las fiestas en la escuela primaria. Más flores no ocultan la falta de imaginación.
* * *
Es el decir de los chinos que ellos están en el centro de la tierra. ¿Y qué? Todos estamos en el centro de la tierra, así como cualquier piedra de la calle está de hecho en el centro del cosmos.
* * *
En la plaza Tianamen la foto enorme de Mao sonríe. Las flores le salen por los dientes. Las estatuas irrumpen por su cabeza semicalva. Todavía saluda desde el Palacio del Pueblo, eterno. Pero la eternidad se le está gastando, siento. A su mausoleo los devotos le traen todavía cigarrillos. Uno no sabe si para ayudarlo a vivir o a morir mejor. Pero mientras exista el Partido, los chinos no se podrán sacar de encima a Mao. Sun Yantsen avanza.
* * *
Stephane me enseña a regatear. «Si te piden 800 yuan la puedes conseguir por 40». Adopto la técnica y pronto veo lo absurdo de los precios para el incauto extranjero. Termino regateándolo todo, hasta las cervezas del bar.
* * *
Regatear es extenuante, pero si se hace con un toque de Tao uno termina desternillándose de risa. Primero uno se ríe abiertamente y dice el precio más bajo posible. Esto se hace utilizando la palma de la mano del vendedor callejero para escribir el precio deseado, ya que no hay papel. Él contesta riéndose con una contraoferta más razonable. Riéndonos de nuevo subimos un poco el precio. Más risas, y así hasta el acuerdo definitivo. Sin embargo en China hay poco espacio para el desorden. Todo está bien ordenado, hasta el caos de la calle. Difícil ser taoísta en un pueblo dominado por Confucio y por Mencio. Confucio el ideólogo, Mencio el administrador.
* * *
La comida da vueltas en la mesa sobre un plato giratorio. Cada uno de los comensales toma algo con sus palillos. El banquete colectivo hasta en el restaurante. Al civilizado occidental le hace falta ese toque de satisfacción de pensar que ha escogido el plato único, el propio.
* * *

El chino no respeta los carros. Las calles son para él y sus bicicletas. Los carros hacen lo que pueden para seguir adelante. No hay espacio. Pitan desesperadamente pero nadie oye. Pitan todo el tiempo, no importa. Una forma del caos. Voltean en U en medio de la calle atestada, tratando de escapar. La gente cruza las autopistas. No lo hacen corriendo, como uno supone. Casi podrían leer el periódico al hacerlo, así de despacio. El chino le ha quitado ese rostro feroz que tiene el carro en Occidente. Aquí, en las calles, son dóciles, obedientes, como búfalos de agua.
* * *
Hay que documentarlo todo. Le tomo una foto al único gato que vi. El que queda, tal vez. No hay perros tampoco. Todos están en la olla, pienso y miro mi plato.
* * *
Busco un restaurante que venda insectos, pero con mi chino y mi dedo lo único que consigo es que me traigan arroz frito.
* * *
L., mi dulce amiga en Nanjing, me dice que para comer gusanos, cucarachas, escarabajos, hormigas, arañas, alacranes o cosa parecida, tengo que ir a los restaurantes de lujo. Ya los pobres se comieron toda su ración.
* * *
En el templo del dios Cielo en Beijing hay un hombre estático, mirando al sol. Lo contemplo. Las manos abiertas al sol. Su cuerpo inclinado un poco hacia adelante. Alguna gente se mete en ese lío de estar fuera del tiempo, pienso, y le tomo una fotografía, para siempre.
* * *
Realmente China recuerda a México. Ambos países impenetrables, y sin embargo tenemos la ilusión de que podemos comprender algo. Pero apenas damos un paso caemos al vacío. Solo resta el rostro sonriente de un niño que nos incita a volver a empezar.
* * *
No hay violencia, muy poco crimen en las calles. Las razones vienen desde Confucio y llegan hasta el estado policivo actual. Por nada te cortan la cabeza. Pero los chinos no son violentos. Sólo lo son, me dice Stephane, cuando toman un aguardiente de 70 grados que se llama «Baitio». Lo pruebo. De verdad que salen llamas. El dragón es un dios, borracho.
«Baitio» le digo a un chino mostrándole la botella que cargo por la calle. Se ríe. Otros chinos oyen. «Baitio», repito en el juego. Y ahora todos reímos. La complicidad del dragón.
* * *

La amabilidad de mis anfitriones de la Universidad de Nanjing va más allá de lo que se entiende por cortesía, por amabilidad misma. Es como si me hubieran estado esperando de regreso, luego de un viaje largo. Y en el recibimiento hay alborozo, sonrisas entrecortadas, ojos llenos de afecto. He hecho bien en regresar, y eso los halaga.
* * *
K. me habla de su madre y de su padre. Ella era la primera cantante de ópera en China; él era especialista en literatura inglesa, doctorado en Yale. Los guardias rojos, en su purga contra los intelectuales, los mandaron a trabajos forzados. Los dos cargaban en el pecho pesadas tablas de madera colgando del cuello: «Chupadores de la sangre del pueblo», «Demonios reaccionarios», y otras cosas por el estilo decían esas letras escarlatas. Su crimen había sido pensar.
* * *
No hay memoria en China, me dice X., todo se olvida rápidamente. Pero creo que es de la memoria reciente que quieren olvidarse, porque cuando hablan del pasado dicen cosas como ésta: «Bueno, fue el 17 de julio del año 483 antes de Cristo cuando sucedió esto y esto». Tienen una precisión que nos asusta a los occidentales, tan imprecisos como somos en lo concerniente a nuestro pasado. Pero en la memoria oficial reciente hay olvido. Ya poco se acuerdan de los errores terribles de Mao, se dice, del horror de la Revolución Cultural. No lo creo. Simplemente no quieren recordar, así es.
* * *
Todos los metros son tristes los domingos por la noche. Nada diferente el de Beijing. Una madre con dos niños y una bolsa, la única que he visto con dos niños, me ayuda con gestos a desenredar el laberinto. Se aleja y veo la parte de atrás de su pantalón, sucio de polvo y barro. Debe haber pasado la tarde jugando con sus niños en un parque, pienso, pero a lo mejor ha estado tratando de vender en la calle, en el suelo, lo poco que lleva en la bolsa. Todos los metros son tristes, ¡qué carajo!
* * *
Mesa redonda con el profesor chino C. K. Alguien señala que China es ya una potencia mundial. El profesor estalla a las carcajadas. «¿Potencia?», pregunta escandalizado. Y sus ojos se abren a cientos de millones de chinos en extrema pobreza. Todos nos quedamos en silencio.
* * *

Un hijo y no más. El pequeño emperador, o la pequeña emperatriz. Gordos, malcriados, autosuficientes. Sin hermanos, ni tíos, ni primos. Solos. No hay salida, de otra manera pronto estarían tocando todas las puertas. Uno se pregunta cómo será esta sociedad en 50 años. Nadie sabe. A lo mejor todos se dedican al Tao, y sanseacabó.
* * *
No hay que preocuparse. El doble arco de las hamburguesas McDonald’s ya empieza a reemplazar los arcos al cielo de la arquitectura china.
* * *
(Continua siguiente página – link más abajo)

Este texto pareciera escrito en 1965. No hay nada moderno, una ausencia insoportable de la realidad que todos sabemos engalana a la China del 2024. El látigo que utiliza el autor para zurrar a Mao no perturba a este. Muestra de lo nociva que es la ideología en manos y psiquis del narrador de historias