
EL JARILLÓN
Por Julián Silva Puentes*
Hace algunos años me consideraba un humanista. Ahora creo que detesto a la gente, especialmente a aquella que necesita cosas. Sé que suena horrible, especialmente porque mi trabajo consiste en lidiar con todo tipo de miserias humanas. No sólo debo responder cientos de requerimientos de la ciudadanía que se queja por todo, incluso por fantasmas, sino que también debo desalojar a medio centenar de personas de la orilla de un río pestilente en donde construyeron sus hogares.
Es curioso, pero lejos de aumentar mis niveles de empatía, creo estar alejándome de mis congéneres humanos, sobre todo cuando mi paga está supeditada a las peticiones de una ciudadana que asegura conocer los pensamientos del perro de su vecino, quien, según ella, la quiere volver loca con sus ladridos. Esta mujer describe los ladridos del can, lo largo y brillante que tiene el pelo, el color de su caca e incluso lo que piensa. Me refiero al perro. La señora pretende conocer los pensamientos del perro. «¡QUIERE VOLVERME LOCA!», escribe en mayúsculas, y previo a terminar el documento, poco antes del «atentamente…», solicitó, también en mayúsculas, que sacrificáramos al perro.
Qué clase de persona acude a la administración para exigir el asesinato de un animal. Debe pertenecer a la misma clase del hombre que pavimentó un parque porque los árboles le tapaban la vista de los cerros, o a la clase de la mujer que acusó a su vecino de manejar una gallera en el patio de su casa. Entiéndase por gallera al hecho de organizar peleas de gallos. La mujer estaba «indignada», según manifestó en su escrito, no sólo por el ruido de la gente que bebía hasta horas de la madrugada, sino por la crueldad en contra de las aves.
En estos casos no sólo damos una respuesta por escrito, sino que vamos hasta el lugar para verificar los hechos. Eso hicimos. Efectivamente, había una gallera en el patio del vecino, pero también funcionaba un club de peleas para perros en la casa de la señora. El dueño de la gallera sabía que era la mujer quien lo había denunciado, porque la gallera le traía competencia a su tema con los canes. Así que la denunció de vuelta y ambos se quedaron sin el placer de ganar dinero con la muerte de perros y gallos cuya sangre tiene el mismo color que la nuestra.
A pesar de ello, de lo imbéciles y mezquinas que puedan ser la mayoría de las denuncias, la ley me exige responderlas. «El fantasma de mi abuela abre la nevera todas las madrugadas», dijo un hombre hace algún tiempo. No pedía nada en específico, pero dejaba implícito que el fantasma estaba comiéndose toda su comida y no le alcanzaba el sueldo para comprar más. Le debíamos responder algo, desde luego, a pesar de que no hay nada, al menos no con los poderes limitados de los humanos, que se pueda hacer para ahuyentar fantasmas. Sin saber exactamente qué responder, le envié su petición a la Vicaría de Soacha, para que, según sus competencias y especialmente sus «poderes», ayudara al hombre con su problema.
No importa con qué ánimos te despiertes en la mañana, petición tras petición, antes de llegar al medio día, te sientes tan agotado con los problemas de los demás, que apenas tienes tiempo para ti. Afortunadamente, mi trabajo consiste también en salir a la calle a verificar temas de urbanismo y de espacio público. Es mejor solucionar problemas inmediatos en el lugar en donde se les ve, que leer una tras otra las peticiones de perros, fantasmas y peleas de gallos. En la calle puedo hacer un alto y tomarme un café; también me gusta mirar al vacío en dirección a los cerros, justo como el hombre que pavimentó el parque, y soñar con una realidad más benigna. Más justa. Más amable.
Claro que en la calle no todo es tomar café y mirar a ninguna parte. En mis operativos de la calle debo presenciar y hacer cosas terribles. TERRIBLES. Desalojar a medio centenar de personas de sus hogares improvisados en el Jarillón, es absolutamente TERRIBLE. Por lo general, estas pobres almas tienen de a tres y hasta cinco hijos. Todos ellos flacos y cabezones por la mala nutrición. Pero allí estoy yo, acompañando de la policía y de una docena de funcionarios del distrito. «¿Adónde nos vamos a ir?», preguntan a coro los futuros desposeídos. No sabemos responder, porque nadie los va a salvar. Un hotel de paso por cinco días es toda la ayuda que podemos ofrecerles. Dentro de poco los encontraremos en la calle asesinándonos por robarnos el celular. Tanto demonio suelto en la calle con intenciones de prenderle candela al mundo es consecuencia directa de la miseria que perpetuamos. De la miseria que no ayudamos a curar.
En donde vivo pareciera el «primer mundo», es decir, casi no hay mendigos, y a los que piden monedas en la calle, la policía los ahuyenta sin furia ni pasión, como cuando encuentras al perro de la casa bebiendo del inodoro.
Los pobres del Jarillón no son perros bebiendo del inodoro. Los pobres del Jarillón no tienen la suerte de un perro que vive en una casa en el norte. Los pobres del Jarillón viven en una armazón de latas y maderas podridas en la orilla del río Bogotá, resistiendo el frío de las madrugadas y resistiendo a las ratas también, tan grandes como un gato adulto y peligrosas como un perro con rabia.
En el Jarillón las ratas no les temen a los humanos y mucho menos a una criatura de brazos. Por eso las madres no dejan solos a sus bebés ni para ir al baño. En el Jarillón el río se puede crecer en cuestión de minutos y llevarse a todas las familias que allí habitan. Sin embargo, la posibilidad de morir ahogado en un futuro indefinido, el frío, la ineludible pestilencia y las ratas, es siempre mejor que vivir en el terrible AHORA en donde las mujeres se prostituyen, los hombres atracan y a los niños se los roban.
* * *
Hace algunos años veía con gran romanticismo a las personas que trabajan para entidades de ayuda internacional. Mi amigo Charlie viajó por Asia con una de esas organizaciones sin ánimo de lucro. La primera vez que lo encontré después de uno de sus viajes, le hice todo tipo de preguntas, ninguna de ellas relacionada con la gente a la que ayudó: ¿cuánto costaron los pasajes de avión? ¿Es barato viajar por Beijing? ¿Cómo se llama la cerveza de los chinos?
El dolor ajeno era algo del todo extranjero para mí, teniendo en cuenta que he tenido siempre una vida acomodada, y no fue sino hasta que viajé por mi propia cuenta que comprendí algo de la naturaleza humana y las penurias que la gran mayoría debe afrontar para procurarse el techo y comida.
En todo caso, admiraba a mi amigo Charlie por emprender semejantes iniciativas tan nobles y arriesgadas, porque déjenme decirles que lidiar con la pobreza del mundo no es un trabajo que se haga en horario de oficina: te lo llevas a casa, su dolor y sufrimiento, y no sabes cómo quitártelo de encima. Puedes hacerte de unos cuantos alicientes al llegar a casa, como tomar una cerveza fría y darte un baño caliente. Contarle a Diana lo que viste y escuchaste ayuda a mantener las pesadillas a raya. No siempre funciona.
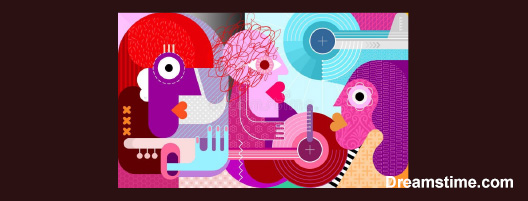
En Bucaramanga el norte es la zona vulnerable de la ciudad. Sin embargo, derruidas y pringosas, en su mayoría las casas tienen paredes, ventanas en cristal y puertas de madera. Suena obvio y de por sí evidente decir que una casa es tal porque tiene puertas, paredes y techo, pero si vieran lo que yo, entenderían por qué debo hacer un parangón entre las casas del norte de Bucaramanga y el terrible sur de Bogotá, en donde viven tantas, pero tantísimas personas en condiciones de miseria.
Solía llegar triste y decepcionado a casa, y después de contarle a Diana todo lo que había visto, ella quedaba tan abatida como yo. Una cosa es ver todo esto en las noticias y otra muy diferente es hablarle, escucharle y darle respuestas vagas que no solucionan nada.
Solía llegar triste del trabajo hasta que dejé de estarlo. Sentirse triste o no, es en realidad un asunto de actitud. Después de ver tanta miseria y mezquindad de una y otra parte, casi sin darme cuenta dejó de romperme el corazón. Llegó un momento en el que escuchar a una mujer gritarle al ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) para que no se llevara a su hijo por no contar con un lugar propicio en dónde vivir (una casa con paredes de cemento, puertas de madera y techo de ladrillo), me fastidió más de lo que me entristeció. Llegué a pensar, con todo el peso de mi absurda y ridícula moral «quién la mandó a tener hijos si no puede mantenerlos», lo cual es a todas luces cierto y en gran medida lógico si vivimos fuera de Colombia. Pero no lo hacemos. Al menos hoy, quien esto escribe vive en un rincón del mundo en donde morirse de hambre no es óbice para dejar de tener hijos.
«Se podrá ser pobre, pero poco hombre ¡jamás!». Lo escuché de un joven de 28 años respecto de su novia de 15 en el Jarillón. Ambos estaban tan flacos y pálidos que parecía se los fuera a llevar el viento; sin embargo, tenían el vigor de un animal acechado, porque es lo único que esta gente tiene en la vida: voluntad para no extinguirse y el instinto de reproducirse.
La gente debió haber vivido en estas condiciones cien mil años atrás: pequeñas tribus dedicadas a matarse entre sí y a robar la comida y las mujeres de sus vecinos. Ahora, así como era entonces, un estado de alerta máximo que les avisa la proximidad del peligro es la única certeza que conocen en el Jarillón. En sus ojos no hay esperanza sino instinto de supervivencia, porque la esperanza por sí sola no le da de comer a nadie.
Entre dos orillas corre el río Bogotá y en una de esas orillas estoy yo.
Caminan de arriba para abajo aquellos a quienes expulsaremos dentro de poco. Los niños tienen el don de ignorar que estamos haciéndoles algo terrible; nos miran con sus ojos enormes (cabeza, ojos y barriga es lo único que tienen) y nos preguntan qué estamos haciendo aquí. Me hago el que no es conmigo y sigo mi camino a ninguna parte, porque el río nos impide marcharnos tan rápido como quisiéramos. Mis compañeros de operativo no son tan herméticos y llegan al punto de hacer planes en voz alta para el día de mañana. También yo los hago, pero en mi cabeza, porque me avergüenza hablar de todas las cosas divertidas que se pueden hacer en esta ciudad cuando tienes dinero.
Si has visto en las noticias a un puñado de funcionarios del distrito junto a un río, desarmando casas improvisadas y citando artículos de leyes brutales, allá estoy yo. Hace algunos días había niños también, y perros chapoteando en el agua infecta del río. Hoy sólo quedan los perros sin sus dueños.
«¿Qué vamos a hacer con los perros?», le pregunto al veterinario de la entidad que se ocupa de estas cosas.
«Si están enfermos, nos toca sacrificarlos», me responde.
Un pitbull sigue acercándose con total familiaridad y yo le advierto en mi mente que debe irse. No funciona. La mujer de la petición y el perro que según ella leía su mente, debían tener una conexión psíquica única, porque después de un rato atraparon al pitbull junto con otros dos perros y los pusieron en un camión. Afortunadamente uno de los veterinarios es un buen tipo y me confesó que dejará a los perros en un refugio en donde él hace trabajo voluntario.
«Los curaremos y después serán puestos en adopción —me dice con una sonrisa de complicidad—. Lástima que no podamos hacer lo mismo por la gente».
«La verdad es que no servimos para nada», respondo con mi recién adoptado cinismo.
«Podríamos ponerlas a todas ellas en un refugio y dejarlas como un millón de dólares», dice el veterinario.
«¿Y después qué?’», pregunto de vuelta.
«No sé».
«Pues eso mismo», respondo.
Nos despedimos sintiéndonos bastante mal frente a la nulidad que podemos hacer para que este mundo sea un mejor lugar. El veterinario hace cuanto puede por los animales, porque ama a su trabajo. Yo hacía lo que podía cuando creía en muchas cosas. Ahora me quedan unas dos o tres cosas para creer en esta vida. Una de ellas es llegar a mi casa todos los días, tomar una cerveza fría con Diana y contarle todo sobre mi día. Entre los dos debemos darnos ánimo, porque salir a la calle a enfrentarse con tamaña desesperanza es tarea de titanes.
Titánica es también la tarea de salir de aquí. Estamos desperdigados por todo el Jarillón. Hace unos días nos confundíamos con las personas, los perros y la basura. Hoy nos diferenciamos del resto de cosas y más cosas, por nuestras chaquetas de colores chillones. Hace mucho frío. La llanura se muestra helada y gris, porque así como es en el cielo, así es en la tierra.
«¡Ya nos vamos!», grita uno de los líderes del operativo en lo alto de una colina a unos metros del río.
Llevamos toda la mañana aquí y mis pensamientos vagan de mi casa al río. Tengo tantas ganas de irme que no le presto atención a las palabras del líder, pero hay algo en él que no cuadra con el ambiente. Al principio creo que se trata de su voz, demasiado fina para su enorme estatura; en cierto sentido es gracioso escuchar semejante suspiro provenir de tremendo corpachón. Entonces noto algo peculiar: una colina en medio de la nada.
No sé de dónde salió; he venido todos estos días y no había visto aquel promontorio. «¿De dónde salió?», me pregunto. Aquí todo es tierra plana. Es en ese momento cuando caigo en cuenta de que la colina es el remanente de las vidas que esas pobres gentes dejaron atrás. Una enorme pila de basura da testimonio de su paso por este mundo.
«¿Tomaron fotos del antes y el después?», pregunta el líder esforzándose por hacer que su voz deje de sonar como una bocanada de helio.
Una que otra risa se escucha por aquí y por allá, pero estamos tan cansados que no tenemos tiempo de burlarnos de la voz del líder. Alguien responde que tomó fotos de antes del operativo y después del mismo, y emprendemos nuestro propio éxodo. Un enorme nubarrón se cierne sobre nuestras cabezas desde que llegamos. Estamos mojados y los pies pesan cuarenta kilos cada uno por el lodo que acumulamos durante el día.
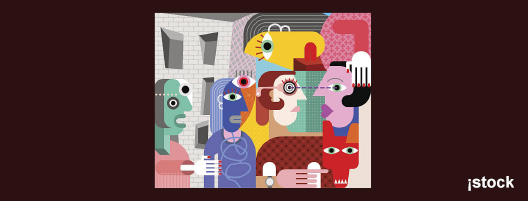
El líder sigue de pie en la colina y lo imagino dando un sermón como el de Jesús en la montaña. No sé por qué, pero tal imaginería me hace gracia y empiezo a reír.
«El señor de la basura», digo en voz alta.
«El señor de las moscas», responde un compañero medio filósofo medio teólogo con quien tengo conversaciones de este tipo.
El señor de las moscas es el título de un libro de William Golding, pero también es como se conoce a Belcebú.
«¿El líder es el Diablo?», le pregunto siguiendo el chiste.
«Aquí no hay Dios ni Diablo», responde mi compañero sin dejar de correr ante los primeros granizos que hacen tronar las tejas de lata que una vez protegieron de esta misma lluvia a medio centenar de personas.
«Aquí no hay Dios ni Diablo, pero estamos nosotros», le respondo a mi compañero y me subo a un taxi.
Antes de perder de vista al Jarillón, veo a mi compañero estirando el brazo en busca de su propio taxi. Yo pude haberlo acercado ya que su casa queda camino a la mía, pero me siento tan abatido y triste que no quiero hablar con nadie. Hacía mucho no me sentía así. Hacía mucho que no sentía nada por nadie que no fuéramos Diana y yo. No es algo que me guste demasiado; me refiero a sentir este enorme peso ante la inevitabilidad de las circunstancias. Siento que detesto a la gente, sí, aunque en realidad lo que detesto es saber que la administración no hará nada duradero por esos pobres diablos, y detesto que no me importa demasiado como para hacer algo por mi cuenta. La verdad es que no soy mejor que ellos. Tampoco ustedes lo son. Ninguno de nosotros lo es.
* * *
Esta ciudad se vuelve brea cuando llueve. Llevamos veinte minutos en el mismo punto y todavía puedo ver a mi compañero moviendo los brazos en busca de un taxi. No es demasiado tarde para pedirle que venga conmigo. Lo pienso durante un par de minutos y estoy a punto de hacerlo. Me arrepiento. Me entretengo mirando cómo se agita; en cierto sentido se parece a un mico rogando por bananas y no puedo evitar reír. Es innoble de mi parte burlarme del infortunio de alguien que me cae bien, especialmente porque lo considero un «amigo» de trabajo, y además porque está lloviendo granizo. Es innoble, cierto, pero él no está peor que la gente del Jarillón. Nadie está peor que ellos. Espero no encontrármelos en la calle camino a mi casa, porque sin casa ni comida la gente es capaz de prenderle candela al mundo.
Siento decirlo, en verdad lo hago, pero no puedo dejar de experimentar un halo de bienestar ahora que por fin me alejo del Jarillón. El tráfico empieza a moverse y ya perdí de vista a mi compañero. En unas dos horas llegaré a casa y podré darme un respiro de todo lo que vi y sentí hoy.
«Soy afortunado en un mundo desafortunado».
«¿Cómo dice?», pregunta el taxista.
«Nada —respondo—. Estaba hablando en voz alta».
De repente me siento tan feliz ante la posibilidad de llegar a casa que empiezo a soñar despierto. Diana me recibe siempre con una michelada bien helada para aflojar un poco los nervios. Es duro de aceptar, pero entre más cerca estoy de casa, menos pienso en el Jarillón. «Pronto llegaré —me digo—. Sólo debo cerrar los ojos y hacer de cuenta que ya estoy allí».
* * *
Sugerencia: escucha esta canción como fondo del relato https://www.youtube.com/watch?v=wI5hxEguomo
___________
* Julián Silva Puentes es abogado de la UNAB de Bucaramanga (Colombia). Vivió tres años en Australia, donde hizo un diplomado «in Bussines». Tiene una novela publicada con la editorial independiente Zenu titulada «Pirotecnia pop», la cual presentó en la FILBO de Bogotá en 2011, 2013, 2017, la FILBO de Lima 2011 y la de Guadalajara 2013. Tiene cuatro cuentos publicados en la revista Número: «El reloj de cuerda»(2006), «Cadencias de un clima sario» (2008), «Feliz viaje señora Georg» (2009) y «El loco Santa» (2010). Fue finalista del Floreal Gorini Argentina con «Las tetas fugaces de Marielita Star» de Argentina (2015), y del Oval Magazine con «Gretchen’s pink pantis», el cual fue publicado en Malpensante. Tiene un libro en trabajo de edición que se presentaó en la FILBO de Bogotá este año (2018) titulado «Que el Diablo me lleve si me voy de la Luna». Se trata de una compilación de artículos de opinión que escribió para la Revista Dossier y la editorial Zenu (es la editorial que publicará este libro) cuando estaba en Australia, cuyo tema es la vida de los inmigrantes en AU, los trabajos que hacen para vivir, etc. En ese libro, a manera de bonus track, añadió el par de cuentos «Las tetas» y «Los calzones». En Colombia ha trabajado como abogado siempre. En la actulidad trabaja en Bogotá en una firma dedicada a pensiones.
