
EN EL CENTRO DE COMPRAS
Por Sergio Gaut vel Hartman*
Ilustraciones de Sara Serna Loaiza**
Abandonamos Formidable, el mayor supermercado del centro de compras, empujando los carros sin ganas. Las estanterías vacías, lúgubres, nos obligaban al éxodo, aunque las perspectivas de capturar algo en S.U.M. o en un supermercado más pequeño también eran remotas.
A mitad de camino, Búlgaro sacó del bolsillo una navaja imitación Victorinox y apoyándosela en el cuello amenazó con seccionarse la carótida.
—Los chicos tienen hambre —dijo con su tono dramático habitual—. Cómanme, conviértanme en un guiso; no sirvo para otra cosa.
—Guarde el arma que se puede lastimar —le dijimos. No era la primera vez que Búlgaro hacía una escena; tampoco nos impresionaba demasiado. En el tiempo vivido en el centro de compras los ataques de nervios habían pasado a formar parte de la rutina diaria, en especial entre aquellos que añoran cosas de afuera, el Mundo Exterior, ya vedado para siempre.
—¿Recuerdan cuando veníamos a Pan Caliente para comprar esas deliciosas medialunas de manteca? —dijo el Búlgaro.
—No queremos hablar de antes —dijimos a coro, más que nada para distraerlo. Bufón se deslizó a espaldas de Búlgaro y le sacó la navaja Victorinox de imitación con un solo movimiento.
—No te dejan ni morir en paz —se quejó Búlgaro sin lágrimas en los ojos, incapaz de desafiar la superioridad numérica del grupo—. Yo solo quería que los viejos y los chicos tuvieran algo bueno para comer.
—¿Algo bueno, usted? —dijo González—. No hay que comer porquerías, todos los nutricionistas lo aconsejan. Además, ninguno de nosotros come carne humana cruda, y estamos muy lejos de Lona’s. ¿Alguno tiene una parrilla portátil? ¿Quieren hacer un asado sobre expositores de perfume? —Una docena de cabezas se movieron para decir no. Juan Estrafalario insinuó una protesta, pero se descubrió en minoría y prefirió abortarla. Ni siquiera los miembros una banda de descartados como nosotros puede tragar la comida si sabe a Infusión Iris de Prada.
Martha Etcheverry de Uranga, la maestra de escuela primaria que de alguna manera se consideraba la jefa o vocera de nuestro grupo, se había adelantado un poco porque odia las rencillas, y regresó con la noticia de que un grupo de turistas merodeaba las secciones frívolas del centro de compras.
—Pueden ser los Ave Fénix, disfrazados.
—¿Pudo ver los precios de los perfumes, señorita? —dijo Juan. Juan le dice «señorita» a la maestra aunque sabe que estuvo legalmente casada y aún lo está, ya que ninguno de nosotros sabe si el marido está vivo o no.
—¿A quién le importan los precios de los perfumes? —dijo Martha—. No tenemos nada para comer y usted habla de perfumes importados. ¿Quiere que lo mande a la Dirección?
—De todos modos los perfumes importados son falsos —dijo González.
—Es pura curiosidad —insistió Juan—: ¿No se fijó a cuánto está el Joy de Jean Patou? —Al final todos se resignan a las inofensivas manías de Juan.
—Cincuenta y siete euros, envase de 50 —respondió Martha con un profundo suspiro.
Juan Estrafalario movió la cabeza.
—Carísimo —comentó—. En Spuzza lo vi el otro día a cuarenta y nueve euros con ochenta. —Todos reprimimos la risa a duras penas. Pero fue una risa breve. Había un consumidor verdadero husmeando entre las góndolas de Pappy’s, uno de esos negocios en los que se acumulan toda clase de artefactos inútiles, ideales para aniversarios de casamiento y obsequios a clientes. Siempre es el Día de la Madre para los Gerentes de Ventas.
Disimulamos. El cliente verdadero era un hombre maduro, bien vestido y con aire ofuscado. Seguramente se trataba de un recién llegado de la colonia de Venus. Bufón se le acercó por atrás, pero no lo sorprendió; el hombre, anticipándose al asalto, golpeó con el codo el estómago del agresor.
—¡Están detenidos! —gritó el hombre abarcándolos con una carabina recortada mientras Bufón rodaba por el suelo y chocaba contra una pila de latas de alimento para perros. Muchas veces habíamos considerado seriamente la posibilidad de comer esa bazofia.
—Un momento, señor —dijo Martha dejando a un lado el carro que había estado empujando—, ¿bajo qué cargos nos detiene? ¿Es un delito mirar?
—En cuanto los registre —dijo el hombre sin inmutarse— comprobaré que en esos carros hay productos hurtados en diferentes secciones del centro de compras.
—¡Absurdo! —exclamó Martha—. No se puede acusar de hurto hasta que el presunto infractor transpone la línea de cajas y el control de Compras comprueba que no posee el correspondiente comprobante de pago. Capítulo II, artículo 6, inciso b del Reglamento Interno del centro de compras.
El hombre bajó la carabina y nosotros suspiramos. Miraba desconcertado los carros cargados con arpones, barras de gimnasia, tablas de planchar, copas de cristal, molinillos de café y pandas de peluche.
—¿Quiere decir que ustedes compran todas estas… estas cosas?
—¿Parece como si las estuviéramos paseando? —La ironía de Pacífico fue interrumpida por un confuso discurso de Bufón que se había sentado en posición de loto y abría una lata con la falsa navaja de Búlgaro. Los chicos de Netfliks y los de la señora Felipa correteaban locamente entre las góndolas. Los mellizos de la señora Stradivarius, en cambio, estaban duros, como en misa.
—¿Se da cuenta ahora —dijo Martha— qué injustas son sus acusaciones?
—¿Para qué son los arpones, por ejemplo? —dijo el tipo de la carabina.
—Pensábamos ir al sur, a cazar elefantes marinos —le respondimos.
El sujeto, casi con seguridad un custodio contratado a las apuradas y puesto en funciones sin el entrenamiento adecuado, se quedó mudo. No lograba imaginar qué uso tenían las copas y las tablas de planchar en semejante expedición. A nadie se le escapa que la puesta en escena de la banda era exagerada, aunque tras abrir la brecha se aconseja profundizar, aunque para eso sea imprescindible mentir, y que cada mentira sea el doble de artificiosa que la anterior: es una técnica aprendida en los largos peregrinajes por las diferentes unidades del centro de compras.
—Pero todavía nos faltan muchas cosas —dijo Pacífico—. Parkas, carpas…
—Y ventiladores de techo —agregó González—, insecticidas, videos de pesca con mosca, talco, vino borgoña, desodorante para baños. —Era obvio que todos querían agregar algo para hacer más creíble la lista. Bufón, que tenía la boca llena de la sustancia rojiza que había en las latas, le alargó una al guardia y lo instó para que la abriera. A veces Bufón se parece a Harpo Marx. El guardia no sabía a quién prestar atención. Tampoco conocía a Harpo Marx.
—En el Ártico hace mucho frío —dijo el Búlgaro. No quedó claro si se trataba de un error, pero Búlgaro empalmó con su eterna cantilena—. Aunque antes hacía mucho más frío que ahora. Todo cambió por el agujero de ozono y el efecto invernadero. La humanidad se está yendo al carajo, ¿no lo sabía? Nunca cuidamos el planeta, y ya tiene, esto no tiene remedio…
El guardia forcejeaba con la lata, como si hubiera perdido el interés en la represión de los intrusos; Bufón suele hipnotizar a la gente con sus idioteces.
—Podríamos reclutarlo —dijo Martha con un guiño. El guardia abrió finalmente la lata con un disparo certero de su carabina; metió tres dedos, sacó una porción de pasta y se la metió en la boca—. ¿Se dan cuenta de por qué lo digo?
—¿A mí? —Al señalar su pecho el guardia se manchó la camisa, pero no pareció importarle.
—¿Es de estómago delicado? —dijo Juan.
—¿Yo? No, creo que no. En Venus…
—¿No, o le parece que no?—insistió Martha.
—No sé. Siempre me alimenté adecuadamente, creo —dijo el hombre, confuso—, aunque en Venus…
—Tal vez no sabe que está trabajando para un centro de compras que vende alimentos en mal estado y con fecha vencida —dijo la señora Stradivarius, que rara vez intervenía en las discusiones. La calidad de los productos la sensibilizaba como si todavía viviera en la sociedad de consumo. El guardia buscó apoyo en Martha, pero ella estaba comiendo una fruta de cera y en ese momento, por decirlo de un modo elegante, no servía para reforzar ninguna teoría.
—Nunca comí algo como eso —dijo el guardia señalando la fruta. Era como si hubiese despertado de un sueño extraño, aunque la realidad adulterada que siguió al colapso global suele tener lógica de sueño.
—Lo comerá, lo terminará comiendo —insistió la señora Stradivarius—. Esto y cosas peores, cosas que ni se imagina.
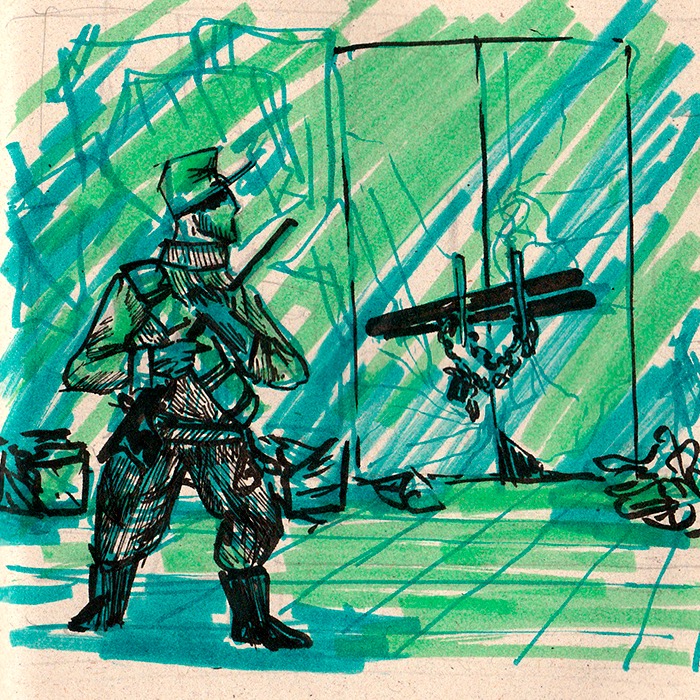
Probablemente el hombre empezaba a preguntarse qué beneficios obtenía cambiando un trabajo ingrato y mal remunerado, por una vida azarosa y trashumante junto a unos marginales eternamente muertos de hambre. La respuesta la proporcionó Martha, quien siempre parecía leer los pensamientos de la gente.
—La dignidad es esencial. Y la solidaridad también. Si no tenemos esos valores no tenemos nada. Quedan tan pocas cosas relacionadas con la ética y los sentimientos en este mundo corrupto…
Todos aplaudieron el discurso con entusiasmo. El guardia tardó un poco, pero terminó aplaudiendo y luego no pudo parar; tuvieron que obligarlo a bajar los brazos cuando de tan conspicuo se empezaba a tornar peligroso.
—¿Cómo se llama? —dijo Martha. Miró con repugnancia la fruta de cera que había estado comiendo y la tiró a un cesto de latas de gaseosa.
—Ibérico Luxemburgo —dijo el hombre.
—Demasiado geográfico —dijo Pacífico—. Debería cambiarse el nombre.
—¿No puedo seguir llamándome Ibérico Luxemburgo?
—No —dijo Martha—, es prudente cambiar de identidad.
—Martha siempre habla de que en este lugar hay espías —dijo la Felipa reaccionando tarde, como siempre—. ¿Usted nos estaba espiando?
—Cualquiera podría ser un espía —dijo Ibérico.
—Usted misma podría ser una —dijo Juan mirando con severidad a la Felipa.
—¿Yo? —dijo la Felipa indignada—. Hace mucho que estoy con ustedes; ¿cómo podría ser una espía?
—El centro de compras no tiene apuro —dijo Martha—. Se maneja con estrategias de largo plazo; planea las cosas con mucha anticipación. —La Felipa se apartó, quizá rumiando una venganza. Los chicos empezaron a llorar, pero ella los hizo callar con un par de cachetadas.
—Me gustaría tener una meta en la vida —dijo Juan histéricamente—, un objetivo. Algo diferente a esto…
—¡Qué nadie le conteste! —reclamó González—. Quiere llevar la conversación a la época en que trabajaba en Cambio de Moneda. —Pero la advertencia llegó tarde. Juan Estrafalario había conseguido un par de patines en la sección deportiva de Todo un poco y se deslizaba entre las góndolas a gran velocidad cantando su letanía.
—Seis cubos de caldo: dos marcos. Un paquete de fideos para sopa: cincuenta liras. Una bolsa de queso rallado: trece francos. Pollo en polvo: dos patacones el kilo. Una lata de tomates trozados y condimentados: setenta y cinco centavos de dólar. Un pote de ajo en pasta: diecisiete nuevas rupias. Crema de afeitar con sabor a frutilla: siete euros.
Pacífico trató de detener a Juan y este, al eludirlo, golpeó contra una góndola repleta de frascos de corrector. Nos preguntamos una vez más por qué motivo en el centro de compras abundan los artículos superfluos, aquellos que nadie consume. ¿Hay un Jefe de Compras corrupto en cada Unidad, en cada Área? ¿Para qué comprar corrector en la era de la Computadora Personal? Y algo aún más importante. ¿El corrector tiene fecha de vencimiento? Bufón, como siempre, fue más rápido y elaboró una respuesta pragmática. Destapó un frasco y se bebió el contenido.
—Está bueno —dijo tras beberse cinco frascos—. Señoras: estamos ante un magnífico sucedáneo de la leche. Pueden dárselo tranquilas a sus hijos.
—¿Está seguro? —dijo Netfliks—, ¿y si les hace mal?
—¿Mal? ¿Existe alguna porquería capaz de dañar el estómago de unos chicos criados en el centro de compras? —dijo Martha—. ¿Les hacían mal las hamburguesas de MacMacMac?
—Por lo menos eso era alimento —protestó la señora Stradivarius.
—¿Alimento? —Todos nos empezamos a reír a carcajadas. Hasta el guardia, que no entendía muy bien los motivos de la hilaridad general, se unió al coro. Pero la risa se vio bruscamente interrumpida. Juan Estrafalario pegó un alarido y la Felipa emitió un sollozo ahogado.
—¡Los Ave Fénix! —gritó Martha poniéndose a cubierto y arrastrando a dos de los chicos.
Los Ave Fénix cayeron sobre nuestro grupo como caballos de ajedrez; se precipitaban desde ángulos imposibles, golpeándonos en los hombros, en la espalda, detrás de las orejas. Martha nos había advertido pero nadie le prestó atención, como siempre. No obstante, los forajidos de Ave Fénix no contaban con la más reciente adquisición del grupo. El guardia alzó la carabina, apuntó y disparó. Uno de los Ave Fénix, que había descubierto la utilidad del líquido corrector, cayó herido en el pecho.
—¡Buen tiro! —dijo Martha desde abajo de la góndola. Netfliks se tapó los ojos y el resto sintió que la presión de los invasores disminuía, desconcertados por el recibimiento. El guardia volvió a disparar y le acertó a otro Ave Fénix.
—¡Alto! —exclamó el jefe de los Ave Fénix—. ¡Paren a ese loco! —Nunca se había visto tal ferocidad entre bandas. —¡Nos está matando! ¿Quién es la bestia que dispara a mansalva? —Sacó un pañuelo de lino blanco obtenido en la sección lencería de Colosal y pidió una tregua. Pacífico hizo una seña para que el guardia dejara de disparar, pero este no le hizo caso y mató a un tercer Ave Fénix. Comprendimos que había llegado demasiado lejos. Juan Estrafalario y Bufón se arrojaron sobre él y consiguieron desarmarlo. El guardia miró atónito a su alrededor; no lograba entender por qué le impedían seguir con la matanza. Ignoraba que las reglas de convivencia del centro de compras, reglas no escritas por cierto, impedían los excesos. Robarle a un ladrón tiene cien años de perdón; matarlo era inadmisible.
—Es una bestia, efectivamente —dijo Martha saliendo de abajo de la góndola—, lo que permite deducir que no lo supimos interrogar. Dígame, Ibérico Luxemburgo: ¿cómo se hizo guardia del centro de compras?
—No tenía trabajo —dijo el guardia; estaba rígido, como metido dentro de un guardapolvo almidonado durante una fiesta patria.
—¡Qué gracioso —dijo Bufón—, nadie tiene trabajo!
—¿Qué hacía antes —insistió Martha—, robaba gallinas a punta de pistola?
—Era astronauta explorador —dijo el guardia aflojándose un tanto; pisaba terreno firme por primera vez en mucho tiempo—. Viajé dos veces a Venus, ya les informé de eso. Pero los viajes a Venus han sido suspendidos por tiempo indeterminado.
—Comprendo —dijo Martha—, usted estaba diezmando la fauna de Venus con esa carabina.
—No —replicó el guardia—, usaba un fusil-láser Galileo de 2 mm.
—Mis hombres no son fauna venusina —dijo el jefe de los Ave Fénix.
—Es cierto —dijo el guardia, ex-astronauta—, los diplosaurios venusinos tienen un aspecto más saludable que sus hombres.
—Esto no va a quedar así —dijo el jefe de los Ave Fénix. Dio una orden para que cargaran a los muertos y toda la banda se esfumó por los pasillos. Aunque eran las tres o cuatro de la madrugada, a todos les pareció oportuno abandonar la escena, no fuera cosa de que apareciera otro guardia, un poco más avispado y violento que Ibérico Luxemburgo, y les confiscara los carros llenos de latas de comida canina y frascos de corrector. Reanudamos la marcha hacia S.U.M. Teníamos dos o tres horas de caminata por delante, ya que el centro de compras es enorme.
Llegamos finalmente. Pero para sorpresa de la mayoría, no para Búlgaro quien, haciendo gala de su habitual escepticismo lo había anticipado, las heladeras del sector estaban vacías, herrumbradas y oscuras; el paisaje, en esa parte del centro de compras era desolador. Nos pareció estar recorriendo las entrañas de una ballena blanca, lo que de alguna manera contrastaba con los sectores sofisticados y lujosos que habíamos abandonado. Ninguno logró explicar por qué dejamos una zona rica, en la que las tiendas recibían suministros con regularidad, para meternos en este páramo sombrío. Por lo visto algún mecanismo perverso e invisible nos estaba empujando hacia el abismo.
—Pasemos de largo —dijo Martha haciendo gala de la sensatez que la caracteriza.
—Pasemos de largo —aprobamos todos.
Y pasamos de largo. Pero fue casi como saltar de la sartén al fuego. El largo corredor con las paredes cubiertas de anuncios de películas nos condujo hasta un patio de comidas en el que había no menos de diecinueve puestos que ofrecían desde langosta y caviar hasta arroz mezclado con carne molida, aunque los productos brillaban por su ausencia. Es decir, la publicidad decía que allí se podía comer, pero era evidente que tanto Bife’s como Chop Suey Plus y Beganis vendían sus viandas en modo delivery. Es cierto que se veían repositores y restauradores disfrazados de animales acomodando cajas en los estantes y verificando los códigos de barras para uso de los lectores láser, pero no se veía un solo consumidor en las mesas, que lucían impolutas, como si nadie nunca las hubiera usado.
Ahora la meta pasó a ser Pentagonal, el anhelado sector 8 de Pentagonal era la meta, y no una meta frívola, o hueca, como los delirios de Juan. El sector 8 de Pentagonal siempre había contemplado las necesidades de la gente humilde como nosotros; allí solía haber comida. Pero, desdichadamente, la gente humilde como nosotros ya no existía para los gerentes de comercialización y los consumidores medios se habían habituado a las cápsulas vitamínicas y los sintéticos de proteínas sin grasa, sin hidratos de carbono y sin sabor que abundan en Vida & Salud, del otro lado del centro de compras.
Luego de vagar horas y horas por los pasillos, Bufón, con su vista de lince, descubrió unos cortes de carne envasada cuando todavía faltaban cincuenta metros para llegar.
—¡Carne vacuna! —exclamó.
—Porcina —contradijo Pacífico.
—Porcina o vacuna —dijo Martha—, vaya uno a saber. ¿Acaso importa?
Nos acercamos sigilosos, temerosos de que se tratara de uno de los famosos espejismos del centro de compras. Se ha vuelto una costumbre utilizar hologramas para promocionar productos que solo se pueden obtener por Telecompras, pero eso no es posible en el caso de la carne. La olimos y tocamos. Netfliks, quien por su origen africano (y nuestros prejuicios) parecía ser la indicada para pronunciar el veredicto final, dijo:
—No es carne vacuna… ni porcina. —Hizo una dramática pausa—; ni ovina, caprina, felina o canina.
—Quedan tantas posibilidades —dijeron los otros, ansiosos.
—Es carne humana —dijo Netfliks.
Suspiramos. Nos sentíamos aliviados, aunque no nos alegraba la eventualidad de que se tratara de la carne de los Ave Fénix que había matado el guardia. Era la primera vez en meses que los chicos iban a comer algo decente. Por otra parte, el suceso volvía a poner sobre la mesa el tema de las políticas de ventas del centro de compras. ¿Era lícito utilizar a los consumidores muertos como materia prima? Si bien los Ave Fénix vendían a sus muertos porque eran unos bastardos descarados, ¿los Jefes de Compras no transgredían los Reglamentos al adquirirlos? Aun cuando los Ave Fénix —ni cualquiera de las bandas que merodean por los pasillos del centro de compras— no sean consumidores en un sentido riguroso, el respeto por el cliente debe mantenerse a toda costa. ¿No es cierto?
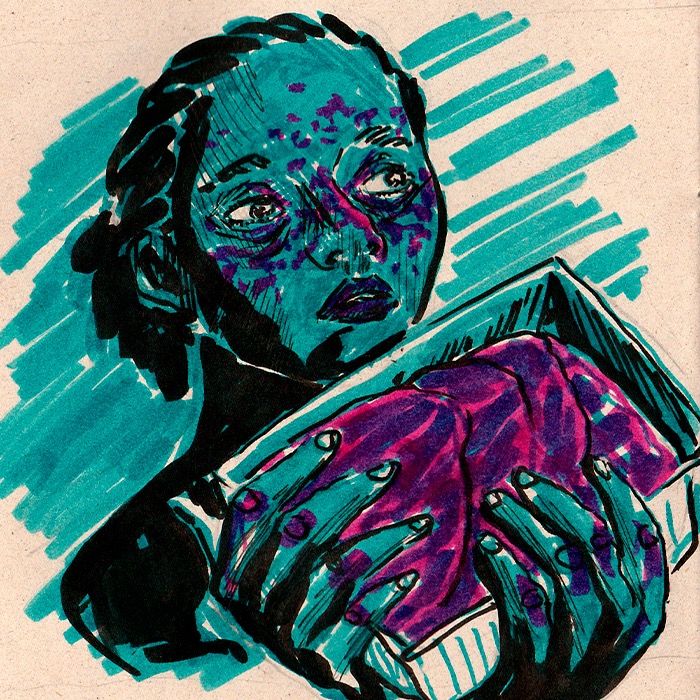
Empujamos los carros cargados de carne humana con renovado fervor. El destino ahora era el Patio de Comidas Libre, un lugar coqueto con pequeñas mesas y sillas de hierro esmaltado. A un costado del patio estaba el escaparate de Hornos Chick. El encargado de Hornos Chick era un tonto convencido de que las demostraciones ayudan a vender hornos. Atravesamos uno de los pasillos radiales que desembocan en el Patio de Comidas Libres, pero a la altura de la entrada al complejo de salas cinematográficas y teatrales fuimos detenidos por la banda de Hitchcock.
—Vamos, la carne —dijo Hitchcock desde las sombras. La voz del viejo saqueador era inconfundible—. Los tenemos rodeados. Queremos la carne.
—No vamos a pelear por unos pocos kilos de carne podrida —dijo Búlgaro.
—¿Podrida? —dijo Hitchcock como si no hubiera entendido las palabras—. ¿Y si está podrida para que la pasean de un lado a otro del centro de compras?
Advertimos que era demasiado tarde para reparar el error. Empujamos los carros hacia delante, con fuerza, rogando que el cerco fuera débil al final del pasillo, donde las góndolas estaban llenas de plantas y macetas de barro.
—¡Bloqueen! —gritó Hitchcock. Pero tal vez la banda se había debilitado por la falta de comida, o no eran tantos. Nos resultó sencillo romper el cerco y mezclarnos con una docena de señoras bien vestidas que asistían a un curso muy matutino de informática culinaria en el Foro de las Computadoras.
—Quizá conozcan formas de combinar el líquido corrector y la comida para perros para conseguir comidas sabrosas —dijo la Felipa en voz baja.
—Es peligroso permanecer aquí —replicó Martha—. Esta carne empezará a oler mal dentro de poco. Se ha roto la cadena de frío.
—¿Desean hacer alguna pregunta? —dijo la profesora del curso dirigiéndose a la banda en general.
—Sí —dijo Bufón—. ¿Nos puede dar la receta del curanto? Tenemos veinte kilos de carne y no disponemos de refrigerador. —La osadía de Bufón dio resultado, porque la profesora, confundida, se rascó la cabeza, miró el techo abovedado y terminó por sentarse frente a la computadora. Aporreó el teclado un par de minutos y llegó a alguna conclusión.
—Puedo prepararles una receta personalizada por 1200 francos guineanos —dijo finalmente.
—Es un poco caro —dijo Bufón, que no tenía un solo franco, ni una rupia, ni una lira turca.
—¿De dónde vienen? —dijo la profesora, un tanto irritada.
—De Venus —contestó Bufón—. Pero los viajes a Venus han sido suspendidos por tiempo indeterminado, para preservar la fauna autóctona; los colonos hemos sido repatriados sin cortesía. —Bufón repetía sin el menor pudor las palabras del guardián, que contenía la risa mientras él pronunciaba su disertación. Sin embargo, a las señoras del curso la historia les sonó convincente.
—Vamos —dijo Martha impaciente—; hay que darle un destino a toda esta carne, con o sin receta.
—No se vayan —suplicaron las señoras a coro—. Hace tanto tiempo que no asistimos a una experiencia estimulante…
—¿Saben qué somos? —dijo Pacífico con ánimo pendenciero.
—Astronautas y colonos —contestaron las señoras.
—Si les dijéramos qué somos realmente —insistió Pacífico— no nos creerían.
—¿No son astronautas?
—No —dijo Bufón—. Les mentí. —Tomó un paquete de carne y lo arrojó como si fuese un proyectil contra la computadora. Pacífico, González y Búlgaro no tardaron en imitarlo, eligiendo a las señoras del curso como blanco, lo que obró como disparador de emociones largamente reprimidas. El guardián, una vez más, fue el más agresivo, aunque esta vez no mató a nadie. Las mujeres aullaron, gimieron, se empujaron, huyeron. En apenas un minuto el lugar quedó vacío. El grupo quedó a solas con la inextinguible angustia que nos ha secuestrado.
—¿Cómo pudieron confundirnos así? —dijo la señora Stradivarius.
—¿No parecemos consumidores? —replicó Pacífico—. Fíjense: la ropa es de las diferentes tiendas del centro de compras; los perfumes, las joyas de fantasía, el maquillaje. Sin darnos cuenta debemos haber copiado los gestos, la forma de hablar y caminar. ¿En qué nos diferenciamos, al margen de que nuestras tarjetas de crédito están bloqueadas?
—En la carne podrida —dijo Bufón.
—Los Ave Fénix olían mal hasta cuando estaban vivos —dijo Martha. Pero los episodios de las últimas horas, burdamente encadenados, nos habían puesto de mal humor. Reanudamos la marcha abrumados, cercados por ideas macabras, empujando los carros que cada vez parecían pesar más.
Abandonaron el Foro de las Computadoras rumbo al Patio de Comidas Selecto, aunque nuestras posibilidades de ser admitidos eran limitadas. Probablemente era otra vez de noche, a juzgar por la escasa actividad reinante en el lugar. Pero nunca se sabe. Desde que la sociedad humana colapsó el tiempo padece distorsiones que nadie consigue explicar. Ni siquiera Martha contaba con un método fiable para resolver el problema. Aceptábamos ese errático deambular entre góndolas vacías o cargadas de objetos inservibles con la misma resignación de la gente que conducía Moisés hacia la Tierra Prometida. ¡Promesas! Nunca tuvimos otra cosa que promesas. Estábamos hartos de la carne en descomposición y de los carros cuyas ruedas se trababan cada pocos metros, pero no se nos ocurría otra cosa que seguir adelante. Los chicos lloraban y los viejos maldecían arrastrando los pies.
—Parece que estamos cada vez más lejos —dijo Búlgaro. La turbia racionalidad de esas palabras tenía una arquitectura similar al paisaje uniforme que conectaba las diferentes secciones del centro de compras.
—¿Qué sector es éste? —dijo varias veces la Felipa.
—El 35 de Fickers, el 8 de Biblos, el 99 de Endings —le contestaba alguno de nosotros, con desgano—. Vaya uno a saber. —No se podía confiar en la memoria, y menos en los hologramas indicadores que sobrevolaban las góndolas como buitres.
—Es peligroso —dijo Pacífico—. ¿Y si este camino desemboca en la salida? ¡Sería terrible! Si salimos no lograremos volver a entrar.
—Eso —dijo la señora Stradivarius—. ¡Terrible!
—El silencio es perturbador —aclaró Martha sin aclarar nada—. Y mejor no pensar en lo que nos podría pasar afuera. —El exterior había pasado a ser un concepto inasible, algo que huía aprovechando los ángulos obtusos del diseño del centro de compras. Los ciclos se repetían. Eso ya había ocurrido y volvería a ocurrir. Tampoco descartábamos estar inmersos en una alucinación colectiva, producto del hambre y la falta de descanso. Todos los chicos se pusieron a llorar al mismo tiempo, y entre todos apagamos el llanto a cachetazos y sopapos. Volvió el silencio, esta vez como un presagio. Martha se adelantó cien, mil metros. Y cuando regresó tenía el rostro transfigurado; había visto algo que cambiaría las vidas de todos nosotros.
—¿Adónde? —dijo Juan.
—¿Qué pasa? —dijo la Felipa.
Martha nos obligó a dejar los carros y nos arrastró hacia los ventanales sin ensayar uno de sus proverbiales sermones. Sin embargo, era tal la fuerza de su impulso que nadie se atrevió a discutir. Apilamos rollos de manguera y botes salvavidas; los más chicos fueron subidos a los hombros de los adultos y el guardia, que tenía espalda ancha, de luchador, cargó a los mellizos.
Anochecía. Para muchos anochecía por primera vez en la vida, ya que jamás habían estado afuera del centro de compras. La mayoría de los chicos habían nacido en el dispensario del centro de compras gracias a la benevolencia de paramédicos y enfermeras.
Afuera, en el horizonte, se superponían capas grises, lilas y anaranjadas remedando un pastel de fantasía. La gente fue lo último que descubrimos. Había dos variedades de personas. Los guardias, armados con carabinas y acordonando el perímetro del centro de compras, cerca de la entrada Verde, formaban el primer grupo. Eran idénticos al guardia recién asimilado; probablemente también astronautas exonerados por haber diezmado la fauna de Venus. El otro grupo era problemático. Eran criaturas deshilachadas, seres flacos, casi desnudos, con los ojos desorbitados, las manos sarmentosas blandiendo estacas y temblando como ramas; parecían dispuestos a comerse crudos a los defensores. Cada tanto avanzaban uno o dos pasos y recibían descargas de advertencia. A veces las descargas excedían la advertencia y los cuerpos retorciéndose en el suelo demostraban que los proyectiles no eran de fantasía.
—¿Esa gente está muerta? —preguntó uno de los chicos de Netfliks. Pacífico respondió con una risotada; Bufón con un chillido. Varios de esos seres famélicos cargaron contra un nido de ametralladoras y al precio de docenas de muertos y heridos silenciaron a los guardias a garrotazos.
—¿Qué va a ser de nosotros si entran? —se estremeció Búlgaro.
—¿No se dan cuenta? —Martha había recuperado su tono pedagógico—. Esta gente no lograría distinguir un consumidor de un furtivo, un guardia de un merodeador. Para ellos, en el límite del hambre y la desesperación, somos tan responsables de su desgracia como los dueños del centro de compras y los guardias que lo custodian.
—¿Se acuerdan —dijo Pacífico— cuando veníamos a comprar y salíamos cargados de bolsas llenas de productos? —A continuación lanzó una sonora carcajada. Había franqueado el portal de la demencia.
—Se podía pagar con schillings, colones, zlotys y florines. Y después llegaron los euros —dijo Juan—. Yo era feliz cuando trabajaba en Cambio de Moneda. ¡La Aldea Global! Pero cuando dolarizaron, las casas de cambio del centro de compras dejaron de ser necesarias, y me quedé sin trabajo. —Estábamos hartos de la historia de Juan, pero no nos pareció oportuno iniciar una discusión. Los guardias habían instalado un cañón láser y barrían la explanada del centro de compras cortando por la mitad a los desgraciados que se asomaban. Pronto hubo tantos cadáveres que los de atrás avanzaron usándolos como coraza. Observamos a varios Ave Fénix contemplando la misma escena con expresión angustiada, a pocos metros de donde estábamos, y no nos dieron ganas de pelear.
—¡Rompen el cerco! —exclamó González. Docenas de criaturas de aspecto enfermizo y edad y sexo indefinidos desbordaron a los guardias y trepando por encima de los cuerpos chocaron contra las puertas de la entrada Verde y volvieron a chocar hasta que la presión fue insostenible y las puertas estallaron. Demoramos unos segundos en descubrir que el lapso afuera-adentro también se había roto, como si hubiéramos estado observando a los desgraciados en una pantalla, en una película de zombis, no en vivo, a través de una ventana. Todas las miradas convergieron en Martha, reclamando una respuesta milagrosa, como hacíamos siempre. Y esa respuesta llegó.
—¡A los escaparates! ¡Rápido! ¡Quédense quietos! ¡Como estatuas vivientes!
Cuando los invasores ingresaron al sector no prestaron atención a los maniquíes vestidos con prendas de Cacharel, Balmain y Lapidus. Tenían hambre. Mucha. Olfatearon y escucharon, como animales al acecho; desconfiaron de los sacos de zorro plateado, las cámaras digitales y la cristalería de Murano, pero comprendieron que nada de eso era comestible. Devastaron durante ocho largas horas, mientras todos nosotros permanecíamos duros como esculturas de sal. Después aparecieron los guardias, perfectamente pertrechados y entrenados. Barrieron a los invasores utilizando fusiles de asalto Galileo de 2 mm (como los de los astronautas de Venus) sin producir deterioro alguno en los productos.

Cuando se recuperó la calma, descubrimos que la situación se había tornado irreversible. ¿Cómo recuperar la capacidad para movernos si los guardias patrullaban cada rincón del centro de compras? Pero no nos importó. No tardamos en descubrir que los maniquíes no necesitan alimentarse, y aunque los chicos, inquietos por naturaleza, necesitaban cambiar de posición con frecuencia, lo hacían cuando los guardias miraban para otro lado.
Con el tiempo, los guardias se relajaron, volvieron los consumidores y como ya todos nosotros teníamos los correspondientes códigos de barras, y el precio era razonable, algunos fuimos comprados y nos perdimos para siempre en ciudades cerradas de la zona de Pilar, castillos de Provenza y ranchos de Oklahoma. Los consumidores son incorregibles, e idénticos en todas partes.
Un día empezaron a inventariar a los que quedábamos, lo que les complicó bastante la existencia a los auditores, ya que nadie pudo explicar cuándo fuimos comprados; no había facturas ni remitos que lo atestiguaran. Una renovación de productos por cambio de temporada nos condenó a un largo ostracismo en el tercer subsuelo, donde pudimos reproducirnos a voluntad. En algún momento fuimos regresados al salón de ventas y fueron testigos de nuevas invasiones de famélicos, rémoras involuntarias del Noveno Ajuste. Martha redactó una densa teoría acerca de la capacidad de los seres humanos para adaptarse a circunstancias aleatorias. Pero todos nos burlamos de ella, porque nada es definitivo, y también esto será reemplazado por otra cosa tarde o temprano. Los hechos nos dieron la razón cuando Pacífico logró materializar una broma macabra; tenía forma de calamar negro y un olor repugnante. El guardia propuso materializar bromas macabras en gran escala para producir una plaga mortal que borrara la vida de la faz de la tierra.
—¿Por qué —protestó Netfliks— todas las cosas malas, negativas, destructivas o siniestras se asocian al color negro?
Todos estuvimos de acuerdo en que la idea de Ibérico Luxemburgo era una porquería, que ya nos daba vergüenza que fuera parte de nuestro grupo, pero él se encogió de hombros y con voz ronca dijo:
—No sé por qué me esfuerzo. Creo que, después de todo, la vida inteligente en este planeta ya se extinguió hace rato, como en Venus, y ninguno de nosotros quiere aceptarlo como un hecho objetivo.
___________
*Sergio Gaut vel Hartman nació en Buenos Aires, Argentina, el 28 de septiembre de 1947. Es escritor, editor y antólogo. A inicios de la década de 1970 empezó a publicar en la revista española Nueva Dimensión y en diversos fanzines españoles de la época como Kandama, Tránsito y Máser. En 1982, mientras era parte del equipo de la revista El Péndulo, dio impulso al movimiento que fundaría el Círculo Argentino de Ciencia Ficción y Fantasía. Al año siguiente creó y dirigió el fanzine Sinergia. Durante 1984 fue director editorial de la revista Parsec. Su primer libro de cuentos, Cuerpos descartables, fue publicado por Minotauro en 1985. En noviembre de 2009 se publicó su segundo libro de cuentos, Espejos en fuga y en 2011 el tercero, Vuelos. En 2017 ganó el premio literario de La máquina que hace ¡Ping!, una editorial con sede en Castellón, España. La obra, Avatares de un escarabajo pelotero, fue publicada ese mismo año. Poco después se publicó en Chile la novela Otro camino (que fuera finalista del premio U.P.C.) y en 2018 aparecieron dos nuevos libros de ficción: La quinta fase de la Luna, cuentos y la novela El juego del tiempo, que fuera finalista del Premio Minotauro, aunque en su momento no fue publicada por temas de política editorial. En 2019 lanzó una nueva edición de su primer libro de cuentos, ahora con dieciséis ficciones más, con el título de Cuerpos descartados. Y en agosto de 2021 se publicó su novela Carne verdadera. Actualmente dicta talleres de escritura personalizados por Internet destinados a escritores que viven fuera de Buenos. Ha compilado una veintena de antologías, entre las que se destacan Ficciones en los 64 cuadros (2004), Mañanas en sombras (2005), Desde el Taller (2007), Grageas, 100 cuentos breves de todo el mundo (2007), Los universos vislumbrados 2 (2008), Otras miradas (2008), Cefeidas (2009), Grageas 2, más de 100 cuentos breves hispanoamericanos (2010), Ficciones en diez tiempos (2011), Tricentenario (2012), Todo el país en un libro (2014), Grageas 3 (2014), Cien páginas de amor (2015), Minimalismos (2015), Peón envenenado (2016), Espacio austral (2016), Extremos (2016), Latinoamérica en breve (2016). Sus cuentos han sido traducidos al inglés, francés, portugués, italiano, alemán, ruso, griego, búlgaro, japonés, hebreo y árabe. Su biografía apareció en Latin American Scientific Fiction Writers. An A – To – Z Guide, editada por Darrell B. Lockhart.
** Sara Serna Loaiza es estudiante de arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, ilustradora y diseñadora gráfica por afición. Como lectora, se inclina hacia el realismo mágico latinoamericano, la fantasía heróica y la novela psicológica rusa. Como creativa, tiene por hábito buscar patrones, composiciones y referencias en la realidad tanto como en la ficción. En ilustraciones ajenas y fotografías tan casuales como maestras publicadas en redes. En las pequeñas exposiciones y galerías que el transeúnte, si es curioso y observador, puede encontrarse al recorrer las calles de su ciudad, y en esas escenas coincidentes, accidentales, y perfectas, en las que la cotidianidad encuentra el ángulo, la iluminación, el balance correcto de composición, que encuadrados por el ojo fisgón adecuado, capturan un cuadro cinematográfico espontáneo bastante impresionante.
Es la administradora del perfil de Instagram de la revista ( @revista.cronopio ) y también aporta sus ilustraciones para algunos artículos de la misma.

Este cuento llama la atención por varios aspectos: Indudablemente se presentan muchas situaciones de comicidad, empezando por los nombres de los protagonistas, no obstante se perciben influencias del cine y la TV. como el terror, los zombies. El hecho de mezclar situaciones no muy factibles, medio absurdas, aunque con una posibilidad muy forzada, son de por sì ya algo muy propio del relato y en conjunto todo se presta para llevar al teatro o al cine, para divertir un poco con tanto por asi decirlo estrambotismo y mezcla de lo real y lo no tan factible. En resumen es una lectura entretenida, divertida que hace volar la imaginación sin duda.